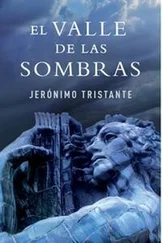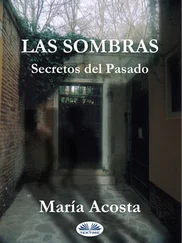Borrachón se ha mostrado muy agradecido, agradecido hasta decir basta. Ha encontrado un nuevo amigo, alguien que le comprende. Alguien por quien dar la vida.
Nils ha asentido y sonreído a Borrachón, pero en su interior ha deseado todo el tiempo que Fritiof regresara tan pronto como fuera posible para ayudarle. «Aquí llega Fritiof Andersson…» Nils no desea trabar amistad con este sueco reprimido que se parece a él, sólo desea regresar a casa, a Öland. Fritiof le ha prometido ocuparse de eso, y todo lo que desea a cambio…
Hola, no tienes más que decirlo,
y nos vamos a casa…
«Lo que Fritiof quiere son las piedras preciosas escondidas.»
Eso es lo que Nils sospecha. Siempre que Fritiof le visita, las saca a colación en varias ocasiones. Sabe lo que le sucedió a Nils en el lapiaz al acabar la guerra.
– ¿Te dijeron esos alemanes de dónde venían? -le ha preguntado Fritiof-. ¿Es cierto que cuando llegaron a Öland tenían un botín de guerra? Y si lo tenían…, ¿dónde fue a parar? ¿Qué hiciste con él, Nils?
Son muchas las preguntas que formula, pero él sospecha que este hombre que se hace llamar Fritiof ya conoce la respuesta de la mayoría.
Las respuestas de Nils siempre son lacónicas, pero jamás ha revelado dónde esconde las piedras preciosas. Sea cual sea su valor, ese tesoro es suyo. Ha vivido tantos años sin dinero, que se lo merece.
Pronto, Borrachón comenzó a impacientarse en su cuartito de San José, pero Nils debía mantenerlo allí hasta que Fritiof llegara. Después de tres días todos los temas de conversación se habían agotado, y tras una semana sólo tenían el vino en común. Permanecían en silencio en la habitación del hotel, rodeados de botellas vacías. Fuera, el sol abrasaba la calle.
Por fin el avión de Fritiof aterrizó en el aeropuerto y éste apareció en el hotel con gafas de sol y la mejor de sus sonrisas. Borrachón se despertó de su embriaguez sin comprender realmente quién era ese sueco y qué quería, pero Fritiof encargó nuevas botellas de vino y la fiesta continuó. Fritiof cantaba y reía pero se mantuvo sobrio mientras estudiaba a Borrachón con su mirada incisiva.
Al día siguiente de la llegada de Fritiof, Nils viajó con antelación en tren a Limón. Regresó a su pequeño apartamento, pagó el último alquiler a la encargada, madame Mendoza, y se cortó el pelo al estilo de Borrachón. Después fue al bar del puerto y saludó con la cabeza a los pobres diablos que nunca abandonarían Limón. Bebió vino y procuró ser visto por las embarradas calles de la ciudad unas cuantas noches seguidas, visiblemente borracho.
– Epa -dijo. Dio las gracias a todos.
Y les contó a madame Mendoza y a varios camareros que pronto se iría de excursión al norte, por la costa, pasando por playa Bonita, pero que regresaría al cabo de pocos días, pues un amigo sueco iba a visitarlo.
– Epa -dijo simplemente-. Hasta pronto. [3]
El amanecer de su último día en Limón se levantó, dejó algo de dinero en el cajón de la cocina y la mayor parte de sus pertenencias, cogió un poco de ropa y comida, el monedero y la carta de Vera, y abandonó el apartamento. Pasó por el mercado, donde los viejos vendedores de pescado, ya en sus puestos, presenciaron en silencio el inicio de su vuelta a casa. Pasó de largo la estación de tren y abandonó la ciudad sin volver la vista atrás por el norte para encontrarse con Fritiof Andersson.
Esta vez no huye, sino que regresa a casa.
Por primera vez en casi veinte años, Nils vuelve a Öland.
En esa ocasión la que abrió la maciza puerta de la casa de Martin Malm no fue una joven enfermera, sino una señora mayor de melena canosa vestida con una blusa y una falda de tonos claros. Gerlof la reconoció: era Ann-Britt Malm, la mujer de Martin.
– Buenos días -saludó él.
La mujer se quedó junto a la puerta, muy tiesa. Su pálido semblante continuó serio; Gerlof comprendió que no lo había reconocido.
– Soy Gerlof Davidsson -se presentó mientras se pasaba el bastón a la mano izquierda y tendía la derecha-. De Stenvik.
– ¡Ah, sí! -repuso la anciana-. Gerlof, sí. Estuviste aquí la semana pasada, con una mujer.
– Era mi hija -declaró Gerlof.
– Vi cómo os marchabais desde el piso de arriba, pero cuando le pregunté quiénes erais a Ylva, no recordó vuestros nombres -explicó Ann-Britt Malm.
– Sí -contestó Gerlof-. Quería charlar un rato con Martin de los viejos tiempos, pero no se encontraba bien. Hoy quizá tenga más suerte.
Gerlof notaba el aire helado del estrecho en la espalda y se esforzaba por no temblar. En ese momento no deseaba otra cosa que entrar en la caldeada casa.
– Martin no se encuentra mucho mejor hoy -anunció Ann-Britt Malm.
Gerlof asintió, comprensivo.
– ¿Ni siquiera un poco mejor? -preguntó, y se sintió como un vendedor a domicilio-. Sólo será un momento.
Al fin ella se hizo a un lado.
– Veamos cómo se siente. Pasa.
Antes de entrar, se dio media vuelta y echó un vistazo al coche.
John seguía sentado en su interior y Gerlof le hizo una seña con la cabeza.
– Vuelve dentro de media hora -le había dicho-. Si ves que me dejan entrar, te vas y regresas dentro de treinta minutos.
John levantó una mano, arrancó el coche y partió.
Gerlof entró en la casa y poco a poco dejó de tiritar. Puso la cartera en el suelo de piedra del gran recibidor y se quitó el abrigo.
– Hoy hace un tiempo casi invernal.
Ann-Britt Malm apenas asintió; al parecer no tenía ganas de charlar.
Al otro lado de la habitación había una puerta entornada y la mujer se acercó y la abrió un poco más. Él la siguió en silencio.
Entraron en una sala de mayor tamaño. Olía a cerrado, a humedad y a tabaco rancio. Varias ventanas daban a un jardín trasero, pero las oscuras cortinas estaban corridas. Del techo colgaba una araña envuelta en una sábana blanca. En dos esquinas del salón había sendas chimeneas, y en otra un televisor encendido que emitía una película de dibujos animados con el sonido muy bajo.
Gerlof observó que se trataba de Los Picapiedra.
Ante el televisor, hundido en una silla de ruedas, había un anciano con una manta sobre las rodillas. Tenía la calva cubierta de manchas de vejez oscuras y en la frente una antigua cicatriz blanquecina. La barbilla le temblaba sin cesar.
Era Martin Malm, el hombre que había enviado la sandalia de Jens a Gerlof.
– Tienes visita, Martin -anunció Ann-Britt Malm.
De pronto, el viejo capitán apartó la mirada de la televisión y la clavó en Gerlof.
– Buenos días, Martin -saludó éste-. ¿Cómo estás?
La barbilla temblorosa de Martin descendió un poco cuando el anciano cabeceó levemente.
– ¿Te encuentras bien? -preguntó Gerlof.
Martin negó con la cabeza.
– ¿No? Yo tampoco -dijo-. Tenemos lo que nos merecemos.
Reinó el silencio. En el televisor, Pedro Picapiedra se subió al coche y desapareció tras una nube de polvo.
– ¿Quieres un café, Gerlof? -preguntó Ann-Britt Malm.
– No, gracias.
Deseaba de todo corazón que la mujer se fuera del salón.
Y al parecer ella no tenía ninguna intención de quedarse, pues enseguida se dio media vuelta con la mano sobre el pomo de la puerta y miró a Gerlof una última vez, como si se hubieran entendido.
– Volveré dentro de un rato -declaró.
Salió y cerró la puerta.
En el salón se hizo un silencio sepulcral.
Se quedó de pie un momento, luego fue a sentarse en una silla apoyada contra la pared. Se hallaba a unos cuantos metros de Martin, pero Gerlof sabía que no tenía fuerzas para arrastrarla, así que la dejó donde estaba.
Читать дальше