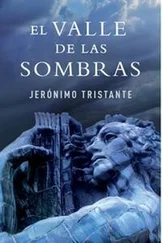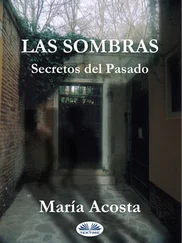A Gerlof, esas ventanas quemadas en lo alto del castillo siempre le recordaban una calavera con la cuenca de los ojos vacía. Sabía que a algunos habitantes de Borgholm no les gustaba el castillo, al menos hasta que el antiguo y destartalado edificio no se transformó en ruinas de interés histórico y atrajo a los turistas. Los habitantes de Öland habían sido forzados a construirlo, una orden real que sólo les había aportado sangre, sudor y lágrimas. La gente del continente siempre había intentado exprimir la isla.
Julia contemplaba las ruinas en silencio desde el balcón. Gerlof se volvió hacia ella.
– En la edad de piedra solían arrojar a los viejos enfermos desde ese peñasco -murmuró, y señaló las ruinas-. Al menos eso dicen. Fue mucho antes de que edificaran el castillo, claro. Y muchísimo antes de que las autoridades comenzaran a construir residencias de ancianos.
Margit Engström se acercó a ellos. Llevaba las tazas de café en una bandeja y se había puesto un delantal amarillo con el lema: «LA MEJOR ABUELA DEL MUNDO».
– Durante el verano se organizan conciertos en las ruinas -les informó-, y entonces tenemos un poco de ruido. Aparte de eso, es muy agradable vivir a los pies de un castillo.
Dejó la bandeja sobre la mesa delante del televisor y sirvió café a todos; a continuación volvió a la cocina en busca de la cesta de los bollos y los platos.
Gösta, su marido, vestía un traje gris, camisa blanca y tirantes, y sonreía todo el rato. Gerlof recordó que ya era un hombre alegre cuando trabajaba de capitán, al menos siempre que la tripulación obedeciera sus órdenes.
– Me encanta recibir visitas -dijo Gösta, y bebió un poco del humeante café-. Mañana iremos a Marnäs, claro. Vosotros también, ¿verdad?
Se refería al entierro de Ernst. Gerlof asintió con la cabeza.
– Yo iré seguro. Julia quizá tenga que regresar a Gotemburgo.
– ¿Qué pasará con su casa? -preguntó Gösta-. ¿Se sabe algo?
– No, aún es demasiado pronto -repuso Gerlof-. Pero casi seguro la usarán sus parientes de Småland como casa de veraneo. Como si al norte de Öland no le sobraran ya casas de verano…, pero lo más probable es que acabe así.
– Sí, mucho tendrían que cambiar las cosas para que alguien se mudara allí todo el año -observó Gösta antes de beber otro sorbo de café.
– Aquí estamos tan a gusto; en la ciudad lo tenemos todo a mano -explicó Margit, al tiempo que colocaba los platos sobre la mesa-. Pero seguimos perteneciendo a la Asociación Comarcal de Marnäs.
Su marido le sonreía con cara de enamorado.
No se quedaron mucho tiempo en casa de los Engström, apenas media hora.
– Bueno -anunció Gerlof cuando volvieron a subir al coche, que habían dejado aparcado en la calle, frente a la hilera de casas-, ahora dirijámonos a Badhusgatan. Nos detendremos en Automóviles Blomberg y haremos unas compras antes de ir al puerto.
Julia lo miró mientras arrancaba el coche.
– ¿A qué hemos venido aquí?
– Nos han invitado a tomar café y bollos -replicó Gerlof-. ¿Te parece poco? Y siempre es divertido ver a Gösta. También fue capitán de barco en el Báltico, como yo. Ya no quedamos muchos…
Julia giró en Badhusgatan y condujo por las calles desiertas. Apenas se cruzaron con otros coches. Y al final de una calle se encontraron con el blanco hotel del puerto.
– Tuerce por aquí -indicó Gerlof señalando a la izquierda.
Julia parpadeó y entró en un espacio asfaltado donde un letrero que anunciaba «AUTOMÓVILES BLOMBERG» colgaba de un edificio bajo que hacía las veces de garaje y solar para coches de segunda mano. Algunos Volvo más nuevos tenían el honor de estar aparcados en el interior, al otro lado de la ventana, pero la mayoría permanecía en el espacio asfaltado de fuera, y lucía carteles escritos a mano detrás del parabrisas que informaban del precio y el kilometraje.
– Venga, salgamos -instó Gerlof cuando Julia detuvo el coche.
– ¿Vamos a comprar un coche?
– No, no -dijo Gerlof-, sólo haremos una breve visita a Robert Blomberg.
Notaba las articulaciones más calientes, y el café con los Engström le había reanimado. No le dolía el cuerpo como antes y pudo caminar por el asfalto con la sola ayuda del bastón, si bien Julia llegó antes a la puerta del garaje y la abrió.
Sonó una campanilla y el olor a aceite de motor les envolvió.
Aunque era un erudito en el tema de los barcos veleros, Gerlof apenas sabía nada de coches, y ver motores siempre le provocaba inseguridad. Había un equipo de soldar y diferentes herramientas desparramadas sobre el suelo de cemento alrededor de un Ford negro, pero ningún mecánico a la vista. El local estaba desierto.
Gerlof se acercó poco a poco hasta la pequeña oficina del garaje y echó un vistazo en su interior.
– Buenos días -saludó al joven mecánico vestido con un sucio mono azul que estaba sentado a la mesa, inclinado sobre la página de tiras cómicas del Ölands-Posten-. Venimos de Stenvik y queremos comprar aceite para el coche.
– ¡Ah, sí! La verdad es que el aceite lo vendemos en el otro local -informó-, pero iré a buscarlo.
El joven se levantó; resultó ser unos centímetros más alto que Gerlof. Debía de ser el hijo de Robert Blomberg.
– Podemos acompañarte y ver los coches que hay a la venta -sugirió Gerlof.
Le hizo una seña con la cabeza a Julia, y padre e hija cruzaron una puerta detrás del joven mecánico y entraron en el departamento de ventas.
Allí no olía a aceite, y el suelo estaba recién fregado y pintado de blanco. Había filas de relucientes coches aparcados.
El mecánico se dirigió a una estantería repleta de productos para el cuidado del vehículo y pequeños repuestos.
– ¿Aceite para motor normal? -preguntó.
– Sí, eso es -repuso Gerlof.
Vio a un hombre mayor que salía de una pequeña oficina y se detenía en el umbral. Era casi de la misma estatura, y ancho de espaldas como el joven mecánico, pero tenía muchas arrugas y las mejillas arreboladas llenas de capilares rotos.
Aunque nunca había hablado con él, pues Gerlof siempre había comprado y vendido sus coches en Marnäs, sabía que estaba ante Robert Blomberg. Procedente del continente, había abierto un garaje y un pequeño local de venta de coches a mediados de los años setenta. John Hagman había tratado bastante al viejo dueño del taller y le había hablado de él a Gerlof.
El viejo Blomberg le miró y asintió con la cabeza sin decir palabra. Gerlof le devolvió el saludo en silencio. Sabía que Blomberg había tenido problemas con el alcohol hacía un tiempo, y quizá no los hubiera superado, pero aquél no era un tema de conversación muy prometedor.
– Aquí tiene -dijo el joven mecánico, y les tendió la botella de aceite de motor.
Robert Blomberg se apartó lentamente del umbral y entró de nuevo en la oficina. A Gerlof le pareció que se tambaleaba un poco.
– No necesitaba aceite para el motor -protestó Julia cuando estuvieron sentados en el coche.
– Nunca viene mal tener aceite de reserva -adujo Gerlof-, ¿Qué te ha parecido el garaje?
– Nada especial -respondió Julia, y giró para entrar de nuevo en Badhusgatan-. No parecían muy ocupados, la verdad.
– Tira hacia el puerto -señaló Gerlof-. ¿Y los dueños…, los Blomberg? ¿Qué te han parecido?
– No es que hayan dicho gran cosa. ¿Qué problema tienen?
– He oído decir que Robert Blomberg pasó muchos años en el mar -repuso Gerlof-. Cruzó los siete mares, y llegó hasta Sudamérica.
– Vaya.
Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Se acercaban al hotel que se erguía en un extremo de Badhusgatan. Gerlof observó el puerto junto al hotel y le embargó una profunda nostalgia.
Читать дальше