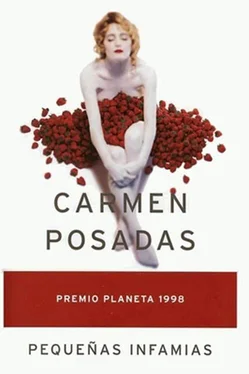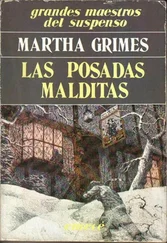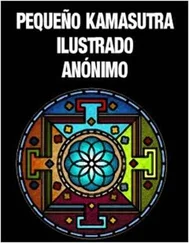– ¿Te he explicado ya el problema del señor Algobranghini, Adela? Detesta a Stephanopoulos; creo que tuvieron una pelea por una cimitarra persa; arréglatelas para que dos coleccionistas tan quisquillosos no coincidan en la misma mesa y nos estropeen la noche.
Estos dos extraños apellidos, junto a otras tres decenas igualmente desconocidos, figuraban en la lista de invitados que Adela consultaba ahora al hablar con su marido. Y al lado de cada nombre, con la caligrafía sobria de Ernesto Teldi, se precisaba su especialidad: había dos coleccionistas de armas blancas, tres «fetichistas de todo lo relacionado con Dickens» (así rezaba la explicación), además de tres entusiastas de los iconos griegos -pero sólo aquellos en los que figurara san Jorge-; un «amante de las figuritas Rapanui» (qué sería aquello, se pregunta Adela antes de continuar), y la lista se completaba con coleccionistas menos exóticos, como los que se especializan en cartas de amor de grandes personajes, en soldaditos de plomo, en libros de fantasmas o en huevos de Fabergé. Adela repasa la lista por si conoce a alguien, pero no figura ninguno de los nombres famosos en el mundo del arte, y Adela, con una sonrisa, se pregunta cuál de los presentes será el objetivo de Ernesto Teldi. ¿Algobranghini, el coleccionista de armas blancas?, ¿la señorita Liau Chi, especialista en libros de fantasmas? O tal vez el elegido sea el único de los nombres que no viene acompañado de anotación alguna, un tal monsieur Pitou. Adela se encoge de hombros, lleva tantos años viendo cómo su marido se dedica con afinada intuición al juego de comprar a buen precio valiosos objetos para su venta posterior, que la caza ha llegado a parecerle divertida. Sobre todo últimamente, ahora que Teldi, ya muy rico, a veces persigue algún objeto especial, no de gran valor pero sí raro: hacerse con piezas únicas y extravagancias era la culminación de toda una vida dedicada al arte. Es evidente que una fiesta con esos invitados debe de tener como objetivo la captura de una pieza que esté en posesión de algún excéntrico al que su marido agasajará y adulará hasta rendirlo con su encanto.
– No quiero que haya lugares prefijados en las mesas, Adela. Todo tiene que parecer casual; pero de todos modos, confío en ti para que Stephanopoulos y monsieur Pitou se sienten con nosotros: Pitou a mi derecha y Stephanopoulos a la tuya.
Monsieur Pitou. Adela encuentra el nombre en la lista de invitados, pero ¿cuál será su especialidad? Sea cual fuere, ella comprende que ese desconocido es, sin duda, la presa, porque Ernesto Teldi, invariablemente, sienta a su derecha al invitado que en ese momento le resulta más conveniente. Pero ¿qué es lo que acabará comprando su marido tras la fiesta y a precio de saldo? ¿Una rarísima daga turca, tal vez un billet doux?
– De todas maneras, no te preocupes, ya hablaremos de los detalles en cualquier momento, déjalo, Adela, ahora no hay tiempo -dice Teldi al otro lado del teléfono-. ¿Cuánto te falta para estar vestida? ¿Podremos salir a las nueve? Se tarda más de una hora en llegar hasta casa de los Suárez.
Esa noche Ernesto y Adela Teldi estaban invitados a cenar en casa de unos amigos no relacionados con el mundo del arte. Eran las ocho y cuarto. Adela, aún sin maquillar, continuaba sentada sobre la cama, pero ella era experta en acicalamientos rápidos.
– Quedemos a las nueve en la puerta del ascensor para bajar juntos -le dijo a su marido.
Y a la hora exacta se encontraron: la puntualidad era la única virtud que compartían. Suben al ascensor y Adela aprovecha para mirarse en el espejo. Calcula que cuenta con tres pisos de delicioso descenso para comprobar que está muy guapa, como siempre que se viste para él. Obviamente, Carlos García no está invitado a la cena de los Suárez, pero las mujeres enamoradas (enamoradas no, Adela, no lo digas ni en broma, sensatez, prudencia), las mujeres ilusionadas, rectifica antes de continuar con la idea, siempre se visten para su hombre, aunque él no pueda verlas. Por eso, con el esmero de una novia que se adorna para el esposo, ella se ha bañado en perfumes y, más tarde, ha logrado que surja una Adela radiante de ojos vivos y labios tiernos que resplandece con una aura tan potente que incluso llama la atención de su marido.
– Estás muy guapa esta noche, Adela, pareces casi una adolescente -dice, y ella, agradecida, sonríe porque sabe que es verdad: digan lo que digan y mientan lo que mientan los fabricantes de cosméticos, el amor (o la ilusión amorosa) es el único milagro de eterna juventud que existe.
El ascensor baja otro piso, el último antes de llegar al vestíbulo: Adela piensa que le quedan todavía unos segundos más para recrearse en su felicidad. Mañana, mañana estaremos juntos, un día, unas horas, mi reino por unas horas. Súbitamente el ascensor se detiene. Parpadean las luces, amenazan con apagarse y, al final, se opacan hasta dejar el habitáculo en una mortecina semipenumbra de emergencia.
– Coño -dice Teldi, mientras busca y encuentra el teléfono de la cabina para llamar a recepción y preguntar qué pasa.
– Un apagón, señor, lo sentimos muchísimo, no es problema nuestro sino de la calle, toda la manzana está a oscuras. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
Teldi, contrariado, pide que avisen a los Suárez del posible retraso, antes de añadir:
– Y hágame el favor, llame a la compañía eléctrica o al Ayuntamiento o a quien le dé la gana, pero téngame informado; esto no es el Tercer Mundo, supongo que en Madrid los apagones no tienen por qué durar mucho.
– Sí, señor, naturalmente. Le informaré en cuanto sepa algo.
Los esposos se miran a la luz amarillenta de la cabina. Teldi hace un gesto de impotencia, mientras que Adela estudia las paredes y la puerta del ascensor. ¿Entrará suficiente aire? ¿Comenzará a subir drásticamente la temperatura hasta que se le descomponga el maquillaje? Qué desastre, incluso los rostros rejuvenecidos por la felicidad resisten mal las situaciones absurdas. Y ésta lo es. Y mucho.
– Si al menos hubiera una banquetita como en los ascensores antiguos -dice Teldi-. Uno espera mejor sentado, ¿no? Pero bueno, lo peor que puede pasar es que lleguemos tarde a casa de los Suárez, y eso tampoco es grave; gente bastante aburrida -suspira, antes de aflojarse el nudo de la corbata, más por acción refleja que por calor.
Atrapada allí con su marido, Adela piensa en Teldi y Teldi piensa en una carta de amor. Con la tranquilidad de quien está acostumbrado a enfrentarse con situaciones imprevistas, Ernesto aprovecha este inesperado encierro para recordar palabra por palabra una hermosa misiva que tiene previsto comprar mañana a uno de sus invitados. «Te necesito, te quiero, voy hacia ti», así empieza una cuartilla escrita de puño y letra de Oscar Wilde. Pero no se trata de un extracto del original de Un marido ideal como podría pensarse, sino de una súplica escrita tres años antes en una carta de amor dirigida a un desconocido y misterioso Bertie. ¿Quién podría ser ese personaje de nombre Victoriano? A Teldi se le ocurre una posibilidad tan interesante como escandalosa, aunque no podrá verificarla hasta que la carta sea suya. I want you, I need you. I'm coming to you, repite con placer de coleccionista, porque es muy posible que este hallazgo se lo reserve para él y decline venderlo, aunque seguramente le pagarían mucho por una pieza así. Pero cada vez con más frecuencia, Teldi prefiere la posesión al dinero. Una hermosa carta de amor -se dice y se emociona-, una muy bella carta de amor.
Adela, por su parte, no piensa en ternuras, sino que, de pronto, toma conciencia y se asombra por la proximidad física con su marido. Hace mucho tiempo que no están tan cerca el uno del otro. En casi treinta años de conveniente pacto matrimonial (yo no me meto en tu vida ni tú en la mía, tan civilizado y cómodo además) no ha habido fricciones. Las vidas paralelas sólo se juntan en el infinito o en la sepultura, pero para entonces ya todo dará igual. Adela se detiene en esta idea por un momento: «Juntos los dos por toda la eternidad.» Suena como un castigo, pero ella jamás ha logrado comprender esa preocupación de las personas por asegurarse dónde y en compañía de quién acabarán reposando sus restos: cenizas de amantes esparcidas en el mar o sobre un campo de margaritas, cadáveres que reposan el uno junto al otro hasta el fin de los tiempos… todo suena romántico e incluso sublime y, sin embargo, las cenizas son cenizas, y los cadáveres, cadáveres. Adela no tiene la arrogancia de pensar que sus restos puedan sentir amor o echar de menos ausencias.
Читать дальше