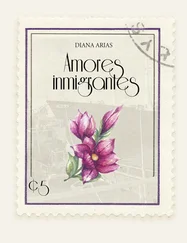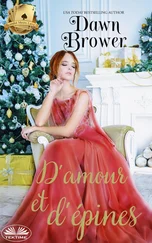«Me parece que es pretender demasiado».
«Entonces, ¿qué clase de libertad es ésa? Vete despacito con el whiskey, amigo mío, aunque sangre el corazón. No es que yo sea tacaña, pero es el cuarto, si no me equivoco, y tienes que conducir hasta tu casa».
«Otro sorbito. Ha sido una velada tremenda».
«¿Escuecen las verdades? ¿Verdad que escuecen, lumbrera mía?»
«Pero entonces, según tú, ¿me equivoqué en todo?»
«Mira, no podías equivocarte más».
«¿Y qué debería haber hecho entonces?»
«Nada. No había nada que hacer. Por desgracia, el mundo está hecho así».
«Pero reconocerás que si ella hubiera tenido otro temperamento…»
«Si hubiese tenido otro temperamento, tú no te habrías enamorado de ella, ¿está claro?»
«Nadie le impedía ser más leal conmigo».
«Eras tú precisamente quien se lo impedía. Tú la comprabas con tus mensualidades. Ella te vendía el cuerpo y tú querías también el alma. ¿Comprendes que para una chiquilla no puede haber nada peor? Aunque hubiera sido una santa, por fuerza le habría venido el deseo de ponerte los cuernos. Y, si no entiendes eso, quiere decir lisa y llanamente que tienes una cabeza muy dura».
«Así, pues, ¿yo debería perdonarla?»
«¿Perdonarla? Ni se te ocurra siquiera. ¿Quieres darte la puntilla? Olvidarla, no queda otra solución, como si nunca hubiera existido, y tal vez sea mejor que tampoco nosotros dos volvamos a vernos más. Mejor para ti, entendámonos. Has sido un gilipollas increíble, pero eres un hombre muy simpático tú, de un estilo muy distinguido, ¿te lo han dicho alguna vez?», y soltó una gran carcajada. «Me resultas muy simpático, por si te interesa saberlo. Me enterneces. Me pareces un pajarito espantado, con un ala rota».
«Y que lo digas».
«Pero tal vez sea mejor que no nos veamos. A Laide hace meses que no la veo, me han dicho que está enfadada conmigo e ignoro el motivo, pero he sido su amiga y, si volvemos a vernos, todas las veces, ¿comprendes?… para ti sería más difícil curar… por lo demás, si te da gusto…»
«En el fondo, Piera, eres una chica muy buena…»
«Oh, yo… soy una desgraciada también yo, eso es lo que soy… soy una puta, una puta… ¡Dios mío!»
Se dejó caer boca abajo sobre el sofá, al tiempo que se cubría la cara con las manos, y los hombros se le estremecían con sollozos silenciosos.
Una lenta trama de sueños, un torpor extenuado, un silencio, un vago estruendo de vida lejana, fuga de los pensamientos abandonados a sí mismos por los escondrijos del pasado en una cálida noche de junio. Antonio salió lentamente de un valle sin nombre poblado de agujas en forma de árbol, volvió a encontrarse en su cama, poco a poco fue recordando, abrió los ojos para ver. Por las ventanas abiertas de par en par, el reverbero de los faroles de neón llegaba y se alargaba en tiras oblicuas por el techo, cruzándose, gracias a lo cual se distinguían las cosas.
Junto a Antonio, ella dormía. Completamente desnuda, yacía boca arriba y con los brazos cruzados sobre el pecho, como la princesa de los faraones, y, a uno y otro lado, sus delicadas manos, que en su abandono seguían la leve curva del pecho y los lentos pálpitos de la respiración. Era un sueño total sin reservas como el de los animalitos, pero la perfección de la pose y la expresión de la cara serena y pura le infundían a él una pena por un motivo que no sabía entender: había en ella la inocencia, la juventud, la fatalidad, la lástima, el tiempo que pasaba y devoraba.
¿Cuántos meses habían pasado? Antonio la contemplaba. ¿Podía estar encerrado en aquel cuerpecito el infierno? No, tal vez fuera una cosa muy sencilla, tal vez fuese él quien la había hecho volverse una tragedia. Ahora ya no se debatía entre las dudas y los escrúpulos: "¿Hice bien o mal al volver a llamarla? ¿Soy vil? ¿Soy abyecto? Ahora ya no tiene importancia".
Una noche, tras dos meses y medio de lucha, no había resistido. Lo recordaba perfectamente: estaba en Roma y con él estaba Silvia, una muchacha inteligente y buena. Al verlo tan hundido, Silvia le había dicho:
«Pero, a fin de cuentas, ¿por qué no le telefoneas? ¿Qué quieres que ocurra? ¿Quieres recuperar la salud? ¿Qué resuelves con la dignidad? ¡A ver!»
Y, desde el hotel de Roma, Antonio probó a telefonearle, eran casi las ocho de la noche, una hora no demasiado oportuna, a aquella hora solía estar fuera, pero en aquel momento no. Y al principio ella no se dio cuenta de que era él: su voz carecía ya de audacia.
«También yo quería llamarte uno de estos días por lo del alquiler».
«Ya hablaremos de eso en Milán», dijo él. «Cuando vuelva, te llamo».
Y no sintió remordimiento ni vergüenza, simplemente empezó a respirar y a vivir de nuevo.
Después en Milán Antonio fue en coche a su casa, ella bajó a la calle, se sentó en el coche descapotable y con la mano derecha se puso a toquetear los botones del salpicadero. Estaba pálida y chupada. Era una sombra de la Laide de siempre, incluso parecía haberle crecido la nariz, pero para él seguía siendo su amor.
Entonces ella le preguntó si podía pagarle el alquiler unos meses más.
«¿Por qué debería pagarte el alquiler?», le respondió él. «¿Qué obligación tengo? ¿Tú qué me das a cambio?», añadió y lo hacía para no darse por vencido a la primera, pero sabía perfectamente cómo acabaría la cosa.
«Yo no tengo nada que darte», le respondió Laide, «lo único que puedo darte es esta persona mía, si no te da asco».
Dijo precisamente «persona» y no «cuerpo», tal vez sin darse cuenta siquiera había empleado la expresión correcta. Y no hubo más discusiones ni celos ni ardides ni mentiras, la historia volvió a empezar lentamente y ni él ni ella hablaban de lo sucedido. Nunca, pero es que nunca, le habría contado Laide la verdad, los engaños, los ardides, las intrigas, las lujurias. Era como si las trolas fuesen su bandera desesperada, de la que no renegaría ni aun a costa de su vida, era lo único que él no podía pedirle, su pudor radicaba extrañamente en eso, en sus descarados secretos y, sin embargo, por la noche todo parecía haberse vuelto físicamente fácil, justo y humano.
Se irguió para sentarse en la cama; abajo, en la calle, pasaban pocos coches, debían de ser las dos o las tres, al cabo de poco la noche empalidecería y un hálito de aire fresco empezó a entrar en la alcoba. Volvió a observarla, a saber qué estaría soñando, minúsculas vibraciones nerviosas a saltos movían de vez en cuando los dedos de sus manos, perfectamente unidas como en las estatuas medievales. ¿Feliz? Por primera vez después de un tiempo que, al pensarlo, le parecía inmenso había cesado aquel tormento a la altura del esternón, ya no tenía aquella barra de hierro candente clavada un poco por debajo del estómago, precisamente como aquella mañana en que, al despertar, se había hecho la ilusión de estar curado, pero poco más de una hora después, mientras cruzaba los jardines, había vuelto a sentirse de repente en el infierno. ¿Se repetiría también la ilusión aquella vez? No, del sueño de ella, tan abandonado y confiado, le llegaba una sensación de piedad y paz, como una caricia invisible. Sin dejar de estar boca arriba, Laide tuvo un breve estremecimiento, murmuró minúsculos lamentos, voces rotas e incomprensibles como las de los perritos que sueñan. Antonio le pasó una mano por la frente, empapada en sudor.
Entonces Laide abrió los ojos.
«¿Qué ocurre? ¿Qué haces?», balbució con la boca pastosa del sueño.
«Nada», le respondió, «estaba mirándote».
La voz de ella, extrañamente apacible y reflexiva, con aquella erre tan marcada, resultaba un sonido curioso en la noche.
Читать дальше