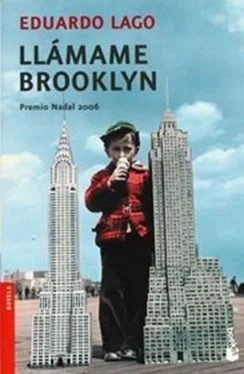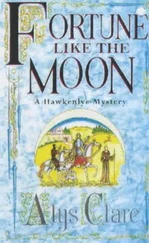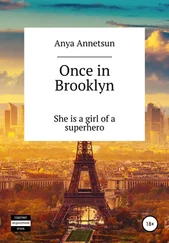Siempre sabe en qué momento ha terminado la búsqueda, y sin darle un respiro a su cliente involuntario, le conmina a que le diga el título y versículo sobre los que ha recaído su mirada. No recuerdo haber abierto la Biblia en todos los días de mi vida, hasta que llegué por primera vez a Deauville, y Sam me hizo la prueba a mí. Cuando lo pensé después, me pareció una situación divertida, pero la verdad es que desde el momento en que te atrapa no te deja opción. Lo más curioso es que nadie protesta ni ofrece la menor resistencia. Aunque después he tratado muchas veces de entenderlo, sigo sin saber por qué seguí sus instrucciones al pie de la letra; el caso es que cuando me preguntó con qué pasaje me había topado, contesté, dócilmente: Ezequiel, capítulo XXXIV No me dejó leer más. Interrumpiéndome, declamó con voz grave y engolada: «Profecía contra aquellos malos pastores que sólo buscan su interés despreciando el de la grey. Promesa de un pastor que saldrá de entre ellos, el cual reunirá a sus ovejas y las conducirá a pastos saludables.» Asombrado, esperé a que terminara de recitar el resto del pasaje. Antes de irme, lo transcribí íntegro en el diario, y dejé en la cesta un billete de diez dólares. Mi intención era aprenderme el fragmento de memoria, imitando a Sam a pequeña escala. Se me ocurrió que aquel negro ciego era una especie de profeta. Lo que hacía con la Biblia me hizo pensar en el I Ching, y decidí que lo mejor era conservar intacto aquel mensaje del destino. Sigo estando convencido de que a cada uno de quienes nos cruzamos con él nos está dando una lectura oculta del porvenir.
He visto a Sam en acción muchas veces, y nunca falla. Normalmente, todo el mundo reacciona igual que yo, apresurándose a cotejar lo que oye con lo que dice el texto. Hasta ahora, nadie lo ha encontrado en falta. Una y otra vez, sus «clientes» comprueban con estupor, que la correspondencia es absoluta, palabra por palabra. Casi nadie duda de la autenticidad del método, pero cuando alguien le pregunta en qué consiste el truco, Sam suelta una carcajada y explica que no hay treta que valga, simplemente se sabe la Biblia de memoria. Cuando le devuelven el libro, pocos tienen la mezquindad de no dejar una buena propina en la cesta. Si hace mal tiempo, Sam se instala junto al mostrador, con el beneplácito de su amigo Rick.
¡Demonios, Gal! me dijo al verme aparecer hoy. Siempre se dirige a mí utilizando la misma fórmula. ¿Se puede saber qué se cuece en la Cocina del Infierno? ¿Te han echado del trabajo, o es que se te estaba chamuscando el cerebelo de estar tanto tiempo sin salir de la ciudad? ¡Choca esos cinco!
Tal vez porque ha vivido demasiado, la existencia de Sam tiende a ser un ritual de repeticiones. Tiene un saludo fijo para cada uno de sus conocidos. Por mucho tiempo que medie entre mis visitas, ésta es la fórmula que me corresponde a mí, y siempre la repite en el mismo tono, sin quitar ni añadir una sola palabra.
Esta vez, más que en él me fijé en su perro, Lux. Otro de los misterios de Sam es que siempre sabe en qué dirección mira su interlocutor.
Me temo que no le queda mucho tiempo, Gal. Antes del verano tendré que llevarlo al veterinario, a que lo ponga a dormir. Lo estoy retrasando, pero no creo que pueda aguantar mucho más.
Lux volvió la cabeza hacia su amo.
Lo siento, ya sabes que no depende de mí, le dijo el ciego al animal, y le acarició la cabeza. Lux se alzó sobre las patas, asomó la lengua y se acercó a olisquearme. Estas cosas tienen su momento preciso, siguió diciéndome Sam. Hay que estar atento a la señal. Cuando el sufrimiento pesa más que el resto, quiere decir que estamos empezando a vivir más de lo que nos corresponde. Y eso no está bien, Gal. La vida nunca se equivoca. No sé por qué la gente se empeña en no aceptarlo.
Le ofrecí un cigarrillo y se lo llevó con pulso tembloroso a los labios. La verdad es que no aprecié nada anómalo en el perro; fue a Sam a quien vi muy deteriorado. Ha envejecido mucho en cuestión de meses, y los síntomas del parkinson se han agravado de manera alarmante. Dio una calada honda, escupió hacia un lado y, alargando el cuello, se irguió muy atento, como tratando de percibir algo. Lux tenía las orejas estiradas y estaba igual de tenso. Unos instantes después, se descargó un trueno prolongado, y empezó a llover violentamente.
Cerré el diario y miré a mi alrededor. La dársena quedaba encajonada entre dos paredes de ladrillo. Me fijé en que el autobús era ligeramente más ancho por la base que por el techo, de modo que los flancos estaban levemente inclinados. Tenía el morro apuntando en dirección a la Novena Avenida; a mi izquierda, hacia la Octava, se había formado una cola de unas veinte personas. Una astilla de luz destelló momentáneamente en la superficie inclinada de vidrio y al volver la vista hacia la puerta me sorprendió el reflejo de mi silueta; por encima de mi cabeza se alzaba un muro de ladrillo y más arriba, el perfil de los rascacielos, recortados sobre un fondo nublado. El conductor subió a bordo por el costado opuesto e inmediatamente accionó el mecanismo de la puerta; sin hacer ruido, las hojas avanzaron juntas hacia mí y cuando los goznes alcanzaron su máxima extensión, se desplegaron en sentido lateral. Mi imagen se partió como por ensalmo en dos mitades que desaparecieron entre los retazos del cielo. Cuando me disponía a subir, en el quicio de la entrada apareció la silueta de una chica que cargaba una bolsa de viaje de aspecto pesado. El autobús llevaba estacionado más de un cuarto de hora y me sorprendió ver que alguien se hubiera rezagado tanto. Sin duda, se habría quedado dormida.
Al conductor aquello no pareció llamarle demasiado la atención. Asomándose un momento por detrás de ella, dio una voz, pidiendo que la dejáramos salir. El bulto del equipaje debía de pesarle demasiado, y para bajar con mayor facilidad la desconocida lo cambió de mano. A la altura de mis ojos vi flotar la mancha imprecisa de una bolsa de cuero que se desplazaba lentamente por el aire. Al hacerlo, arrastró tras de sí el pliegue de la falda, dejando al descubierto los muslos desnudos. La visión duró apenas un instante. Con un movimiento brusco de la mano que tenía libre, se apresuró a alisar la tela azul y estuvo a punto de perder el equilibrio. Evitó caerse, lanzando la bolsa al vacío y sujetándose a una barra de acero.
Atrapé el bulto en pleno vuelo. Trastabillé, sintiendo la mordedura de un remache de metal en la mejilla y un fuerte impacto sobre el pecho. Cuando recuperé la estabilidad la vi a un paso de mí, en tierra. El cabello le ocultaba la cara; se lo sacudió, moviendo bruscamente la cabeza. Tenía la piel blanca, los ojos verdes y no mucho más de veinte años. Nuestras miradas se cruzaron un momento. Sin darme tiempo a reaccionar, me arrebató la bolsa y se alejó hacia el fondo de la dársena con paso apresurado. Sentí en la espalda la presión de la gente, apremiándome a subir. Recorrí a zancadas el pasillo, localicé mi asiento y me dejé caer, aturdido.
Me palpitaba con fuerza la piel de la mejilla derecha, tenía el pulso acelerado y sensación de asfixia. Me llevé al pómulo la yema del dedo y al retirarla vi que estaba manchada de sangre. Estiré el cuello de la camiseta, para aliviar la sensación de ahogo, y miré hacia el andén a través del cristal entintado de la ventanilla. Vi su figura inmóvil, muy derecha, subiendo por las escaleras mecánicas. Al acercarse a la altura del vestíbulo, se inclinó a recoger la bolsa, y antes de dirigirse hacia la puerta de salida miró un instante hacia atrás y desapareció. Se adueñó de mí una sensación de desamparo. La imagen de sus piernas desnudas, hasta entonces una percepción fugaz y sin matices, empezó a concretarse con nitidez. A lo largo de las semanas siguientes, reviviría aquella visión innumerables veces. Más que un recuerdo que regresa de repente, fue una revelación gradual. Con total claridad descubrí detalles que ni siquiera sabía que había percibido. No traté de poner en orden mis sentimientos hasta mucho después, cuando la necesidad de dar con la desconocida se había convertido en una obsesión. En aquellos momentos, me dejé desbordar por la extraña turbación de ver cómo se recreaban en mi memoria el color y la textura de su piel, el dibujo de los muslos, la sombra de vello púbico que no alcanzaba a cubrir en su totalidad el sexo. Ésta fue la única sensación a la que necesité dar expresión verbal, el hecho de que la desconocida no llevara ropa interior. Cuando la imagen se disolvió, sentí un relámpago de deseo.
Читать дальше