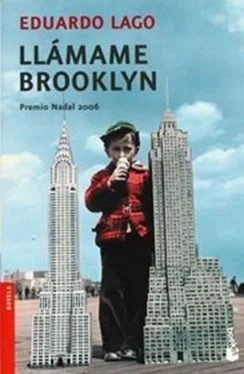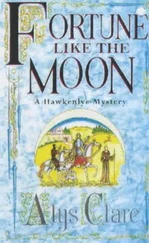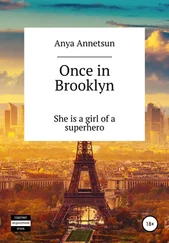¿Y?
Miss Zadie Stewart es una ejecutiva normal y corriente, aunque si me la imagino vestida de otra forma, no carece de atractivo. Es todo, Gal, por más vueltas que le des, no hay más. Parecía estar muy ocupada y, a pesar de tus temores, no le molestó en exceso que el señor Ackerman se presentara en persona a entregar la carta, por más que ello fuera en contra de sus indicaciones expresas.
¿Qué le dijiste?
Que vivía a menos de un cuarto de hora a pie, que llevaba toda la mañana escribiendo sin parar y necesitaba estirar las piernas, y que después de haber oído su voz no podía resistir la tentación de querer verla en persona. No te rías, es lo que le dije.
¿Y ella qué te dijo?
Me dio las gracias, llamó al botones y le indicó que tuviera la amabilidad de acompañar al señor Ackerman a la puerta. Antes de irme le di la mano, y entonces sonrió. Levemente.
¿Cómo es?
Parece una mujer inteligente.
¿Y físicamente? Se supone que la tengo que seguir.
Pelo negro, piel bronceada, podría ser italiana o algo así. Alta, con gafas de pasta negra, falda y chaqueta gris.
¿A qué hora sale?
Fíjate por dónde, no se me ocurrió preguntárselo. Si quieres vuelvo y se lo digo. Mucho me temo que tendrás que esperar. Con un poco de suerte saldrá a la hora del almuerzo y, estando tan cerca, a lo mejor se presenta aquí mismo. En ese caso conviene que me largue, no sea que me vea contigo. Va en serio, Gal, me las piro. No tengo todo el día para estar jugando a detectives.
Muchas gracias, Marc. ¿Irás por el Chamberpot esta noche?
No. Tengo una cita con Zadie en la Côte Basque. El sueño de toda mi vida, cenar en el restaurante favorito de Truman Capote. Ahora me puedo permitir esos lujos, me han subido el sueldo, se me olvidó decírtelo. En fin, suerte con tu Nadia. Au revoire.
Muchas gracias, Marc, de veras que te lo agradezco.
Por ti, lo que haga falta, baby.
Zadie Stewart no salió de la oficina a la hora del almuerzo. A eso de las doce y media cayó un fuerte chaparrón y apenas vinieron clientes a la cafetería. Pedí algo de comer. Después, para hacer tiempo, un café detrás de otro. Cuando le pedí el cuarto, la camarera se apiadó de mí y en los ratos libres me venía a dar conversación. A eso de las tres estuve a punto de abandonar. Pedí la cuenta y a modo de explicación le dije a la camarera que tenía una cita, pero que al parecer la otra persona se había olvidado de mí. A veces pasa, dijo sonriendo. Le di una buena propina y me despedí. Estaba decidido a irme, pero cuando llegué a la puerta cambié de idea. Al ver que me sentaba en la misma mesa, la camarera se acercó riéndose y me trajo un capuccino. Invita la casa, me dijo. A las cinco, cuando todas las oficinas empezaron a vomitar simultáneamente a sus empleados, decidí continuar la espera en la calle. Me aposté justo frente a la fachada de Leichliter Associates. A las cinco y veinte puse un coto al tiempo de espera, y luego otro, y otro más. Tuve que hacer un esfuerzo considerable para convencerme de que era absurdo tirar la toalla después de tantas horas de acecho, sobre todo teniendo la certeza de que Zadie Stewart todavía se encontraba en el interior del edificio. Poco después de las seis, la vi salir acompañada de un tipo bien trajeado. Tal y como había dicho Marc, era esbelta y de tez morena. Iba vestida a su vez con traje de chaqueta y llevaba gafas de montura negra. Zadie Stewart y su acompañante estuvieron charlando unos minutos delante de la fachada de Leichliter Associates. Crucé la calle y, consciente de que no podían sospechar nada de mí, me puse a observar un escaparate, peligrosamente cerca de ellos. No tardaron mucho en despedirse.
Sentí alivio al ver que Zadie Stewart echaba a andar. Si le hubiera dado por coger un taxi, con toda seguridad la habría perdido en medio del tráfico, eso sin contar con el pequeño detalle de que no llevaba demasiado dinero encima. ¿Y adonde iría? ¿A Brighton Beach? ¿Y si no iba allí, cómo haría para dar con Nadia? ¿No sería mejor abordarla directamente? Después de mucho pensarlo, decidí esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.
En la esquina de la calle 60 se quitó los tacones y se puso unas zapatillas de deporte. Al llegar a Lexington entró en la estación de metro. Había mucha gente en el andén, de modo que no se percató de mi presencia. La seguí, perdido entre el gentío. Hizo dos transbordos, uno en la 51 y otro en el Rockefeller Center. Sí, iba a Brooklyn. Me acomodé en la otra punta del vagón, con el periódico en la mano. Leí la historia del asesinato perpetrado por los Westties de que me había hablado Marc por la mañana. Un transbordo más. Por fin, a eso de las siete y media llegamos a Brighton Beach. Antes de ir a su casa, entró en un supermercado y recogió un traje de la tintorería. Su destino final era un enorme bloque de apartamentos, sin portero, en Neptune Avenue. Abrió el portal con llave y desapareció por un pasillo. Memoricé el número del edificio y miré la hora. Las siete y media, casi. Sentí que me volvía a desfallecer el ánimo. ¿Así terminaba la persecución? Crucé a la otra acera y desde allí contemplé la inmensa mole del edificio, sin saber cuál de entre todas las celdas de aquella colmena podría ser la suya. Había oscurecido. Me pregunté si Nadia estaría en el apartamento con ella. De ser así, tal vez les diera por salir a cenar. Al cabo de unos cinco o diez minutos, apareció una pareja de ancianos por el fondo del pasillo y me acerqué al portal, haciendo que mi llegada coincidiera con el momento justo en que abrían la puerta. La mujer me increpó, en ruso, y yo le di las gracias y sonreí. Haciendo caso omiso de las protestas de la pareja, me encogí de hombros y entré en el edificio. Me metí por el pasillo de la derecha, como le había visto hacer a Zadie Stewart y al final me encontré con una pared ocupada de arriba abajo por buzones metálicos. No todos tenían nombre. Fui leyendo las etiquetas metódicamente. Empezaba a desesperar cuando por fin di con lo que buscaba: en una cartulina amarillenta leí Zadie Stewart, a máquina, y debajo, escrito a mano, Nadia Orlov. El número de apartamento era el 30-N.
Dejé atrás los buzones y llegué a un amplio espacio rectangular. Había tres puertas de ascensores y un solo timbre de llamada. Lo pulsé. Se abrió la puerta central, entré en la caja y oprimí el botón del piso 30. El ascensor se puso en marcha, renqueando levemente. Al cabo de un minuto interminable salí a un descansillo que daba a un corredor estrecho, flanqueado por puertas de un color indefinido, entre gris y azul, ocho a cada lado. Al principio mismo del corredor, a la derecha, había un ventanal enorme, desde donde se dominaba un amplio panorama. Me detuve a contemplarlo, siguiendo con la mirada la línea de la playa, que desembocaba en el estallido de luces de Coney Island. Avancé despacio por el pasillo hasta encontrarme delante del apartamento N. A mis pies, una rendija de luz. Agucé el oído. Al cabo de unos instantes, distinguí el murmullo amortiguado de un televisor, eso fue todo.
Merodeé unos instantes por el pasillo y decidí que lo mejor era volver a la calle. Me aposté otra vez frente a la fachada, sin saber bien cómo continuar mis pesquisas. Probé a llamar al 411. Información telefónica, en qué puedo ayudarle, dijo una voz femenina. Le di el nombre y la dirección de Zadie Stewart y crucé los dedos. Lo siento, señor, pero en esa dirección no figura nadie con ese nombre, me dijo la operadora. Le di las gracias y colgué. Hubiera sido demasiado fácil. O algo peor: jugárselo todo a una llamada telefónica podría haber dado al traste con la búsqueda. Enderecé mis pasos hacia Brighton Avenue, que está llena de restaurantes y garitos rusos. Entré en uno al azar. En un escenario había un cantante gordo, encorbatado, con chaqueta de lentejuelas, acompañándose de un órgano eléctrico y unas cuantas parejas de gente de mediana edad, bailando en una pista. No había barra, sólo una serie de mesas comunales que le daban al local un cierto aire de merendero soviético. El camarero se presentó, dándome la mano. No era ruso, era polaco, se llamaba Metodi, y no hablaba prácticamente ni una palabra de inglés. Pedí unos blintzies y una medida de vodka. Así es cómo se pide, por volumen, logró hacerme entender Metodi, y la idea me gustó. El alcohol me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Cuando terminé de cenar me fui a dar una vuelta por el boardwalk , el tablado de madera que sigue el trazado de la costa. Sentí una emoción muy profunda, recordando los paseos por Coney Island, en compañía de mi abuelo David, cuando yo era niño. Había mucha gente paseando, grupos de viejos y niños. Luces de embarcaciones en el mar, a lo lejos. En efecto, como decía Nadia en su nota, había mucha gente que no hablaba inglés. Pasé de largo por delante del parque de atracciones, hasta que llegué a la estación de metro. Asomado a la última ventana del vagón de cola, contemplé Coney Island. Presidiéndolo todo, la rueda de la noria gigantesca, junto al Cyclone, la montaña rusa de mi infancia. En la distancia, el esqueleto del Salto del Paracaídas, como un hongo atómico abriéndose en el aire. Llegué a Manhattan a las once. En casa tenía dos recados en el contestador, uno de Louise y otro de Claudia.
Читать дальше