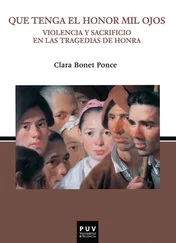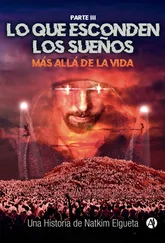– Sandra.
Mi nombre atravesó la madera y llegó hasta mí.
Me incorporé en la cama. La cabeza me daba vueltas como cuando tomaba más de dos gin-tonics.
– Sí -dije.
– Tengo ganas de verte, creo que te quiero -dijo.
¿Te quiero? ¿Lo había dicho o yo quería escucharlo?
– Yo también -dije.
Después sonó otra voz distinta a la de Alberto. Me pareció la de Martín. Ambas voces se mezclaron como si discutieran y se alejaron. Dejé caer la cabeza en la almohada y traté de recordar el te quiero de Alberto tal como lo había oído, en voz baja, al otro lado de la puerta. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Y yo qué hacía?
Antes de ir a ver a Sebastian, pasé por Villa Sol en el coche. Me parecía raro que hubiesen transcurrido tantos días sin tener noticias de Sandra. Me estaba preocupando en serio, estaba nervioso. Ni había acudido a nuestras citas, ni me había dejado ningún recado en el buzón del Faro ni había tenido ningún mensaje de ella en el hotel. Ya sabía cómo entrar allí y llegar hasta mi habitación sin ser vista y deslizar un papel bajo la puerta. Nada. No había ocurrido nada de eso.
Las ventanas del segundo y tercer pisos de Villa Sol estaban cerradas. No tenía modo de enterarme de si Sandra se había marchado de improviso. Podría habérselas arreglado para darme alguna explicación, aunque si había tenido que salir huyendo no habría sido tan fácil. De no ser porque quizá la habría puesto en peligro, estuve tentado de buscar a la Anguila para preguntarle por ella. La verdad era que no sabía qué hacer. Tenían mi foto, me conocían, no podía presentarme en la casa sin más ni más. Así que continué hacia los Apartamentos Bremer, que como había sospechado eran propiedad de Gerhard Bremer, otro nazi que jugaba con ellos al golf, un constructor rico a quien nadie le había tocado un pelo. Allí seguramente Sebastian se encontraba seguro, pero no dejaba de ser una torpeza para alguien de su inteligencia, a no ser que pensara que a nadie se le ocurriría buscarle allí. A mí desde luego no se me habría ocurrido.
Aparqué cerca. Con el sol dando en las cristaleras parecía que el restaurante iba a echar a volar sobre el acantilado. En la puerta Martín me dijo que estaba en una mesa del fondo. Era muy cómodo no tener siquiera que preguntar por él.
En la mesa del fondo, envuelto en una transparencia diabólica, Sebastian tenía un cigarrillo en la mano. Creo que lo sostenía para completar su imagen más que para fumar, en realidad no vi que se lo llevase en ningún momento a los labios. Al verme me invitó a sentarme con un gesto.
– He encargado un arroz negro y langosta -dijo-. Claro que si prefieres otra cosa pediré una carta.
Le dije que me parecía bien, lo que no le dije es que no pensaba probar bocado, ni un grano de arroz, nada pagado con su dinero.
– No me esperaba que quisieras verme -dije-. Bueno, en el fondo sí lo esperaba, no sé por qué.
– Nunca llegaremos a comprendernos. Es imposible una reconciliación. Tú no perdonas y yo no me arrepiento. Creo que hubo un momento en que a nosotros nos faltó visión de la realidad. Nada más.
– ¿Y para esto me has hecho venir?
El camarero comenzó a llenar la mesa de manjares y le faltó inclinarse de rodillas ante Sebastian, a mí no me miró.
– Te he hecho venir para pedirte que hagas algo por Sandra, la chica que vive con los noruegos -también él los llamaba como Sandra y yo-. Está enferma y no quiero que le ocurra nada malo. Aquello se acabó. Perdimos. Y el daño inútil no sirve para nada. Sabemos que es tu topo, tu enlace dentro del grupo. Llévatela, nosotros no viviremos para siempre. Llévatela y que la vea un médico.
– A Sandra la conocí en la playa cuando ya vivía con los noruegos. Yo os investigaba y me tropecé con ella, nos hicimos amigos, pero ella no sabe qué estoy haciendo, piensa que soy un viejecito sin más, le recuerdo a sus abuelos.
Se quedó pensativo. Me ofrecía de las bandejas, pero yo no picaba, luego volvía a dejarlas en su sitio mientras pensaba si lo que le decía era verdad.
– ¿No sospecha nada?
No pensaba darle argumentos en contra de Sandra, no pensaba reconocer la verdad. En estos casos había que negar, negar hasta morir.
– Nada en absoluto. Tú le caes muy bien, te llama el Ángel Negro. No sabe nada de las SS.
– Entonces ¿por qué nunca te ha invitado a casa de los noruegos?
– Sí me ha invitado. He sido yo el que le ha puesto excusas para no ir. Tendríais que convencerla para que se marchase, yo no tengo razones de peso, además hace bastante que no la veo.
– Esa chica es maravillosa -dijo Sebastian-. ¿Por qué me llama el Ángel Negro?
Negué con la cabeza.
– Quizá porque te vio por la noche a la luz de la luna y le pareciste mejor que los demás.
– ¿Mejor? -dijo con una sonrisa escéptica, sardónica, desagradable-. Soy como ellos, y ellos no son peores que mucha gente que anda por la calle.
– Pues yo tengo muchos años y no he conocido a nadie peor.
Nos sirvieron un aromático arroz negro en los platos, que no probé. Él tomó un par de bocados y lo dejó. Esta vez habían servido vino tinto y agua. Se mojaba los labios con el vino y bebía agua. Yo aunque tenía sed no la probé.
– Te diré una cosa -dijo limpiándose con una blanca servilleta de hilo, que daba pena arrugar-, tenemos un traidor dentro y me alegra que no sea Sandra. Me alegra que no tenga que sufrir ningún accidente. Me alegra que sea pura y feliz.
Me bajaron sosteniéndome entre dos, se me iba la cabeza por las décimas y la flojedad que sentía. Al pie de la escalera me esperaban caras conocidas y otras que no había visto en mi vida y que también debían de ser miembros de la Hermandad. Había unos cuantos tipos como Martín y el mismo Martín, un señor de pelo blanco junto con dos o tres, que parecían españoles, algún extranjero más y el resto me resultaba familiar. Cerré los ojos para que las caras no se fundieran unas con otras.
– ¿Te encuentras bien? -preguntó la voz de Karin lo más dulcemente que pudo.
Negué con la cabeza, ¿cómo iba a encontrarme bien? Era una pregunta absurda, ella sabía perfectamente lo mal que estaba, pero tenía ganas de montar una fiesta y cualquier pretexto era bueno.
Había logrado vestirme con enorme esfuerzo, la verdad era que me había vestido Frida. Me había puesto uno de los dos vestidos que tenía colgados en el armario porque lo demás eran vaqueros, camisetas, jerséis. Ella, que no solía hablar, en esta ocasión hizo todo tipo de comentarios sobre mi ropa, las botas de montaña y los pelos que llevaba, sobre los piercings y los tatuajes. Como me costaba levantar los brazos para que me metiera el vestido me zarandeó de mala manera, hasta que me cabreé y le dije que no me tocara más y que no tenía ganas de ceremonias. Vete a la mierda, le dije. Os vais todos a la mierda y me dejáis tranquila, dije, y me recosté de medio lado en la cama con el vestido a medio poner.
– Voy a darte una aspirina -dijo.
– No se te ocurra darme una aspirina, no puedo tomar nada.
Los ojos le brillaban. Eran tan azules y tan brillantes que se parecían mucho a unas bombillas que colgaba mi madre en la terraza en Navidad. Tenía ganas de matarme, pero no podía. Abajo había un montón de gente esperando verme.
– Está bien, tengamos la fiesta en paz. Te trataré bien y tú haces lo que te diga. A ver, un brazo por aquí… La princesa ya está lista -dijo sentándome en el borde de la cama. Frida era muy fuerte, tenía bolas en los brazos.
Como según ella las botas de montaña no pegaban con el vestido de flores que ya me había puesto en el cumpleaños de Karin, nos decidimos por las sandalias de plataforma, aunque ya no hacía tiempo para esto. Pero puesto que ya tenía gripe, ¿qué más daba? Después fue al cuarto de baño y vino con el colorete y una brocha y me puso como un cristo.
Читать дальше