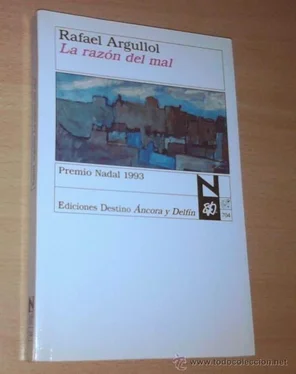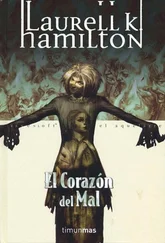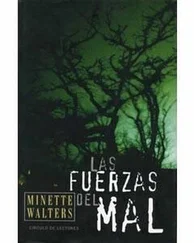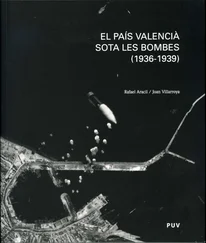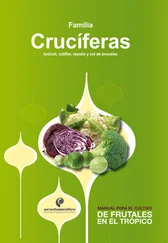Aparte de los desperfectos conocidos Víctor no halló rastros de nuevos desperfectos ni, por supuesto, de una grieta tal como la descrita por Ángela. Trató de imaginarse esa grieta. Era sencillo hacerlo. Incluso pensó que, en adelante, le sería difícil observar el cuadro sin imaginar, al mismo tiempo, la grieta. Miró fijamente a Orfeo y, como siempre que lo hacía, sintió que éste le traspasaba toda la responsabilidad. En consecuencia, la salvación de Orfeo estaba en sus manos, deducción que le parecía insensata aunque simétricamente vinculada a otra, más razonable a sus ojos, que le mostraba su propia salvación en las de Orfeo.
Entretanto la ciudad quedó inmersa de lleno en lo que por sus altas instancias fue denominado Campaña de Purificación. Fue éste un nuevo paso hacia lo desconocido, si bien, como los que se habían emprendido anteriormente, con la apariencia de representar una réplica adecuada al prolongado extravío. Se repetía así la conducta que venía siendo habitual desde la declaración de provisionalidad, sometida a contradictorias fluctuaciones pero nutriéndose siempre de inesperados alimentos de redención. La paulatina adhesión al estado de provisionalidad, que había acabado por sancionarlo como el único estado posible, hizo que la población detestara con todas sus fuerzas los consejos dubitativos y, por contra, adoptara como propias las propuestas que irradiaban firmeza. Cada una de estas propuestas se tenía por eficaz mientras respondiera a la demanda de soluciones inmediatas sin que, por lo general, se considerara oportuno calibrar a través de qué medios éstas llegarían. La furia para buscar el remedio hacía ociosa la reflexión sobre el procedimiento que conduciría a obtenerlo.
Abonada de tal modo la conciencia de la ciudad, los cambios acaecidos a finales de agosto, con la variación del Consejo de Gobierno y la inclusión del polifacético Rubén en la esfera del poder, sirvieron de acicate para estímulos que en gran modo ya habían despertado en la población. Las acciones que desde aquel momento se emprendieron hubieran escandalizado, con toda probabilidad, sólo un año antes. Pero no así entonces cuando era en la forja de lo excepcional donde se moldeaba el comportamiento de los hombres, conformándolo según miedos insuperables y reacciones desmedidas. Nada de lo que ocurriera en esta forja era condenable con tal que el herrero trabajara en el hierro candente de la salvación.
Por ello fueron aplaudidas sin reservas todas las decisiones coactivas del Consejo de Gobierno que procedió a intensificar, todavía más, el control policiaco de las calles, con el argumento de que había que poner cerco armado al mal. El diagnóstico de crimen sustituyó naturalmente al de enfermedad, sin que esto suscitara reservas en una mayoría de ciudadanos que ya por su cuenta había llegado a una conclusión similar. Todos atribuyeron, sin embargo, al consultor del Consejo, Rubén, la iniciativa de que aquel cerco se extendiera a facetas más amplias de la vida comunitaria con el fin de purificar la ciudad. Fuera como fuese, la Campaña de Purificación, difundida como un instrumento imprescindible para el éxito final, se aplicó con el tesón de un exorcizador que conjurara a un cuerpo poseído.
Antes que nada se reclamó a ese cuerpo que expulsara los organismos nocivos que lo corrompían. Ya no se aceptarían en adelante, según se proclamó, actitudes tibias que minaran el ánimo de la población. Todos los portadores del mal debían ser denunciados de inmediato. Dado que previamente la información sobre los exánimes había estado rodeada de secreto, propiciando un permanente equívoco, se optó por hacer públicos todos los nuevos casos que fueran presentándose. El anonimato era definitivamente pernicioso. Para combatirlo dispusiéronse regulares sesiones de información, celebradas en la inactiva sede del Senado, en las que cualquier ciudadano podía explicar públicamente los datos que poseía. El éxito de estas reuniones delatoras fue tan contundente que muy pronto se pensó en trasladarlas al recinto mucho más amplio del Palacio de Deportes, también inactivo desde que se habían interrumpido, a principios de año, las competiciones.
En los días más ajetreados las gradas del Palacio de Deportes estaban llenas de un público impaciente por escuchar las denuncias. Normalmente los denunciantes eran vecinos o compañeros de trabajo que exponían sus sospechas sobre determinados individuos cuyas conductas se tenían por anómalas. La comisión de expertos, que había sido remozada para este fin, ejercía de tribunal que deliberaba ante los espectadores y sopesaba los argumentos que podían convertir al sospechoso en convicto. Si este paso era aprobado se requería, en plena sesión, a la policía para que procediera a la detención del culpable. Las deliberaciones del tribunal eran seguidas con gran expectación cruzándose, en ocasiones, apuestas sobre cuál sería su dictamen. Mucho más esperadas, sin embargo, eran aquellas intervenciones en que el delator era familiar directo del delatado. Se apreciaba con mayor énfasis en estos casos el servicio realizado, por cuanto se anteponía el bien común a los vínculos íntimos y, con pocas excepciones, se resolvía rápidamente la causa condenando al implicado. Los asistentes suponían que, de este modo, salían a flote las partes purulentas que infectaban el cuerpo.
Con todo, para que esta tarea de limpieza fuera lo eficaz que era deseable, pareció conveniente descartar a los indecisos, término despectivo usado con profusión que señalaba a aquellos que se apartaban del punto de vista tenido por unánime. No eran pocos pero estaban desperdigados en sus solitarios enclaves de manera que sus opiniones, expresadas por lo común en conversaciones privadas, apenas tenían relevancia en el sentir colectivo. El hecho mismo de que no fuera su certeza, sino sus dudas, lo que los agrupaba, los convertía en un blanco vulnerable frente a los que profesaban expeditivas convicciones sobre cuál era el camino mejor. Los indecisos, sin camino que ofrecer, se veían obligados a aplazar, día tras día, su toma de posición, refugiándose en débiles trincheras que, como ocurrió, podían ser asaltadas fácilmente. Todos aquellos que vacilaban ante el rumbo que había sido fijado fueron separados de sus tareas de responsabilidad. La lucha contra el mal exigía fe.
Y al incremento de la fe, precisamente, se dirigía toda la campaña purificadora auspiciada por el Consejo de Gobierno. A este respecto prevalecieron los métodos que ya con anterioridad Rubén había experimentado con notable fortuna. No era ningún secreto que éste era partidario de mantener permanentemente tenso el espíritu de la población mediante constantes demostraciones colectivas pues, a su juicio, el aislamiento de los ciudadanos, era, tal como se había comprobado, perjudicial. Los nuevos estrategas, en consecuencia, procuraron excitar el sentido comunitario organizando actividades que mantuvieran incesantemente llenas las calles. Durante el día se sucedían las reuniones públicas en los barrios mientras que para las marchas nocturnas los participantes, siempre con antorchas encendidas, acudían desde todas partes hacia el centro de la ciudad. Entre unas y otras, el antiguo local de la Academia de Ciencias, donde Rubén acudía puntualmente cada tarde, parecía haberse convertido en un auténtico centro de peregrinación.
A expensas de este impulso, asumido con escasas reservas, la ciudad vivió escenas que sus moradores nunca hubieran imaginado, hasta llegar a un punto en que lo inimaginable, por la fuerza misma de los hechos, tuvo que asociarse con lo cotidiano. A la sombra de los grandes discursos, en los que se vertían las directrices oficiales, florecieron multitud de pequeños discursos cuyo valor muchas veces se hallaba en relación directa con su extravagancia. Se agradecían, por encima de todo, las sorpresas, como si súbitamente se hubiera propagado entre la gente un irreprimible deseo de asombro. No faltaron, desde el principio, los que se prestaron a satisfacerlo. Con las calles atestadas de muchedumbres dispuestas a encenderse cualquier chispa era bienvenida y prendía con facilidad.
Читать дальше