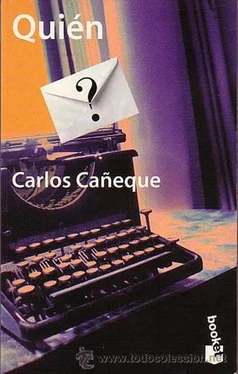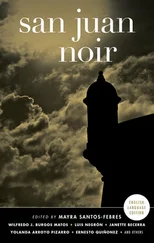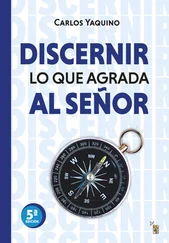Ayer por la noche, Silvia me planteó que no podemos continuar en esta incomunicación absoluta en la que vivimos. Se acercó con un café con leche y se sentó muy seria junto al sofá en el que yo me hallaba tendido (debajo de la humedad del techo, aprendida de memoria) pensando en la Gálvez y en el inexistente Gilabert. Enteramente desprovisto de argumentos -y hasta de palabras-, tuve que improvisar unas desconsoladas llantinas que no tardaron en enternecerla y en conseguir que se acercara a acariciar mi escaso bagaje capilar. Entonces me dijo que ha pensado en irse a vivir unos días con Ana, como para probar. Con dramatismo, de rodillas y abrazándola con fuerza, le pedí que tuviera un poco de paciencia, que no me dejara en esta situación de soledad y desamparo, de fobias reiteradas «que me podrían llevar incluso al suicidio». Llorando, me contestó que ella también tiene que pensar en sí misma, que ya le ha dado muchas oportunidades a nuestra relación y que se encuentra inmersa en un desequilibrio emocional que casi le impide trabajar. Sin otros recursos, le sugerí visitar al terapeuta de parejas al que me había negado a ir anteriormente, le dije que podríamos replantear en serio la posibilidad de adoptar un niño, le hablé de organizar un viaje a la India, pero ella se mantuvo en su firme decisión de separarse unos días de mí. Al no encontrar otra salida, abrí la ventana para encaramarme y ensayar unos inverosímiles ademanes suicidas que ella, sin embargo, no tardó en creer. Con el miedo en los ojos, corrió hacia la ventana y me tiró de la mano. Me desplomé entonces en sus brazos y nos besamos con desesperación. Luego nos desvestimos y, después de hacer el amor (la cuarta vez en un mismo día para mi convaleciente y heroico pene), nos dormimos abrazados en una intensa efusión de lágrimas y suspiros.
Vuelve otra vez el piadoso Gilabert para tratar de aliviar mi soledad. Me recibe en medio de la noche con un farol de papel chino que tiene el color de la luna. El chisporroteo de luciérnagas voladoras se confunde con las estrellas de un firmamento íntimo e infinito. Erramos durante horas sobre una vasta llanura que no nos concede un solo objeto referencial. La sed y el temor de la sed hacen que esa dilación nos resulte más insoportable en la garganta y en la piel. Una luz siempre lejana se transforma por fin en una ciudad pródiga en simetrías, muros y frontispicios. Sin contemplaciones, mendigamos y luego robamos el agua y la comida a una sin par Dulcinea tosca, ebria y maloliente que nos increpa guarecida bajo una ridícula celada. Comemos y bebemos como comen y abrevan las bestias, y luego exhalamos unos pedos y unos eructos descomunales que resuenan escandalosamente en el silencio de la noche. En nuestra rudeza, nos sentimos mucho más valerosos y convencidos que antes. Nos hallamos en la primera parte de la novela, Sancho , me dice Gilabert súbitamente convertido en un hombre de complexión recia, seco de carnes y enjuto de rostro. Con entusiasmo, me invita a ascender a un asno que ilustra al acercarle la luz marfilosa del farol. Junto al asno hay un flaco rocín rumiando unas hierbas secas. Cuando trato de moverme, me doy cuenta de que mi cuerpo se ha multiplicado en kilos de grasa. Sin pensarlo, amparado por el cariño que me dispensa ahora Gilabert, consigo subir al jumento y, tras azuzarle con una cuerda mojada, comienzo a trotar por la llanura. Saciado de gloria, Gilabert me precede erguido a unos pocos metros, montado en su rocín. En silencio, dejamos el camino al arbitrio de los animales, que parecen conducirnos hacia un lucero que brilla frente a nosotros cada vez más cerca. Descendemos por un camino que se abre entre un bosque de altos espinos y, cuando comienza a amanecer, veo lágrimas en los ojos de mi amo.
– ¿Qué sucede, por qué está usted llorando?
– Sancho, presiento que ésta será la última jornada que pasaremos juntos. Me produce una tristeza infinita el pensar que seguramente ya no nos volveremos a ver nunca más.
– Pero no diga tonterías -exclamo alzando los brazos-, seguro que nos volveremos a ver, tal vez en otra obra de nuestro autor, o quizá en la segunda parte de esta misma novela en la que nos hallamos. Además, piense que es posible que vivamos más allá de nuestros días, pues cada lector que abra nuestro libro y nos lea, nos estará confiriendo una forma de inmortalidad.
– Sancho, amigo, agradezco tus esfuerzos por hacerme creer que mi vida no ha sido ilusoria, pero la verdad es que me encuentro muy viejo y fatigado. Presiento que hoy mismo moriré.
Llorando, descabalgamos de los animales y nos damos un fuerte abrazo. Entonces, un dios me inspira para recordar estas imborrables palabras de Cervantes:
– ¡Ay! No se muera vuestra merced señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese desa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado; quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. [34]
El carácter universal de mis palabras ha reanimado sorprendentemente a Gilabert, quien me dice muriéndose de risa que volvamos a montar en nuestras bestias y que partamos ahora mismo en busca de nuevas aventuras.
Durante todo el tiempo que el sol tarda en calentar el aire, cruzamos una montaña por un sendero que sube y baja entre vertiginosos precipicios de piedra. Cuando el sol está ya alto, parece vencernos el hambre y la sed, pero proseguimos a pesar del hambre y la sed y del color cada vez más blanco de las lenguas de nuestros animales. Al llegar abajo, ha regresado la noche. Tras un matorral, encontramos el quieto perfil de un niño que lee la Naturalis historia de Plinio.
– Muchacho -le digo con voz paternal-, te vas a quedar ciego si continúas leyendo a la luz de la luna.
– Es Georgie -murmura Gilabert en una mansa admiración de ojos vivos y solemnes.
– Habéis cometido la temeridad de intentar parodiarme -dice el niño Georgie con severidad- y, como yo bien sé, todo intento de parodia alberga una secreta forma de burla. Ello os costará que os aleje para siempre del río cuyas aguas conducen a la inmortalidad.
– No toda parodia alberga burla -replica un envalentonado Gilabert enarbolando absurdamente su lanza-, ¿qué me dices, si no, del Amadís de Gaula que halaga el donoso escrutinio frente al fuego?
El niño Georgie se levanta y le mira con esa lógica particular que encierra el odio.
– Resultas tan patético y boludo, viejo Gilabert, nada, absolutamente nada de lo que pueda surgir de tu débil mollera permanecerá de un modo sustantivo y eterno.
Me entran ganas de bajar de mi jumento para darle unas palmaditas en el trasero a este niño insolente y precoz. Con mirada apaciguadora, le sugiero a Gilabert que prosigamos. Lo hacemos dejando atrás al niño Georgie, quien se queda maldiciéndonos con soeces palabras en inglés. Al cabo de una larga noche que nos parece eterna, nos encontramos, junto a un arroyo de aguas risueñas y frescas, al sabio Cide Hamete Benengeli abroncando al Curioso impertinente .
– Vete de esta novela -dice gritando con unos cartapacios en la mano-, ¿qué tienes tú que ver con los señores Quijano y Panza?
– A mí me colocó aquí el autor -responde el otro-, y no pienso irme jamás, por mucho que transcurra el tiempo corrosivo.
– El autor soy yo -replica el sabio árabe con una vehemencia de sultán.
Un poco más lejos, bañándose en un remanso, dos hombres blancuzcos y enfermizos observan indolentes la disputa. Por fin se anima a terciar el más joven de ellos con palpable y descontextualizado acento francés.
Читать дальше