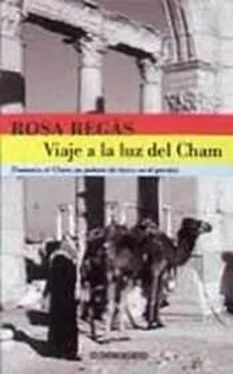·Yo fui educado en los jesuitas y estudié en la universidad americana de Beirut y en París. Mi padre murió en 1982, a los noventa y seis años. Yo fui miembro constituyente del Partido Baaz en 1947, y siempre estuve a favor de la unión con Egipto. En 1963 tomamos el poder. Fui ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales, miembro del Consejo Presidencial y presidente de la Cámara de Representantes. Al cabo de tres años se produjo el golpe militar dentro del mismo Partido y fuimos eliminados los fundadores. Estuve en la cárcel quince meses. Desde entonces no estoy en muy buenos términos con el actual presidente, de hecho estoy en contra. Así mismo se lo he dicho muchas veces.
– ¿No tiene miedo a decirlo?
– ¿No se lo estoy diciendo?
– replicó mirándome un poco sorprendido-. Tenemos ideas distintas, los míos y yo estamos por la democracia y la libertad de toda la sociedad, por la unidad árabe, por la cooperación internacional. Pero nuestro objetivo ya no es alcanzar el poder -añadió mansamente-, sino basar la política en reglas que puedan conducir a una nueva estructuración de Siria y del mundo árabe. Seguimos el ‘hikma’ que pide prudencia y en cierto sentido estamos dispuestos a llegar a un tipo cualquiera de paz con Israel, pero las conclusiones no pueden ser sólo en interés de los judíos, porque en la base del conflicto hay una invasión, esto es un hecho. Si ahora no se puede expulsar al invasor tampoco hay que dejar la vía libre a las ambiciones de los sionistas.
En una palabra, no podemos decirles, bienvenidos.
Y como una declaración para dar por finalizada la entrevista, añadió:
– Si la paz significa que los israelíes tienen libre acceso, esto supondría un peligro desde el punto de vista técnico, de ideas, de pensamientos. El pueblo de Siria y el pueblo árabe están decididos a defender la unidad, la cultura y la libertad y quieren contribuir a la reconstrucción de esta parte del mundo árabe. No podemos aceptar que los americanos y los israelíes hagan siempre lo que quieran como han hecho hasta ahora, porque esto destruiría todos los intereses de nuestra nación.
Como si hubiera sabido ya el final, o desde detrás de la puerta hubiera estado esperando a que acabara, un hombre la abrió y entró en la sala con una bandeja que contenía una tetera, tazas, peladillas, dulces de almendras y mazapán. Todavía estuvimos hablando media hora más, esta vez de mi país y de la situación de la “joven democracia”, como llamaba a España, mientras yo le miraba con la admiración con que siempre contemplo a quienes han sido fieles a su ideario, a esos pocos que pase lo que pase, sea cual sea la vida que les espere, nunca cambiarán de partido ni de camisa.
Algo tenía en común con aquel otro líder del 23 de febrero que había conocido en Salamiye, ambos derrotados y arrinconados por el poder, pero ambos también con la fe incólume en sus ideales, como los miles y miles de hombres que lucharon por la República española y en la Resistencia francesa, que la democracia arrinconó como inservibles, como si los nuevos tiempos no tuvieran aliento para recompensar a quienes les habían abierto el camino.
La actividad política -como actividad humana que es, cuyo objetivo primero parece ser llegar a la meta, a veces incluso a costa de destruir, de dividir, de olvidar-, es cruel y desalmada. Llegan a la cumbre los que llegan y del modo que sea, y de un plumazo barren a los demás por poco incómodos que les sean, como si despreciándolos pudieran cambiar el curso de la historia.
Nuestro país adolece de falta de memoria histórica y sin memoria se está a merced de cualquier demagogia, me había dicho el vendedor de joyas de la mezquita de Suleimán. Y era cierto, ¿dónde se apoyan nuestra ideología, nuestros principios democráticos y nuestros deseos de justicia si no hay memoria histórica? No se apoyan, porque no hay donde hacerlo. ¿Quién se acuerda hoy de tantos hombres y mujeres que lucharon contra el franquismo en la clandestinidad?
¿Quién se acuerda de los que en el exilio publicaron los libros que nosotros leíamos a escondidas y que mantuvieron abierto nuestro criterio y viva la curiosidad y el encono, al tiempo que contrarrestaban la machacona y partidista interpretación de la historia más reciente con la que se nos bombardeaba en la escuela, la universidad y la calle?
¿Quién recuerda a los militares que permanecieron fieles a la República?
Quizá su verdadera recompensa a fin de cuentas no sea sino esa fe que mantienen aun en el olvido y la miseria, ese sentido ético sobre el que siguen apoyándose y ofreciendo a los demás que tan mal les han remunerado y ante los que tan poco prestigio tienen. Mi homenaje a los que hicieron de su vida un anónimo testimonio de sus ideas, mi homenaje a todos ellos desde este país que también tiene, como todos, sus traidores, sus olvidados, sus amnesias.
XIV. Los amigos de Ismail.
El fotógrafo.
El martes, al llegar a casa me había encontrado un mensaje de Ismail citándome al día siguiente a las siete de la tarde en casa del fotógrafo Mohamed Al Rumi, “junto a la torre blanca de la calle Al Afif, un poco antes de llegar a la plaza Omar Al Abrach, frente a la embajada de Francia, al este del barrio Al Mujayirín”.
Así mismo.
– Con lo fácil que habría sido darme el número de la calle -le dije a Nayat cuando me dio el mensaje.
– ¡Qué va! Así no tienes pérdida -respondió.
Yo, por si acaso, tomé un taxi que me dejó frente a la casa sin que asomara a su rostro la menor vacilación. La embajada francesa, como todas, tiene una garita en la entrada donde varios soldados con metralletas están, como todos los árabes, de tertulia permanente. Y frente a ella, en la puerta de la casa, vi a Ismail y a Mohamed Al Rumi, el fotógrafo. Así, uno junto a otro, los dos parecían iguales, o por lo menos del mismo linaje y de igual generación, quizá un poco más joven Al Rumi, pero ambos altos y morenos y ambos con las manos en los bolsillos mientras hablaban y me esperaban, los dos con el gran bigote de los árabes, los dos sonrientes, bien vestidos, tranquilos en aquella ruidosa y poblada calle donde comenzaban a encenderse las luces de los escaparates. La casa al pie del monte Casiún, casi a la misma altura de la mía pero más al este, era una antigua casa remodelada según los cánones de la tradición del país de acuerdo con los criterios de la arquitectura moderna que algunos arquitectos jóvenes de Damasco intentan introducir en la recuperación de edificios antiguos con mucha dificultad pero con gran eficacia y belleza. Constaba de planta, piso y azotea, tenía los techos altos y las puertas estrechas y majestuosas, los suelos de mosaico dibujaban una alfombra en todas las habitaciones y una minúscula escalera de madera pasaba de un tramo a otro.
El té estaba preparado en una bandeja de cobre y las tazas por primera vez parecían adquiridas en Habitat o Vin &on de Barcelona, o en La Continental de Madrid.
No sé por qué nos pusimos a hablar de la mujer siria. Quizá porque yo tenía todavía en la mente la imagen de aquellos velados seres de otro mundo que, rodeados de hijos, comían con fruición en el restaurante de Hamma, como si la buena mesa fuera el único placer que les estuviera permitido.
Ismail, silencioso, tomaba el té y apenas intervino. Pero dijo a modo de presentación:
– Mohamed ha hecho varios reportajes sobre las costumbres y la vida de las mujeres en el desierto.
– No es tanto la mujer en el desierto lo que me interesa -dije yo-, sino la mujer en esta sociedad urbana que tiene cuatro mil años de existencia.
– La situación -dijo Mohamedes distinta en cada caso. Mi primera mujer, por ejemplo, está divorciada, es periodista y vive sola en Damasco.
Читать дальше