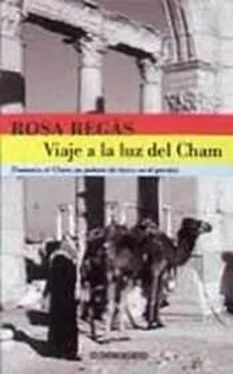Apenas habló en todo el camino de vuelta, intentando apaciguar su encono, que había remitido ya cuando llegamos, porque logró despedirse muy amablemente de nosotros que nos metimos en el coche de Yusuf, el chófer del embajador, cuando ya era de noche en Damasco.
Más al sur.
Al día siguiente decidí acabar de conocer el sur del país, desde Cuneitra hasta la frontera con Jordania, y visitar al hijo del sultán que había luchado contra los franceses en los años treinta. Adnán me había dicho que vivía en una pequeña aldea llamada Al Naia, en la zona de llanos fértiles que recogían la nieve de las montañas, y donde abundaban yacimientos de rocas negras basálticas.
Decía mi guía: “Desde el punto de vista geográfico, este ‘mujabarat’, que significa demarcación o provincia, fue conocido con el nombre de Yabal Auran, pero antiguamente se le llamaba Yabal Bachán; más tarde, en términos literarios árabes, fue denominado Yabal Rayyan y hace unos años se le designó como Yabal Druso, aunque hoy en día lleva el nombre de Yabal al Arab”. Así que abandoné la guía y me limité al somero conocimiento que tenía de la zona: había comunidades de drusos que vivían en ella, y en los campos de trigo que se extendían ante mi vista hasta el infinito había comenzado la recolección.
Cuando al cabo de cincuenta o sesenta kilómetros en dirección sur la carretera atravesaba una zona desértica, descubrí a lo lejos una mancha negra que a medida que me acercaba se iba convirtiendo en un hombre ya mayor con un gran turbante negro. Estaba plantado frente al coche y me hacía señas desesperadas con un depósito de plástico en la mano. Me detuve y por gestos me dio a entender que se le había acabado la gasolina, y me mostró la moto que había dejado tumbada en la cuneta como si estuviera moribunda.
Le dije como pude que ocupara el asiento delantero esperando que fuera él quien me mostrara dónde había de detenerme. Y mientras nos poníamos en marcha no pude por menos que recordar las palabras de Setrak para justificarse cada vez que se negaba a coger gente en la carretera. ¿Y si se me muere, qué hago yo con el cadáver?
Alejé de mi mente tan tétrico pensamiento y procuré mirar al hombre de reojo. Era muy mayor y aunque tenía el rostro tostado por el sol, carecía de las arrugas profundas de los hombres del campo. No parecía en absoluto un atracador, ni un hombre que escondiera una navaja en los pliegues de su chilaba, ni un facineroso que fuera a robarme las pocas liras sirias que llevaba conmigo. Después de varias semanas de andar por el país, pasear de noche por los zocos y meterme en la casa de todos los desconocidos que me invitaban a tomar una taza de té, había adquirido tal confianza que, como Ralph en el café Náufara, estaba convencida de que quienquiera que estuviera en la calle o en la carretera, lejos de estar al acecho para atracarme, no quería sino ayudarme y hacerme el camino más fácil. Ya sé que mi actitud habría sido distinta en los cinturones de las grandes ciudades de África, Asia y América, e incluso Europa, donde había visto a sus habitantes vivir y morir en la miseria, el hacinamiento y el desempleo, pero hoy por hoy, o por lo menos cuando yo estuve, Siria era un país seguro y sus habitantes tenían, y espero que todavía tengan, la generosidad de saber dar y de saber pedir y recibir.
Me habría gustado preguntarle a mi copiloto dónde vivía, a dónde iba, en qué se ganaba la vida. Pero era inútil, la experiencia me ha demostrado que cuando no hay más que unas palabras en común, las conversaciones se limitan a gestos incomprensibles para el otro y a forzadas sonrisas que no indican sino cansancio.
Al cabo de unos pocos kilómetros el hombre me hizo señales de que me detuviera en una casa junto a la carretera. Frente a ella había un primitivo poste de gasolina que yo apenas habría visto de no haber sido por la ristra de banderolas que flotaban al viento desde las ventanas hasta el depósito.
Entramos, y el hombre que me había tomado de la mano y me arrastraba, iba saludando a la gente que pululaba por las habitaciones hasta que encontró a quien buscaba, un árabe también con turbante negro que chapurreando francés me dio las gracias por haber recogido a su vecino y amigo. Me dijo que era el ‘cheij’ de la aldea y me hizo sentar con otros funcionarios en una habitación que llamaron la ‘madafa’, de unos cinco por cinco metros, con sofás de piedra y colchón encima y almohadones. Tomamos té, pasteles, cacahuetes y peladillas, descolgaron de la pared una foto del presidente en colorines junto a una réplica de las fuentes de Damasco para que yo pudiera admirarla a voluntad, y el ‘cheij’ me invitó a pasar el día con ellos en la aldea. Yo no había visto la aldea por parte alguna, en realidad nos habíamos detenido en un paraje desértico de la carretera que va directamente a Sueida desde Damasco, la más oriental de las carreteras que van al sur, casi bordeando el desierto en algunos trechos, poco antes de cruzar la vía del tren. Hasta el infinito no se veía más que tierra y de vez en cuando casas de adobe que como cajas rectangulares sin ventanas rompían aquí y allá la línea del horizonte.
Cuando me fui salió el ‘cheij’ a despedirme y todos ellos estuvieron tanto tiempo diciéndome adiós con la mano que los estuve viendo por el espejo retrovisor hasta que se convirtieron en manchas borrosas engullidas finalmente por la escasa sombra de la casa.
Chabba y Sueida.
Y seguí hacia el sur. En realidad yo no pensaba visitar ningún museo ni detenerme en las ciudades porque sólo tenía una idea fija: encontrar al hijo del sultán druso que luchó por la independencia de su país en los años treinta.
Pero me detuve en Chabba para ver los magníficos mosaicos del siglo III que se conservan en muy buen estado. Chabba es una pequeña ciudad a unos noventa kilómetros al sur de Damasco, patria del emperador sirio Filipo, que gobernó Roma entre los años 244 y 249. Por esto se le llamó Filipolis en su honor y aunque su reinado no fuera más que de cinco años, muy pocos para la historia de un imperio, el emperador, que estaba decidido a convertir la ciudad en una segunda Roma, supo aprovecharlos. Y como muestra de su audacia siguen en pie el teatro, varios templos para el culto que según algunos expertos contienen los elementos que originaron las bóvedas de las iglesias bizantinas cristianas, arcos de triunfo, gigantescos baños y un espléndido museo donde se conservan mosaicos tan extraordinarios como “La diosa del mar y las cuatro estaciones”, “Orfeo con el arpa” y “El mito del nacimiento de Venus”.
A la salida de Chabba pasé por una cantera de basalto negro que con el sol de mediodía adquiría reflejos de esmeralda. La gigantesca cueva abierta al pie de la carretera tenía un aspecto misterioso y espectral. Unos kilómetros más al sur, me detuve en Sueida, una ciudad situada a 1.100 metros sobre el nivel del mar construida toda ella con la piedra volcánica que los nabateos llamaron ‘sauda’, pequeña negrura, y los romanos convirtieron en Dionysia. Son infinitos los vestigios arqueológicos que contiene, pero yo sólo visité el museo, un edificio moderno de ladrillo negro que me llamó la atención. No era muy grande, había sido construido para este fin, y en su interior la distribución de salas y de objetos era racional y con una intención pedagógica clara y eficaz. Y el más hermoso de la infinidad de mosaicos de distintas épocas que contiene es sin duda Artemisa, la diosa de la caza rodeada de ninfas, pero lo más sorprendente es tal vez una colección de estatuas de basalto donde es imposible deslindar las influencias o tendencias helenísticas, bizantinas, árabes y romanas.
Y por fin, después de preguntar varias veces, llegué a Al Agraia, la patria del sultán Al Atrach.
Читать дальше