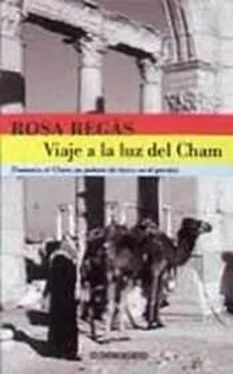Los amigos palestinos de Ismail.
Junto a esta sinagoga, una calleja estrecha, la más estrecha según dicen de todo el zoco, me llevó a otra casi desierta con varias casas abandonadas que los niños habían dejado sin cristales en las ventanas. Iba en busca de la casa de los amigos palestinos de Ismail que encontré después de preguntar a varias personas. Entré en un minúsculo patio cubierto por una parra. Al fondo había una habitación donde estaba sentada toda la familia. Eran palestinos cristianos que vivían en este barrio desde hacía muchos años. El padre y la madre habían huido de Jaifa en 1948 siendo los dos muy niños aún, con sus familias, los retratos de los abuelos que ahora colgaban de las paredes y ese baúl que asomaba bajo la cama de matrimonio, y aquí crecieron, se casaron y tuvieron hijos. Cuando el primogénito fue mayor, conoció en un campamento palestino del sur del país a una muchacha que a su vez había nacido en los territorios ocupados y se casó con ella. La muchacha, sentada ahora con los demás, estaba en estado muy avanzado de gestación, y cuando al cabo de un momento su suegra me dijo que ya estaba con los dolores del parto yo me levanté para irme.
– No -dijo la madre, una mujer con gafas y pañuelo en la cabeza-, le irá bien un poco de ejercicio.
– Y la chica, como si hubiera comprendido, se levantó para prepararnos los refrescos. Llevaba un vestido de seda granate hasta los pies y en el pelo, anudado como la madre, un pañuelo de flores. Era una mujer hermosísima, sobre todo cuando sonreía.
Sacaron fuentes de cobre llenas de pastas de miel, dátiles y té, y más tarde refrescos. Y al atardecer, la hermana me preguntó si quería ver la vista desde la azotea.
Subí a una pequeña terraza y luego a otra, a las que se accedía por una escalera exterior muy empinada.
De hecho la casa era un laberinto de escaleras, terracitas, habitaciones laterales todas ellas habitadas, balcones y pasos con barandillas, hasta llegar a la azotea.
Brillaba media luna en el firmamento y la luz convertía en una mancha blanca el alminar de una mezquita lejana.
Cuando les di las gracias dispuesta a irme sacaron el café que no pude rechazar. Después salieron los hombres conmigo para acompañarme. La chica anunció entonces que los dolores le venían cada diez minutos, pero nadie parecía creer que el niño fuera a nacer antes de que llegara la comadrona. Yo la veía conteniendo una mueca de dolor, a la espera de que la madre y la suegra declararan que había llegado el momento.
Decididamente, cristiana o musulmana, no debe ser fácil ser mujer en esas tierras.
Cuando al cabo de dos semanas volví un viernes por la noche a visitar a los amigos palestinos, nos instalamos de nuevo en esa pieza de la planta baja junto al patio. Estábamos tomando té y galletas, como siempre, y yo contemplaba a la niña que había nacido aquel primer día, cuando oímos unas pisadas por la escalera exterior y al cabo de un momento se asomó un muchacho por la puerta entreabierta.
Dijo algo en árabe, saludó y se dirigió por el patio hacia la salida. Al darse la vuelta me di cuenta con sorpresa de que llevaba en la cabeza la ‘kipah’ de los judíos, y los palestinos, tal vez porque adivinaron mi extrañeza, se sintieron obligados a darme una explicación.
– Sí, es judío -confirmó el padre de la chica-, y nos ha pedido que le apaguemos el fuego porque no le está permitido a él hacerlo en esta noche que ya pertenece al sábado.
Esto ocurría mientras los palestinos de los territorios ocupados, de donde procedía esa muchacha que con su niña en brazos nos estaba sirviendo té en pequeños vasitos de cristal, apedreaban a los israelíes, sus feroces enemigos, en una intifada que había producido más muertes que una guerra y mientras los propios israelíes machacaban a los palestinos en el sur del Líbano. Recordé un viaje que había hecho muchos años atrás a Marruecos que coincidió con el comienzo de la guerra de los Seis Días.
En uno de los barrios cercanos a la medina de Fez judíos y árabes discutían en la plaza sobre las noticias de la guerra que les habían llegado por la radio y la prensa, y ninguno de ellos era capaz de comprender cómo habían de arreglárselas a partir de ese momento en que su vecino y amigo habría de convertirse para siempre jamás en su peor y más odiado enemigo.
Paseé ese día por el barrio judío de Damasco donde apenas unas casas vacías y deterioradas testimoniaban la obligación de sentir, por solidaridad con los propios pueblos, ese odio feroz contra los otros, hermanos sin embargo, o primos hermanos, condenados a vivir bajo el mismo cielo y a pelearse con rabia por un territorio que ambos pretenden y que, según sean los tiempos y las influencias, caerá bajo el mandato de unos o de otros. Los humanos somos incomprensibles.
XII. La honra del beduino.
– La ‘jaima’ es la honra del beduino -repetía Abu Mansur, el jefe de una familia de beduinos que tenía plantadas las tiendas a veinte kilómetros más o menos al sur de Al Hair, en la carretera comarcal de Damasco a Palmira.
Sentado en uno de los largos colchones que colocados en forma de U constituyen la parte de recibo de la tienda, apoyado el brazo en los almohadones para recostarse mejor y encogidas las piernas bajo la chilaba, los zapatos aguardando obedientes en el borde de la alfombra, el beduino desgranaba mansamente su rosario. Estaba serio y en actitud digna pero cuando hablaba y levantaba el largo espantamoscas de tiras de papel zarandeándolo, el brillo de sus ojillos grises en el rostro cercenado y oscuro y el único diente de su mandíbula inferior le daban un aspecto risueño e incluso pícaro.
– La tienda es la honra del beduino -repetía con un orgullo que los años habían despojado de agresividad.
Era una tienda espaciosa de unos tres metros de ancho por diez o doce de largo, abierta en aquel momento por la parte de levante y cerrada por la de poniente para proteger a sus moradores del sol y del viento que desde las cuatro de la tarde había comenzado a soplar.
Cuando amanece, los beduinos bajan las lonas de la parte este y las suben por la tarde al tiempo que bajan las del oeste, y así durante todo el día están a resguardo del sol.
– En invierno -contaba con deleite-, no sólo el techo sino toda la tienda es de pelo de cabra, un material más negro y más caliente que se abre con el calor y se cierra con la lluvia, como la madera de las barcas y de las puertas.
Yo había llegado a la tienda por la voluntad de Alá. Aquella mañana había salido pronto de casa con la intención de probar el coche por la carretera que va hacia el norte, me había detenido en Homs a visitar el zoco y la mezquita Jalid ben al Walid y dar una vuelta por la ciudad que apenas había visto en mi viaje con Setrak, y hacia las once de la mañana, después de comer unas empanadas en un puesto callejero, había tomado la carretera que atravesando el desierto se dirige hacia el sureste, a Al Basiri, para desde allí volver a Damasco a primera hora de la tarde.
Pero cuando apenas me faltaban cincuenta kilómetros, el coche comenzó a zigzaguear y tuve que detenerme al borde de la carretera para cambiar la rueda.
Era un mediodía de sol tan feroz que al abrir la portezuela la reverberación del aire me cegó. El desierto de Siria no es de arena, sino de tierra, piedras, polvo y matorrales, y a veces, como ese año pródigo en lluvias, está sombreado en primavera por una tenue capa verde que el viento hacía brillar como la hoja de un cuchillo. Miré a mi alrededor: temblando en el horizonte de luz irisada descubrí hacia poniente la mancha de una ‘jaima’, una tienda de un color levemente más oscuro que la tierra, y por el sur torbellinos de polvo encadenados señalaban con precisión el recorrido de un rebaño. En la inmensidad de la tierra que se abría ante mí nadie había que pudiera ayudarme, nada parecía tener vida más que yo. Ni un árbol, ni un ave, ni una serpiente arrastrándose en la pedriza, ni siquiera un lagarto que tranquilizara mis sentidos haciendo chasquear o rodar las piedras. El silencio me ardía en los oídos. Levanté el capó sin demasiadas ganas de comenzar la operación, saqué el gato y lo coloqué. Y acababa de desenroscar la segunda tuerca cuando vi a lo lejos, como salida de las entrañas de la tierra, una silueta oscura que, descubrí al cabo de un rato, caminaba hacia mí. Un tanto confusa me dispuse a esperar. La silueta fue acercándose, cruzó la carretera y se detuvo. Era un hombre muy alto, con barba, vestía una chilaba de un color que los años y los elementos iban igualando con los de la tierra y llevaba el ‘kufie’ de cuadros blancos y rojos de los campesinos, displicentemente doblados los extremos sobre la cabeza. Me miró a los ojos y con una breve inclinación se llevó la mano al pecho, a la boca y a la frente y habló.
Читать дальше