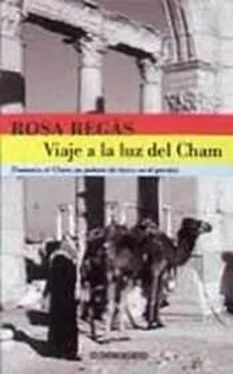– Me arriesgaré.
– ¿Te gusta el desierto? -pregunté antes de aceptar.
– Me gusta.
– ¿Te gusta el whisky de las siete de la tarde?
– Me gusta.
– ¿Libertad por las dos partes si nos cansamos?
– Sí.
– Muy bien, de acuerdo -acepté al fin-. Pero ¿cuándo? ¿No te ibas mañana?
Ismail no sólo no se iba al día siguiente como yo había creído, sino que me ofreció organizar al cabo de un par de días una cena con un grupo de amigos, pintores, arquitectos, cineastas, y después de otros dos días que necesitaba para atender su consulta en Damasco, podríamos salir hacia Palmira.
– ¿En mi coche? -pregunté porque me parecía que de este modo yo no perdería la iniciativa del viaje.
– En tu coche si eso es lo que quieres.
– ¿Con mi programa?
– Con tu programa. Pero llévate el traje de baño.
– De acuerdo. ¿Va bien el miércoles por la mañana?
– El jueves por la mañana.
Todavía tomamos una copa en una de las terrazas de la plazoleta que se abre en la calle Abdl Malek, junto a la embajada de Chipre, que a esta hora estaba abarrotada de público. Después lo dejé en su casa en la zona nueva, más allá de la Ciudad Universitaria, un pequeño apartamento, me dijo, detrás de la consulta que había abierto en Damasco hacía unos años y a donde venía unos días todos los meses.
Dijo que me llamaría al día siguiente, me diría cuándo y dónde sería la cena y entonces quedaríamos para ir a Palmira.
– Mañana no me llames, me voy a Baalbeek, y pasado mañana quiero salir pronto para hacer mi primera excursión por la carretera del desierto. -Y no sé qué me movió a añadir-: Si no me has llamado el miércoles entenderé que has cambiado de opinión, ¿de acuerdo?
– Te llamaré el martes por la mañana para cenar con mis amigos -dijo. Me tomó la mano y la besó con gran ceremonia y añadió riéndole los ojos-: Ha sido un placer.
Bajó del coche y dio la vuelta en dirección a la casa, pero antes de entrar cambió de opinión, se acercó a la ventanilla y sin darme tiempo a reaccionar, me besó parcamente en los labios y se fue sin mirarme siquiera.
¡Ah, los hombres, los hombres!, me dije una vez más.
Policía de fronteras.
Al día siguiente había decidido ir a Baalbeek en el Líbano con Carmen Lucini, la mujer del cónsul que me había presentado el embajador. A Alfonso y Carmen debo gran parte de la información que conseguí en Damasco. Fueron ellos los que me dieron copia del excelente libro de artículos que Josep Carner escribió cuando era corresponsal en Beirut. Carmen me dio información completa sobre las casas y mezquitas que había construido en Damasco el arquitecto español Fernando de Aranda, del que estaba preparando una magna exposición, y Alfonso me regaló una exquisita edición de su último libro de poemas, que leí encandilada unos días después sentada en la carretera al borde del desierto a la caída de la tarde.
El viaje a Baalbeek fue desgraciado. Salimos de Damasco por la carretera del Líbano y, al llegar a la frontera, el chófer, que había entrado con nuestros pasaportes en las oficinas de la aduana, parecía haberse perdido. Los coches se aglomeraban sin orden ni concierto ante el puesto fronterizo y los pasajeros con los pasaportes en la mano entraban también y, aunque con lentitud, volvían a salir.
Pero nuestro chófer no aparecía.
De pronto, cuando ya llevábamos más de media hora esperando, le vimos aparecer diciendo que a mí no me dejaban pasar porque no tenía visado para el Líbano. Yo me quedé atónita. Había sacado todos mis visados en Madrid pocos días antes de salir: un visado de entradas y salidas múltiples para ir al Líbano y el de Siria válido para tres meses también con múltiples entradas y salidas. Tenía el papel blanco que me habían entregado el día de mi llegada y la carta del director general de Información para que se me dieran toda clase de facilidades, debidamente firmada por él, sellada con el timbre del Ministerio y con la fotografía que yo misma había ido a entregarle a los dos días de estar en Damasco.
Consciente de que no sólo tenía todos los papeles en regla sino que además contaba con esa carta personal que yo creía mágica, entré en las oficinas con el chófer. El oficial que estaba sentado tras un mostrador tomó el papel, lo miró y con un desprecio total me lo devolvió haciéndolo volar sobre el mostrador como un avión de papel.
– Usted sólo tiene permiso para estar quince días en Siria y desde luego no tiene permiso para ir al Líbano -dijo en un tono tajante que no admitía réplica.
Miré el pasaporte sin comprender, porque bien claro estaba indicado en el visado lo de los tres meses, así que decidí ir a ver al jefe superior que tenía su despacho del otro lado de la carretera.
Nos recibió con cara de muy pocos amigos, ni siquiera se dignó escucharme a pesar de que, dijo, entendía el inglés, y no hizo más que devolverme displicentemente el pasaporte sin apenas mirarme. En cuanto a la carta del director general le echó una ojeada, me miró con sorna y me la devolvió como había hecho su subordinado echándola al aire sin añadir más que una sonrisa burlona, como si alguien me hubiera tomado el pelo y fuera imposible que el director general hubiera firmado tamaña insensatez.
Así que no tuvimos más remedio que volver a Damasco.
Seguían las fiestas. Durante los días que estuve en Damasco las hubo a docenas, fiestas religiosas y políticas que la gente aprovechaba para pasear, sentarse en los parques a la sombra de las grandes adelfas y llenar las terrazas de los bares. La ciudad casi siempre tenía aire de fiesta, y más ese día en que fuimos a varios puestos de policía para intentar arreglar mis papeles o aclarar lo que ocurría con ellos, sin que encontráramos más que un soldado de guardia y nunca el jefe que había de firmar.
Nadie podía ayudarme, decían los soldados que estaban en la puerta.
De pronto me di cuenta de que por alguna razón que se me escapaba estaba en falso en el país, y me entró la misma desazón que cuando en los años del franquismo me quitaban el pasaporte. Me sentía desamparada y a merced de la policía.
Me pareció inminente la llegada de soldados a mi casa para encarcelarme, y comprendí cuán inútil sería esperar que alguien alertara a los míos, que aun conociendo mi trágico destino poco o nada podrían hacer.
Vislumbré un futuro entre rejas, sin esperanza y sin otro entretenimiento que aprender el árabe en las mazmorras de las cárceles del desierto. Pero nada de eso ocurrió.
No tenía más que hacerme cuatro fotografías, rellenar unos impresos y volver al día siguiente para que los firmara el jefe que, como hoy era fiesta, no estaba en su despacho. Me lo contó el soldado que hacía guardia en la puerta, un estudiante de ciencias químicas que cumplía el servicio militar y que aprovechó mi espanto para practicar su francés. Por él me enteré de que en caso de perder aquel papel blanco que me habían dado a la entrada y al que tan poca importancia había atribuido, tendría que presentarme en la comisaría, y de todos modos si quería permanecer en el país más de quince días; que para ir al Líbano o a cualquier otro país de nada me servía tener sólo el visado de tres meses con múltiples entradas y salidas si no iba a la policía a que sellaran el pasaporte y ratificaran el visado que me había concedido la embajada de Siria en Madrid. Es más, no sólo tenían que ponerme un sello sino que era imprescindible pedir un visado de salida de Siria, otro de entrada en el Líbano y otro de entrada de nuevo en Siria, y que cuando quisiera irme a España tendría que pedir otro visado para abandonar el país que en cualquier caso no podía producirse más allá de la fecha que se me había fijado en el pasaporte. Con más calma miré de nuevo el papel blanco y me di cuenta entonces de que había en él una nota que indicaba con toda claridad cada una de las indicaciones que ese amable soldado me estaba explicando, sólo que yo, como hacemos con la letra pequeña de las cláusulas de los contratos de los préstamos o de las pólizas de los seguros, ni la había leído.
Читать дальше