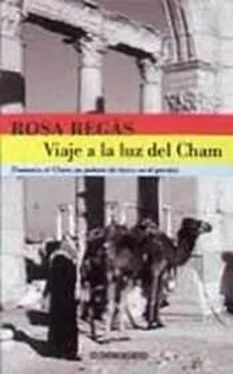Los ciegos, sentenció, nunca son tan bondadosos como los sordos; los ciegos, insistió, son malos o por lo menos resentidos, pero sólo de palabra y de gesto, por lo demás tienen buen corazón.
Cuando llegué al hotel estaba agotada de calor y de cansancio.
Me despedí del guía que se inclinó ceremoniosamente e hizo ademán de besarme la mano. Pero aun así, cuando le vi meterse por una calleja ya casi oscura, salí en otra dirección para ir al bar del mítico Hotel Barón donde tantos y tantos aventureros y personajes célebres habían tomado su ginebra o su martini, dispuesta a hacer yo también lo mismo a la salud de esos seres que me acompañan aún.
Fiesta en la calle.
Todavía me entretuve y di un rodeo para acercarme a una de las puertas de la ciudad que data del siglo XV, cerca de la estación de taxis, llamada Puerta de Antioquía y cuando iba a sacar una fotografía a una niña vestida con un traje de fiesta donde había más estrellas que en el cielo de agosto, se escapó y se escondió tras un portalón.
Pasó un árabe en una moto sin silenciador ondeando su pañuelo al viento. La ciudad estaba llena de campesinos vestidos de las formas más variadas, familias enteras como salidas de viejas fotografías, chicas cogidas del brazo que recorrían las aceras saltando al compás de sus canciones, soldados en grupos contemplándolas, camionetas con la plataforma atiborrada de gente que cantaba y reía.
De pronto, en una bocacalle vi a una multitud de hombres, mujeres y niños vestidos de fiesta que sostenían guirnaldas o agitaban en el aire ramos de flores. La calle estaba llena de inscripciones de colores y de las fachadas de las casas colgaban adornos y pancartas con caracteres árabes bajo arcos de triunfo de boj y arrayán. Intenté adentrarme y al poco tiempo me vi envuelta en un jolgorio espectacular de gritos, cantos y tambores: era el recibimiento a unos vecinos que regresaban de su peregrinación a La Meca. Sin saber hacia dónde, avancé arrastrada por la multitud, que ni siquiera me veía, y a punto estuve de caer sobre dos corderos atados a una reja casi a ras de suelo que en vano balaban y se lamentaban de tanto apretujón. Los balcones estaban llenos de mujeres hablando a gritos con los de la calle. De pronto, un rebato de tambores me atronó los oídos y en el mismo instante la gente abrió paso con dificultad a cuatro hombres vestidos de blanco, altos y elegantes, de largas barbas y velos recogidos en la frente con el ‘selok’, que se detuvieron forzados por el gentío, se abrazaron y se besaron una y otra vez ante los aplausos enloquecidos de todos.
Alguien, entre las piernas de la gente, había agarrado uno de los corderos y lo estaba matando sin que nadie oyera ni reparara en el último chillido estridente del animal al sentir en la carne el filo del cuchillo. Un chico mojó la mano en su sangre y la estampó en la pared blanca. La calle entera retumbaba con el fragor del griterío y el baile improvisado al compás de los tambores, algunos se arrancaron a dar palmas y todos querían tocar la mano de los recién llegados para llevarse después la suya a la frente.
No sé cómo pude salir de allí porque cuando se dieron cuenta de la presencia de una extranjera me abrieron paso para que fuera a saludar a los recién llegados, bebí luego varias tazas de té con ellos en las que mojé unos roscones tan apelmazados, dulces y sabrosos como los que hacen en todos los pueblos de España y después me hicieron pasar al ‘liwán’ de la casa y sentarme en el corro de las mujeres, donde no puedo recordar si entré por mi propio pie o empujada por una multitud enfervorizada dispuesta a exaltarse y agitarse por todo cuanto ocurriera aquella tarde.
Entendí que esperábamos a que acabaran de asarse los corderos en el fuego que alguien habría encendido al fondo de la calle. Allí estuve con ellas, saludando a los que entraban con una inclinación de cabeza, sonriendo a los ojos fijos en mí, mi mano entre las suaves y tiernas de la gran madre que presidía la fiesta, feliz entre esas gentes acogedoras y amables a las que no volvería a ver jamás, aunque un poco confundida también porque, entre aquellas maternidades de amplios ropajes y velos negros que me miraban con ternura y curiosidad, mis pantalones blancos tenían un aire exótico y desplazado.
El Hotel Barón
El Hotel Barón se parece muy poco al de la postal que anuncia sus pasados esplendores. Sin demasiadas contemplaciones se ha subido un piso al edificio de piedra que fue construido en 1909 en lo que eran entonces las afueras de la ciudad. Se dice que no hace aún cuarenta años se podían matar patos donde hoy hay calles populosas en las que se suceden los bazares, las agencias de viajes, los hoteles y cientos de oficinas y viviendas.
No es posible sentarse en la amplia terraza como recomiendan las guías porque no hay mesas ni sillas, así que entré al bar por una de las grandes puertas cristaleras y me acerqué a la barra. Toda la estancia sigue siendo como era en la época gloriosa, me contó el barman mientras zarandeaba con estrépito la coctelera que contenía mi martini. El salón estaba repleto de sillones ingleses, sillas tonet, sofás de cuero o de terciopelo, ajados pero dignos, igual que la hermosa alfombra persa gastada por los pasos; alguien debió de sustituir hace años los primitivos grabados ingleses por los dibujos al pastel de beduinos y camellos que cuelgan de las paredes y un viejo cartel publicitario de una compañía aérea ya desaparecida. La luz era mortecina y apenas distinguía las etiquetas de unas curiosas botellas de licor que se alineaban en la hornacina tras la barra, junto con banderines y figuras diversas, regalo de las marcas de whisky.
Cuando me sirvió el martini, el barman me contó que el propietario tenía cuarenta y dos años, aunque a quien pertenecía de verdad el edificio era a un anciano, hijo del fundador, que se arrastraba a última hora por el bar contando antiguas magnificencias a quien quisiera escucharle.
El martini era excelente y lo paladeé entreteniéndome en abrir y comer pistachos mientras oía los nombres que me repetía sin parar el barman, la lista oficial de los que estuvieron aquí, comenzando por el presidente Hafez al Assad y el rey Faysal I del Iraq, el Cheij Zayed Ibn, Kemal Ataturk y siguiendo con la realeza europea de principios de siglo y entreguerras sin olvidar jamás el tratamiento de Su Majestad o Su Alteza según correspondiera, siempre con gran reverencia: Su Majestad el rey Gustavo Adolfo de Suecia, Su Majestad la reina Ingrid de Dinamarca, Su Alteza Real el príncipe Bertil de Suecia, Su Alteza Real el príncipe Pedro de Grecia, lord y lady Mountbatten, los duques de Bedford…, y hasta que terminé mi martini siguieron los de otros muchos reyes, príncipes, duques, duquesas y gobernantes de antaño, todos ellos procedentes de los países nórdicos, a los que tanto gustaban los viajes a lugares exóticos a lomos de camellos enjaezados con damascos y terciopelos, o en vagones de trenes primitivos forrados de terciopelos e iluminados con lámparas de cristal, o incluso a pie aunque bajo una sombrilla que sostenía un nativo envuelto en lienzos. Entre la larga lista que enumeró como si fueran trofeos propios no había un solo meridional.
Pasó después a los que me interesaban y pedí otro martini mientras los nombres de Charles Lindbergh, el joven Winston Churchill, Agatha Christie, Yuri Gagarin, William Saroyan y Lawrence de Arabia me devolvían a los tiempos míticos y llenaban el bar de rostros conocidos, vestidos los hombres con el indispensable esmoquin o el frac que no abandonaban a esta hora ni en el mismísimo desierto y las damas con sus vestidos de seda abotonados hasta el cuello, o más tarde aquellas que se atrevieron a cortarse el cabello a lo ‘gar &on’ y a fumar en boquilla mostrando al mundo las piernas enfundadas en medias de seda negra bajo faldas de flecos y lentejuelas. Vi el asombro en los ojos de los indígenas que, a falta de televisión, los contemplaban tras las grandes cristaleras de la terraza o entre los pliegues brumosos de los visillos bordados, mudos de estupor ante esas visiones procedentes de un mundo lejano al tiempo que su memoria se añadía a la memoria colectiva e iba configurando en torno a ellos y a sus gestas heroicas el halo de misterio y de leyenda con que habían llegado hasta mí.
Читать дальше