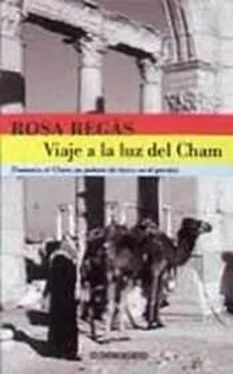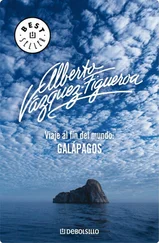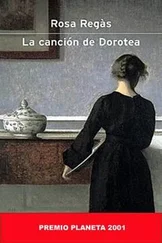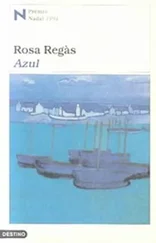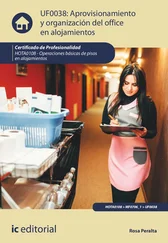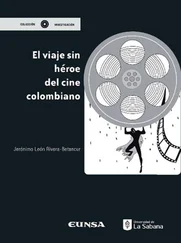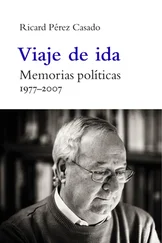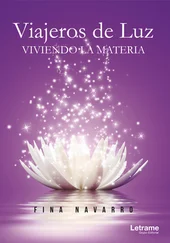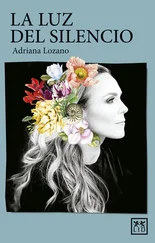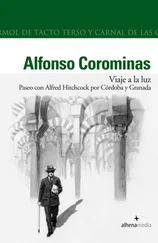Entre las brumas del vapor vi de pronto que en el asiento delantero Mrs. Davies se llevaba el té a la boca y lo bebía sin abrasarse la lengua. Depositó la taza en el reverso de la tapa de la guantera que había abierto y que tenía una hendidura especial al efecto, y ante mi asombro y el asentimiento de las otras dos damas, lanzó un suspiro de satisfacción y exclamó solazada:
– ’How refreshing!’ [8]
Lo mismo que yo repetí riendo aún para mis adentros aquella mañana en el patio de la ‘medersa’, veinticinco años después: los designios del Señor, me dije una vez más, son inescrutables e impredecibles las relaciones que establecemos con el pasado.
Cuando nos despedimos, el imán me dio a besar el Corán e inclinando la cabeza me deseó varias veces que Alá me protegiera todos los días de mi vida. Fui a ofrecerle una limosna por el tiempo perdido pero no la aceptó. Nuestro deber y nuestro gozo, dijo, es atender a los hermanos, sean o no sean musulmanes. No insistí, y en señal de agradecimiento y respeto por él y por la religión que le inspira, besé de nuevo el Corán que mantenía aún abierto, le devolví el manto, eché una última mirada al remanso de paz que me había acogido con tal complacencia y descubrí en un rincón del patio cuatro grandes tiestos poblados de aspidistras verdes y relucientes que, contra todo lo que he aprendido sobre plantas en mi vida, parecían encontrarse en la gloria al brutal sol del mediodía.
El Bimaristan Argun.
Caminamos por las callejuelas hasta encontrar un edificio construido en el 755 de la Hégira, el 1354 de nuestra era, que según explicó Yemael era el Bimaristan Argun. Es uno de los más bellos edificios de la ciudad antigua de Alepo, que pude admirar a voluntad porque el guía se excusó diciendo que era la hora de la plegaria y tenía que retirarse a orar. Insistió en que, si al acabar la visita él no había llegado aún, me sentara en el ‘liwán’ con los guardianes que habían instalado una tienda en el patio y pasaban allí el día de fiesta con sus seis niños. Siempre me sorprende esta capacidad que tienen los árabes para montar un hogar con alfombras, toldos, despensas y lechos en los lugares más insólitos sin que ofenda su intimidad ni moleste su constante trajinar.
Estaba en realidad en un antiguo hospital para locos, es decir, un manicomio. Dos ‘liwanes’, uno frente a otro, se abren al patio donde hay un gran estanque. Yendo al interior del edificio por estrechos y oscuros pasadizos sin más luz que los rayos que se filtran por las exiguas claraboyas del techo se encuentran tres patios más, cada uno con su surtidor central.
Los tres están rodeados de minúsculas celdas desde cuyas ventanas enrejadas los locos veían pasar el tiempo al ritmo o al sedante rumor del surtidor. Es admirable que en el siglo XIV se construyera un manicomio donde en lugar de inmovilizar a los locos con cadenas y correas hasta convertirlos en bestias se intentara dulcificar sus terrores con el monótono rumor del chorro de agua que había de ejercer, y quizá fuera cierto, una influencia benéfica sobre sus mentes torturadas.
Volví al patio central por esos pasillos oscuros casi laberínticos, donde me esperaba el surtidor con los cisnes y los niños de los guardas. El guía no había vuelto aún, así que acepté el ofrecimiento del padre y me senté en el suelo sobre un colchón de flores que servía de sofá y me entretuve con los niños que se acercaban a mostrarme sus tesoros, unos lápices de colores y un coche de madera con ruedas claveteadas. Nos entendimos por señas y después de repetirles mi nombre y señalarme, logré saber los de padres e hijos, Imè, Abdul, Menel, Alí, Ahmad, Fatmi, Hammed y Aicha. El hombre me acercó una taza de té y me ofreció tabaco. La mujer de piel muy clara y ojos grises y con un velo blanco sobre el cabello suelto, trajinaba preparando la comida en un fogón afianzado sobre un escabel. Hacía calor, pero ella no parecía agobiada ni sofocada. Se volvió hacia mí con un pincho de carne en la mano. Yo no sabía qué hacer, los niños gritaban y la mujer seguía esperando con el brazo tendido y con la sonrisa inmovilizada en su rostro dulce y expresivo. Tomé lo que me ofrecía y lo comí mientras los niños reían y aplaudían. Era un pedazo de hígado de cordero envuelto en un tenue velo de su propia grasa, adobado con menta, una verdadera delicia. La mujer iba repartiendo pinchos como el mío a toda la familia y pronto volvió a tocarme el turno. Esta vez se trataba del lomo, de cordero también, con una tira de pimiento rojo.
Por el apetito que se me iba desencadenando comprobé que era muy tarde ya, y por el tiempo que hacía que había desaparecido llegué a la conclusión de que el guía en lugar de ir a rezar se había ido a su casa a comer y a echarse una siesta. Cuando volvió al cabo de más de una hora ya habíamos terminado el cordero a la menta, la ensalada de apio y puerros aderezada con aceite de romero y varias hilachas de queso de Alepo con miel. Yo había sacado decenas de fotos a los niños, que excitados por la novedad reían y se ponían en las posturas más estrafalarias. Uno de ellos, en un alarde de precario equilibrio, había caído al estanque ante los gritos de los demás. La madre lo había mirado sonriendo pero no dijo nada, el padre fumaba su cigarrillo sentado a la sombra. Yo compartí otro té con ellos mientras mirábamos a los niños que, uno tras otro, se dejaron caer al agua asustando a los cisnes blancos.
Nos despedimos con besos y abrazos y les prometí, traducido ahora por el guía, volver para darles las fotos. Todos me acompañaron a la salida y agitaron los brazos apiñados en la puerta. Al torcer por una calle lateral me volví y aún seguían allí despidiéndome con la mano.
Cuando en otro viaje a Alepo volví al Bimaristan Argun, el patio estaba desierto y nadie respondía a mis llamadas. Al cabo de un momento salió un hombre medio dormido, un poco asustado, y al preguntarle yo dónde se encontraba la familia, salió corriendo a la calle y volvió con el padre, que no podía creer que yo hubiera vuelto con las fotos, como si lo natural fuera su generosidad pero no estuviera prevista la de los demás. Me dijo que ese día, martes, creo que era o miércoles, el Bimaristan estaba cerrado al público y los niños habían ido con la mujer a casa de los padres de ella que vivían en el campo. Dijo mil veces que les diría que yo había vuelto, les mostraría las fotos y, estaba seguro, todos ellos estarían muy tristes por no haberme visto. Después me pidió que esperara un instante, se retiró y volvió con un bolso de punto de color celeste con mariposas amarillas, rojas y marrones, que su hermana había bordado a mano, rogándome que lo aceptara en señal de amistad.
No hay un árabe de Siria que no se desviva por hacer la vida agradable a sus huéspedes, los conozca o no. Es impresionante lo dotados que están para la hospitalidad, la generosidad, el desprendimiento, la capacidad de compartir lo propio. No lo hacen ni por obligación ni por merecer elogios, ni siquiera por ser mejores, sino porque para ellos supone el mayor de los honores.
Mezquitas y ciegos.
Caminamos de nuevo al sol de la tarde y yo apenas me enteraba de lo que veía. La mezquita otomana Adliyè, la más antigua de las mezquitas turcas de Alepo construida en 1517 con cúpulas turcas, es del siglo IX, me dijo Yemael aunque luego rectificó y la situó en el siglo IX de la Hégira. Salieron los estudiantes y, para mi tranquilidad, nos dijeron que no podíamos entrar. Lo mismo ocurrió en la gran mezquita de los Omeyas donde a mí sólo se me permitió entrar en el gran patio lleno de ciegos que por unas monedas -o unos billetes porque casi no hay monedas- cantan versos del Corán. El guía se fue de nuevo a rezar, dijo, y me dejó sola en medio del patio rodeada de esos ciegos que, aunque sabía que no me veían, me hacían sentir incómoda, porque no tenían aspecto de ciegos bondadosos sino hirientes y mordaces. El guía volvió purificado por su oración y me tranquilizó.
Читать дальше