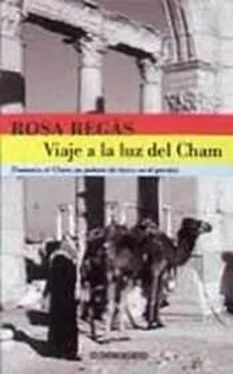– ¿Estás casada?
– No -respondí-, estoy divorciada.
– Y ¿no quieres volver a tener marido?
– Pues… no.
– ¿Tienes algún amigo en tu tierra?
– Sí, claro que tengo un amigo.
– Dile que venga -dijo con una sonrisa-, no está bien dejar a las mujeres solas. Ves, aquí estamos todos juntos.
– ¿Es cierto que en Europa las gentes se matan por la religión?
– preguntó Said.
– Sí -reconocí después de pensarlo-. Sí, es cierto.
– ¡Cuánta desgracia! -exclamó una de las mujeres mirándome con pena.
Los beduinos no son religiosos.
Recuerdan con orgullo que se sublevaron contra el Profeta. Son gentes sin fe que practican una moral de clan y de tribu y que viven ajenos a lo que en el mundo ocurre.
– Nosotros no necesitamos ir a la mezquita -aclaró el beduino de la tienda vecina-. Nosotros tenemos comunicación directa con Dios, como si fuera por teléfono -y se rió.
– Sí -replicó con sorna Abu Mansur-, es cierto lo que dice, lo que ocurre es que Dios siempre comunica. -Y rieron todos a carcajadas la gracia mientras el jefe mataba los mosquitos que le picaban en la frente. Era la hora del crepúsculo y habían invadido todo el espacio. Se acercó una mujer con un candil y lo colgó de una percha.
Luego desapareció tras la cortina.
Beduinos domesticados que levantan el estandarte de sus tradiciones o de lo que queda de ellas para defender un modo de vida que los años van dejando obsoleto.
Porque el beduino era guerrero.
El beduino era el terror de las caravanas, el dueño y señor de los espacios, una amenaza para los imperios. En el transcurso de los siglos ningún invasor pudo asentar su poderío sin pactar con el jefe de las tribus que le rodeaban, ni caravana alguna cruzó los desiertos ni anduvo por las rutas del comercio sin su connivencia concertada de antemano. Eran tribus que podían tener hasta treinta mil tiendas esparcidas desde el norte, casi en la frontera con Armenia, hasta Acaba y La Meca. Tribus de hombres armados que luchaban con ferocidad para hacerse con los bagajes de los mercaderes o para desterrar dominadores recién llegados.
Pero el beduino de hoy es poco más que un pastor. Va olvidando que durante siglos se negó a cultivar la tierra para no esclavizarse y a poseerla para no quedar atado a ella.
– Si un beduino se cansa de un lugar, desmonta la tienda y se va a otro -había dicho Abu Mansur-.
Nosotros defendemos no el territorio sino el derecho a circular libremente por él. -Y así es. Pero cada vez ha de ir más al interior del desierto para no toparse con un puesto militar, una cantera, una fábrica o un campo de aviación. Y él ya no está tampoco tan interesado como antes en alejarse de los pueblos. ¿A quién vendería la leche, la mantequilla, el yogur y los demás productos que extrae de sus ovejas, y las ovejas mismas, de los que vive? Es cierto que en verano siguen trasladándose en sus desvencijados camiones o a lomo de sus camellos a tierras más fértiles donde puedan pacer las ovejas, pero las rutas se acortan.
– Para nosotros no hay fronteras -había dicho el jefe-, vamos donde queremos y nadie nos puede impedir ir al Iraq si así lo deseamos. Siempre ha sido así.
Quizá, pero a costa de evitar los puestos fronterizos y las zonas vigiladas. El desierto, aun dividido por las fronteras artificiales con que lo dibujó Occidente, era y es grande y los beduinos todavía pueden andar de un lugar a otro durante meses sin que nadie les moleste.
Pero su vida de nómadas es cada vez más difícil. No les está permitido tener armas como en los tiempos de su poderío, ni podrían ahora defenderse con ellas. Las carreteras que cruzan el desierto se van llenando de coches, y en sus márgenes crecen los primeros brotes de una repoblación cuyo único objetivo es quitarle espacio al desierto. El Estado les controla, y aunque organiza festivales para exaltar su vida y su memoria, las leyes les obligan como a todos: escolarización, higiene, servicio militar, papeles de identidad, pasaportes. Se dice que los jóvenes beduinos ante la perspectiva de un único destino de pastor y quizá acuciados por el instinto guerrero que movió a sus míticos mayores, dejan las tiendas, se enrolan en los ejércitos de los países del Golfo y ya no vuelven. Otros se acogen a programas gubernamentales de asentamiento y se instalan en las afueras de pueblos que bordean el desierto donde cultivarán el pedazo de tierra que se les concede. Y otros alquilan sus camellos para pasear a los turistas de Palmira.
Aunque es difícil de calcular, se supone que deben de quedar sólo unos 400.000 beduinos esparcidos en los desiertos de Jordania, Siria, el Iraq y Arabia.
Desde la carretera se les puede ver aún a lo lejos cuando al atardecer vuelven con los rebaños al campamento. Su figura mítica, chilaba, ‘kufie’ y ‘qelog’ (el aro de tela negra que sostiene el ‘kufie’)
y la vara en la mano, se agacha de vez en cuando para agarrar una piedra y echarla junto a la oveja remisa y hacerla volver. Le espera su ‘jaima’, sujetos los extremos de la tela al suelo con cuerdas tan tensas que dejan el techo estático y firme como el hormigón. A veces, por las noches, sale de la tienda a la luz de las estrellas, a tensarlas aún más porque el viento del desierto puede ser tan brutal que de no estar pendiente de sus arrebatos podría arrancarla y llevarla volando por los aires como una cometa.
Me fui antes de que anocheciera para llegar a la carretera con algo de luz, no sin haber tomado el café de despedida. Se levantaron y me acompañaron al coche y yo di de nuevo las gracias a Said y a todos los demás y les prometí que volvería con las fotos.
– Sobre todo las de las ovejas -pidió Abu Mansur-, son mi mayor riqueza. -Y añadió-: Después de la tienda.
En el momento de meterme en el coche se acercó el soldado y traduciendo las indicaciones de Said me dio la posición exacta de la tienda para que no me perdiera: veinte minutos al sur por el sendero que parte del Jan Abu Chamat, al Oeste del cuartel de la guarnición de Awan, a tres horas de camino en dirección al Yabal Sies. Y añadió para mi asombro:
– No puedes perderte.
¿No puedo perderme? Tendría que hacer un esfuerzo por recordar el lugar. Pero ¿cómo se recuerda un punto determinado, perdido en una planicie de leves lomas que se suceden durante cientos de kilómetros cuadrados, sin más indicación que el polvo que levantan los rebaños, o la silueta de un beduino que va a visitar a su vecino?
Tras el cristal les vi a todos arracimados, deformados los rostros por las sombras de los quinqués colgados del techo que temblaban movidos por el viento. Las mujeres tenían los ojos negros y brillantes y la piel inmaculada, volaban los trajes y los velos que adquirieron con la luz del ocaso fulgores y transparencias enigmáticos. Los hombres saludaban tocándose el pecho, la boca y la frente. Sonreían y decían adiós con la mano, felices por haber compartido uno de sus días conmigo, esa extranjera que había llegado del mundo ignoto que se les iba acercando. En la última claridad del cielo no había aún una sola estrella, el viento amainaba y hacía fresco, frío casi.
Y mientras avanzaba por el desierto a la luz de los faros, pero aún con un atisbo de resplandor osado en el último horizonte, me pregunté una vez más si de todos modos valía la pena que los engullera ese progreso de chicles y vídeos y sopas de sobre y hamburguesas de detritus que nos hemos inventado en Occidente. Si será sensato que sustituyan sus costumbres por las nuestras y sus tradiciones por el Papá Noel, Drácula y el pato Donald. Si sabrán hacerse a la estrechez de un apartamento cuando avancen por el desierto los edificios de hormigón y los plásticos y residuos cubran indestructibles la tierra cobriza. Si les será de alguna utilidad formar parte de un mundo donde en el mejor de los casos su única intervención en los procesos que rijan sus vidas será ir a las urnas una vez cada cuatro años; donde les tendrán ocho horas diarias haciendo el mismo gesto en una fábrica y cinco viendo absurdos programas de televisión, y se verán obligados a desechar sus hermosos vestidos y sustituirlos por las destartaladas camisetas que les dicte la moda; un mundo que les separará de sus ancianos por inservibles y en el que para sobrevivir tendrán que aprender a medrar sin escrúpulos y a no tener más apetito que poseer y aparentar; en el que ellos olvidarán y sus hijos ignorarán por los siglos de los siglos las fases de la luna, la dirección de los vientos, las rutas de las estrellas. Y donde para su consuelo y solaz, una vez al año se les permitirá dormir bajo el cielo protector en una tienda, como ahora, aunque junto a doscientas mil personas más, que el gobierno habilitará en las playas para las vacaciones de sus ciudadanos de tropa.
Читать дальше