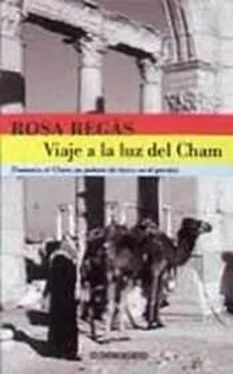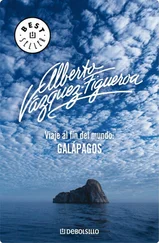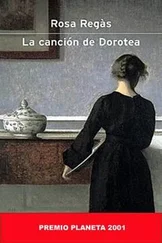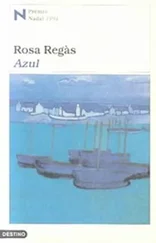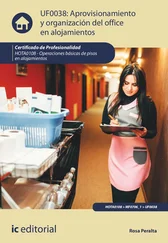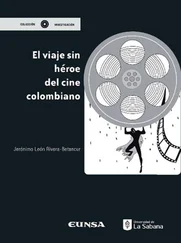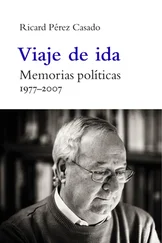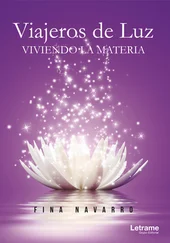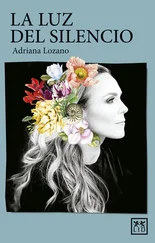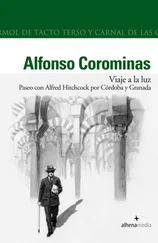– A veces -nos dijo uno de los camareros- el río crece por las lluvias o el deshielo e inunda los comedores que están junto al agua.
Entonces aprovechamos para limpiar a conciencia los suelos.
Subimos después a una terraza más silenciosa y fuimos a saludar a la propietaria, una anciana de piel lisa, ojos azules en un rostro enmarcado en un óvalo perfecto que se cubría el cabello blanco recogido en un moño con un velo de blonda.
Había paz en sus ojos y era hermosa. También ella tenía soltura en la forma de arreglarse el velo colocado con tal elegancia que más parecía la inmovilización de sí misma en el instante de inspiración del artista que la antigua cocinera del restaurante, una mujer que a los setenta y siete años tenía siete hijos y tres hijas, doce nietos y cincuenta y seis bisnietos. Y por supuesto nos invitó a tomar un vasito de té con menta.
Llegamos por fin al jardín y la casa de Nayat y Fathi. Era un terreno en pendiente de unos dos mil metros cuadrados que ellos mismos habían vallado. En lo alto habían construido una pequeña casa con una de las paredes arrimada al muro superior y las demás sostenían estructuras metálicas donde se encaramaban las viñas vírgenes para que en verano quedara sumida en la sombra. Era una casa de techo plano como todas, con una cocina y un baño y una sola pieza que hacía las veces de sala y dormitorio.
Nayat tenía pasión por los animales y las plantas. Y entre los dos habían logrado plantar más de doscientos olivos, albaricoqueros, cerezos, melocotoneros, laureles, alineados en perfecto orden en las cinco terrazas que se sostenían por muros secos construidos también por ellos con las piedras que habían ido recogiendo al limpiar la tierra. La casa contigua tenía más o menos la misma estructura, y las de más abajo también, así que toda la loma, hasta llegar al fondo del valle era un verdadero vergel. El río corría escondido bajo los chopos en el fondo del valle, y en la lejana ladera de enfrente, tapizada también de pequeñas casas y huertas, una mezquita levantaba su alminar y anunciaba cada seis horas la presencia de Alá. Más lejos, hacia occidente, se alzaba la mole del Antilíbano que en esta tarde de nubes movidas y rayos celestiales, con el viento que sucede a veces a las grandes tormentas, tenía reminiscencias bíblicas.
El hombre que ayudaba a Nayat y Fathi en la construcción de la casa y en el cuidado de la finca detuvo su labor y nos preparó té y galletas. Al poco rato llegó un campesino con la cabeza cubierta con el ‘kufie’, el pañuelo a cuadros, y vestido con una chaqueta de paracaidista sobre la chilaba. Había visto llegar el coche y venía a fumarse un cigarrillo con nosotros y a tomar una taza de té. Luego apareció una muchacha con sandalias, falda larga, bajo la cual asomaban unos pantalones de chándal oscuro, y pañuelo blanco en la cabeza, con un inmenso ramo de mimosas que entregó a Nayat y se sumó en silencio al té. Tenía las mejillas tostadas y grandes ojos negros, sonreía cuando se le hablaba y aceptaba la galleta que se le ofrecía, pero no decía nada. Luego supe que sólo tenía trece años aunque aparentaba dieciocho o veinte.
Más tarde, ya de vuelta, pregunté a Nayat si el pañuelo con que se cubren algunas mujeres puede ser de colores.
– No, nunca -me respondió-, casi siempre es blanco, aunque algunas mujeres mayores lo usan negro, y otras jóvenes también, en señal de luto.
Sin embargo en aquel momento pasó ante nosotros una mujer de mediana edad con un pañuelo de flores marrones y amarillas.
– ¿Y ésa? -pregunté.
Los dos sonrieron, se encogieron de hombros y levantaron los brazos con el mismo gesto, recordé de pronto, que el imán de la mezquita de Ginebra el día que fui a visitarla hace varios años. Le había preguntado si podía entrar en el recinto.
– Sí -me respondió-, siempre que se cubra la cabeza con un pañuelo.
Pero busqué en el bolso y no tenía pañuelo y aquel día no había nadie en la entrada para darlo a las visitantes.
– No tengo pañuelo -le dije compungida.
Y entonces levantó los brazos y encogiendo los hombros como ahora Fathi y Nayat, dijo mirando al cielo:
– ¡Alá es grande! -y me abrió la puerta para que entrara. Volvimos a casa con el coche cargado de hojas de menta, ramos de rosas y retama, por el camino que corre paralelo al río sembrado de construcciones sin acabar. En un tramo descubrí todavía viejos raíles del tren que hacía el antiguo recorrido de Damasco a Beirut, cubiertos de hierbas y escondidos casi por la tierra. Nos detuvimos en un puesto de la carretera a comprar pan de sésamo que comimos con aceite de oliva y sal a la hora de la cena, una cena frugal, dijeron ellos, compuesta de huevos duros, queso fresco de Alepo, tomates grandes y rojos y pepinillos enanos primorosamente cortados en lonchas delgadísimas, aceitunas curadas en aceite, grandes hojas de menta y perejil con la lechuga y confitura de albaricoque. El té azucarado que tomé en un vasito de cristal, a pesar de ser el décimo del día, no logró desvelarme por la noche.
¡Alá es grande!
La gran mayoría de los sirios son de religión musulmana y sólo alrededor de un diez por ciento son cristianos en sus múltiples variantes. La mayoría de musulmanes son suníes y la minoría chiíes, y de entre ellos una pequeña parte son alauíes.
Fue Adnán el que me contó la verdadera historia de los chiíes mientras tomábamos un café en el bar del Cham Palace. Yo estaba haciendo tiempo para ir a la residencia del embajador de España que había de llevarme a ver la mezquita de la hija del califa Alí, Zeinab, situada en una aldea a unos diez o doce kilómetros al sur de Damasco. En vano buscaba yo en las guías una explicación clara: todas daban por supuesto que el lector sabia quiénes eran los chiíes, los suníes, los alauíes, cuando de pronto se me acercó un joven con la cabeza casi afeitada, barba recortada y ojos azules, y en un castellano perfecto en el que lo único que llamaba la atención era la entonación y un leve cambio en los acentos, me preguntó:
– ¿Puedo ayudarla en algo?
– ¿Cómo sabe que soy española?
– pregunté a mi vez.
– Estaba hace dos días en la embajada con mi mujer que es española y la vi hablando con el cónsul. Me llamo Adnán -y alargó la mano- y soy sirio. -Se sentó a mi lado y con la vista recorrió las guías que yo estaba consultando.
Desautorizó una de ellas y miró con cierta guasa la otra. La tercera le pareció bien, dijo, aunque incompleta. Y en cuanto le expuse lo que andaba buscando, pidió al camarero un café y sin más preámbulo comenzó:
– Mahoma quedó huérfano en La Meca siendo casi un niño y fue a vivir con unos tíos que le consideraron siempre un hijo más. Cuando fue mayor oyó la palabra de Alá e hizo un llamamiento al pueblo para que abandonara los cultos paganos y los ídolos y se sometiera al verdadero Dios. Los más pobres le escucharon pero sus enseñanzas hicieron montar en cólera a la rica clase de los comerciantes hasta tal punto que él y sus adeptos tuvieron que huir a Medina, un oasis situado a unos 300 kilómetros al norte de La Meca. A esta migración ocurrida en el año 622 se la llama la Hégira y marca el principio del calendario islámico.
Hasta aquí llegaba mi saber pero no quise interrumpirle.
– El mensaje de Mahoma, Islam, que en árabe significa “sumisión”, se extendió por el mundo con tal rapidez y convicción que en el año 644, es decir veintidós años más tarde, el estado islámico se había instalado ya en la Gran Siria, Persia, el Iraq, Egipto y África del Norte, y más tarde llegó por el oeste hasta el Atlántico y por el este hasta el océano Índico.
·Uno de los nuevos hermanos de Mahoma se llamaba Alí y andando el tiempo se casó con una hija de Mahoma de la que tuvo una hija que se llamó Zeinab. Al morir Mahoma le sucedieron uno tras otro los cuatro jalifas, no califa, como decís en España -añadió haciendo un paréntesis-, porque habéis heredado la transcripción de los ingleses o de los franceses que carecen del sonido de la ‘j’ y en sustitución utilizan la unión de dos letras ‘kh’, khalifa, khan, en lugar de jalifa, jan, ¿comprendes?
Читать дальше