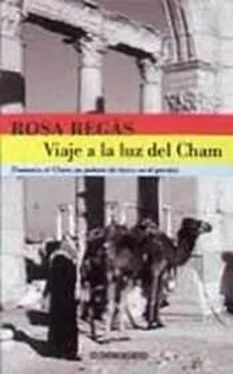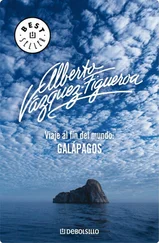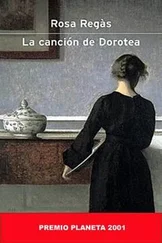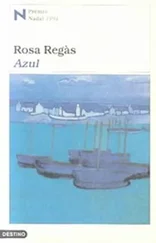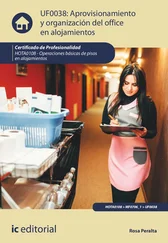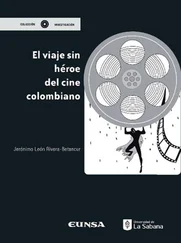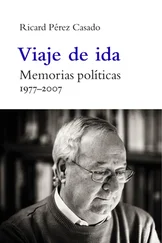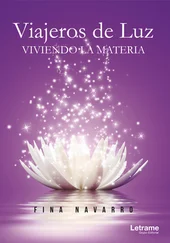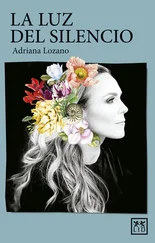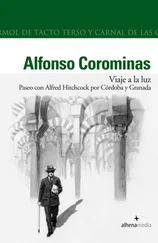La mezquita de Saida Zeinab.
Al sur de Damasco, siguiendo por una carretera nueva que atraviesa barrios populares, encontramos la antigua aldea, llamada Saida Zeinab, la señora Zeinab, donde se levanta la mezquita del mismo nombre que alberga, según los iraníes chiíes y los damascenos, la tumba de Zeinab, la hija del cuarto califa Alí. Los egipcios, en cambio, mantienen que la verdadera tumba de Zeinab se encuentra en El Cairo.
La mezquita está al pie de la carretera que atraviesa ese barrio populoso y abigarrado. La cúpula central en oro, nos dijo un espontáneo que chapurreaba francés, se sostiene en las ocho columnas sobre un atrio en dos planos, el primero a su vez tiene doce columnas y el segundo…, se detuvo el hombre y cerró los ojos y dejó correr la mano con el brazo extendido para transmitirnos la sensación de infinito. Luego nos mostró el patio exterior y los dos alminares, nos saludó poniéndose la mano en el corazón, la boca y la frente, y discretamente se retiró.
Las paredes y los techos están cubiertos de espejos y mosaicos, lámparas y ventiladores de largas aspas. En el centro del espacio principal se levanta el mausoleo de Zeinab, enclaustradas en rejas sus cuatro paredes y el techo. A su alrededor las mujeres envueltas en el ‘chador’ lloran y rezan y pasan por los barrotes lienzos y pañuelos con los que secarán el sudor de la frente o del cuerpo de sus enfermos, o presionan su cabeza contra la reja y la besan, y recorren con la mano los barrotes donde otras devotas han atado cintas y han cerrado candados en señal del vínculo que los fieles quieren establecer con la santa. En el suelo, otras en grupos cubiertas también, sacan apenas las manos del ‘chador’ para coser y hablan poco y en voz baja mientras vigilan a los niños quietos junto a ellas, y los hombres algo apartados oran con la frente en el suelo apoyada en pequeñas piezas redondas de barro blanco procedente de Karvala que, según la tradición, contiene aún hoy sangre de la familia de Hussein o del propio Hussein. Hay musulmanes chiíes que tienen a gala el callo que se les ha formado en la frente de tanto orar.
En la luz tamizada de la tarde que entra por las lumbreras -de la cúpula, las plegarias y los lamentos apagados de los devotos esparcidos por el ámbito sagrado, cada cual rezando a su aire con su propio lenguaje, se abren paso en línea directa hacia el Profeta y sus santos. Es un espectáculo de magia: la misma convicción que en el Rocío, el mismo fanatismo que en Fátima, la misma fe que en Lourdes, pero sin negocio. Al entrar hay que ponerse un manto negro que nos tiende el mismo hombre que nos da, si queremos, la pieza de barro y hay que quitarse los zapatos y dejarlos junto a otros muchos alineados en el zaguán, sin pagar nada, sin que nadie nos pida una limosma, ni quiera ofrecernos a cambio de dinero agua milagrosa, un recuerdo, una oración, un rito, una indulgencia o la gloria celestial.
Sólo en la tumba de Zeinab una ventana entre las rejas espera indiferente la limosna voluntaria y anónima que servirá para ayudar a mantener limpia y ordenada una mezquita que ha sido enriquecida por los chiíes iraníes. Porque el presidente Al Assad y la mayoría de su gobierno pertenecen a una secta del chiísmo: son alauíes. Por esto, durante la guerra entre el Irán y el Iraq, el imán Jomeini no tuvo ninguna dificultad en ofrecer a las familias de los soldados muertos en combate, un viaje a Siria para visitar la mezquita de Saida Zeinab. De ahí, me digo, este leve matiz de diferencia con las demás mezquitas de Damasco, este gusto casi persa por la decoración, esa falta de cenefas tan grata a los árabes, ese llanto continuo de sus mujeres sin más humanidad que la cara recortada por el manto frente a la serenidad y placidez de los fieles de las mezquitas de Damasco. O es tal vez la impresión que deja tras de sí la devoción más teocrática, más rígida, más severa, que preconizan los chiíes, menos cercana a la vida terrenal y a la belleza de lo natural. Tal vez.
La bombonería Ghraui.
Antes de entrar en la ciudad antigua, a la vuelta de la mezquita, el embajador hizo detener el coche en la bombonería Ghraui, una tienda de la calle Port Said con grandes vitrinas de madera que el tiempo y la cera han convertido en armarios de caoba brillante y bruñida donde, me dijo, se pueden encontrar los mejores chocolates de Damasco. En las paredes se exhiben los diplomas enmarcados en oro como cornucopias rectangulares, conseguidos por tres generaciones de chocolateros: “Feria de Beirut de 1921”, “Diploma y Medalla de Oro 1926”, “París 1937”, “Feria de Nueva York de 1939”, “XI de febrero de 1929: El papa, el rey Víctor Manuel, un secretario de Estado del Vaticano y Mussolini a Amed Grahon”, “Fournisseur de Sa Majestè la Reine d.Angleterre”, “Fuera de Concurso en la Exposición de París”, “Diploma de Honor en 1931”…
El embajador me presentó al sobrino del antiguo propietario, un hombre alto de cabellos grises y bigote negro que sonreía junto a su tío anciano ya y casi ausente cuando les hice a los dos una fotografía bajo la efigie de Pío XII y Mussolini. Un hombre que se ha convertido en un habitual de las fiestas sociales de Damasco, acostumbrado a reconocer y charlar con sus clientes como pude comprobar dos días antes de mi partida, cuando sucia aún del polvo del desierto me acerqué a Ghraui a comprar chocolates con pistachos, albaricoques confitados, bombones con sabor a menta y todas las delicias que nunca más he vuelto a encontrar en los mundos civilizados de los que procedo, mejores que los chocolates suizos, que los finlandeses, en fin, los mejores chocolates del mundo. No sólo me reconoció entonces sino que me pidió otra foto, porque en la del primer día faltaba un personaje de la familia, dijo, otro tío que había sido el alma del negocio desde siempre. Que un hombre rico, famoso en su ciudad y en su país, con capacidad de hacerse todas las fotografías que quiera con máquina propia o con las de los mejores fotógrafos, tuviera tanto interés en que se la hiciera yo, una desconocida que nunca ha hecho más fotos que las de los viajes y que ni siquiera se toma la molestia de pegarlas en un álbum, y me rogara encarecidamente que se la enviara, sólo podía tomarse por un cumplido de un hombre de mundo. Eran pocas las probabilidades, pero la fotografía salió bastante bien, aunque los cristales del diploma vaticano, quizá avergonzados de mostrar esa connivencia con los fascistas que durante tantos años la Iglesia se ha empeñado en negar, pusieran un púdico velo ante sí y el resplandor del flash velara alguno de sus extremos.
Los cristianos.
Desde que san Pablo cayera del caballo en el camino a Damasco hasta nuestros días, la ciudad ha ido acumulando testimonios de la historia de la Iglesia y de sus vicisitudes mezclados con los de tantas otras religiones. En Damasco como en todas partes las creencias religiosas han sido motivo de guerra, pero ello no ha impedido que durante largos periodos vivieran en paz sus habitantes. Así en la ciudad antigua, viven aún ahora 3.000 judíos mezclados sin problemas con el resto de la población.
En Siria tienen su sede tres patriarcas, y los cristianos que en 1943 constituían el 14%· de la población del país, apenas llegan ahora al 10%·. En cambio, quizá debido al éxodo rural hacia la gran ciudad, en Damasco han pasado de ser 150.000 en los años cincuenta a 550.000 hoy día. La mayoría de ellos no han podido instalarse en los barrios cristianos alrededor de Bab Tuma, ni han aceptado las viviendas gubernamentales de los barrios periféricos y se han arrinconado en pequeños arrabales no reglamentados, exclusivamente cristianos, dejando clara no sólo la dificultad de integración de una comunidad cristiana en el conjunto musulmán sino sobre todo de la comunidad rural en la comunidad urbana.
Читать дальше