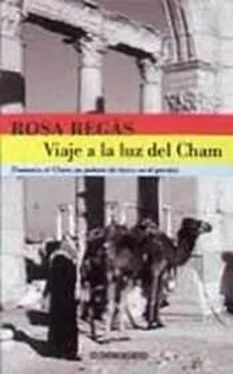Con el plan urbanístico de los años treinta y más tarde con el de 1968, se construyeron entradas majestuosas en la ciudad, barrios residenciales con escuelas, bibliotecas y servicios, y se abrieron grandes arterias para la circulación, pero ni entonces ni después ni más tarde se ha preservado el oasis. Los primeros en desaparecer fueron los jardines entre la ciudad y la falda del Casiún. Se multiplicaron después los barrios de edificación espontánea y acelerada donde había habido vergeles y cultivos y se construyeron talleres en los jardines y en las huertas, e incluso fábricas en la parte oriental del Guta.
El oasis ha cambiado: una distribución administrativa ha convertido las alquerías en pueblos y los pueblos en ciudades. Las casas ya no son construcciones de piedra en forma de dado, sino edificios de cemento de varios pisos. Los grandes nogales que bordeaban los caminos se han cortado y se ha vendido la madera y los caminos se han transformado en autovías o autopistas por las que discurren cientos de autobuses y coches, perdido para siempre el equilibrio entre Damasco y el oasis, la reserva de hortalizas, frutos y árboles que protege la ciudad del desierto. Enloquecidos los sucesivos regímenes, como los de nuestros países, por dar a los campesinos una estructura de vida urbana que para ellos no significa más que una forma de vivir que no comprenden y unos usos a los que no están hechos, subestimaron el problema y ahora la fetidez de los canales muestra la insuficiencia de las aguas para la ciudad y el oasis que la rodea.
Dos son los ríos que arrancan al desierto el oasis de Damasco: el Barada que nace en el corazón del Antilíbano y que durante 71 kilómetros serpentea hacia el este por las lomas de una planicie a 700 metros de altitud; se precipita después al pie del Casiún y atraviesa la ciudad para seguir luego su curso y detenerse 40 kilómetros más allá, en el lago Ateñbé. Y por la parte sur del oasis, el Aawah que nace en el monte Hermön, se desliza por el Guta y desaparece en la depresión de Hijanè, hacia el sureste.
El Antilíbano es un macizo calcáreo que corre paralelo al mar, cuyas nieves abundantes al fundirse en primavera alimentan seis grandes afluentes y cientos de canales, algunos de ellos de la época de los arameos, que se abren en abanico en la planicie creando un semicírculo de fertilidad al pie del Casiún, en el oasis.
Masas de grandes chopos esconden el curso profundo de esos ríos silenciosos de aguas grises que no han tenido tiempo de perder el color de los ríos de montaña, y que dejan a su paso tal exuberancia que se suceden en las laderas de los valles los albaricoqueros, los cerezos y la viña. Crecen las rosas en los bordes de los caminos y las enredaderas floridas se encaraman a los balcones hasta formar sombras espesas sobre puertas y ventanas.
Hasta los años cincuenta bastaba y sobraba con el Barada para dar agua a los damascenos y para regar las huertas. Pero para compensar la pérdida de cultivos debido al avance de la construcción se permitió a los campesinos regar en exceso durante la época de calor lo cual, junto con las necesidades crecientes de la ciudad, hace que el Barada sea insuficiente también para regar, y aunque esté prohibido los campesinos cavan pozos cada vez más hondos para encontrar agua porque el nivel de la capa freática va descendiendo de forma alarmante.
Para el consumo de la ciudad ha habido que contar con el agua de otro río, el Fiji, que en un alarde de ingeniería hidráulica se ha fundido con el Barada aguas arriba de éste. Ni el Aawah ni el Fiji nacen tampoco en territorio sirio, sino en el Líbano, lo cual demuestra hasta qué punto Damasco es vulnerable en materia de suministro de agua, un problema real del que los damascenos no parecen querer darse cuenta. La derrochan en los lavados y regadíos como hicieron sus mayores cuando el Barada bastaba con creces para las necesidades de un pueblo tan dado a la limpieza que se abrían las compuertas de los canales para inundar las plazas y los patios de las casas y las mezquitas de la ciudad antigua y dejarlas por lo menos dos veces al año, como los chorros del oro.
– Sólo nos queda la espesura umbrosa del Barada y los pequeños restaurantes para solaz de la población -me dijo Fathi, mi casero, con los ojos llenos de ironía al verme tan preocupada.
Era viernes, la fiesta semanal de los árabes y yo me iba con ellos de excursión. Y añadió:
– Vamos allá y verás qué hermosura.
El valle del Barada.
Bajo las antenas de radio y televisión en lo alto del monte Casiún, que cierra como una amplia concha toda la ciudad por el norte, hay una carretera que corre a media ladera desde la que se contempla la ciudad. En años anteriores, según me habían contado y dicen aún las guías, esta carretera estaba poblada de pequeños bares y cafés donde los damascenos iban a contemplar la caída de la tarde sobre la ciudad, a tomar el fresco y el té y a charlar con los amigos o colegas. Pero yo he llegado tarde y ahora no hay más que las ruinas de las pequeñas construcciones que los albergaron, curiosos como yo, y mucho más allá, hacia el oeste, algunas barracas de familias nómadas o gitanas, cuyas mujeres persiguen a los paseantes para decirles la buenaventura. En vano espera la ciudadanía que el estado o las fuerzas vivas de la ciudad les comuniquen por qué cerraron esos cafés y qué es lo que va a construirse en su lugar. Como en todos los regímenes donde el pueblo no interviene en la cosa pública, los rumores hacen las veces de información: construirán un hotel tan bello como no hay otro en Siria, venderán los terrenos a los magnates de las multinacionales que poco a poco van llegando al país, lo convertirán en un parque donde no se admitirá, como antes, el jolgorio y la prostitución…
Pero nadie sabe de cierto lo que ocurrirá.
Esa tarde, la cuarta o la quinta desde mi llegada, el cielo estaba movido y en la lejanía, más allá de los últimos edificios, caían trombas de agua como cortinas dantescas bajo unos golpes de luz tan precisos entre las nubes que en la planicie que se extiende hasta Jordania el horizonte parecía el horizonte del mar. La lluvia se iba acercando velando el aire hasta que de pronto se desplomó la cortina sobre los alminares de la gran mezquita y todo quedó en la penumbra. Pero fue sólo un instante, por el este algunos rayos bíblicos se abrían paso ya entre las nubes y rasgaban el cielo, y cuando cesó la tormenta dejó tan ancho sobre nosotros y tan diáfano el ambiente, tan impoluta la atmósfera, que podía verse la ciudad como un plano en relieve y las pequeñas bandadas de pájaros y las líneas de las calles perdieron la proporción en la inmensidad del aire. Olía a tierra mojada, a aromas indescifrables y a verdor. Era primavera y Damasco estaba inundada de rosas, rosas de profundo olor, rosas de todos los colores, grandes rosas románticas, a lo largo de las avenidas, en los balcones y, tapizando parterres, rosas bellas y olorosas que en el mundo occidental sólo se encuentran en los concursos, en las postales y en los invernaderos, y cuyo aroma quedó congelado o fue robado para embotellarlo.
Bordeando el Casiún por el este nos dirigimos hacia el valle del Barada por la autopista o, mejor dicho, la autovía que va a Beirut. El monumento al soldado desconocido se levanta en medio de un espectacular llano donde se cruzan en arcos varias carreteras que desaparecen luego cada una por su valle, entre paseos, palmeras, jardines, lomas de montañas talladas en terrazas con árboles recién plantados. En lo alto de la otra montaña que protege la ciudad por el sureste, Kenzo Tangue construyó hace unos años el palacio de recepciones del presidente, que se adapta a la montaña como un lienzo para no quitarle una curva, una loma, un ángulo y mantener intacto su perfil.
Читать дальше