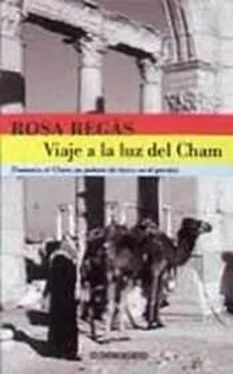– No puedo ofrecerte flores -dijo poniéndose un poco solemne-, ni sé decirte lo mucho que me ha gustado estar contigo; venimos de mundos distintos, vamos en direcciones opuestas, viajamos por motivos diferentes y ni siquiera nos acerca la edad: sólo el azar ha hecho que nos encontremos. Soy muy sensible a esas cosas y me gusta recalcarlas aun a costa de parecer estúpido y sentimental. Así que ten, la sortija de la suerte, éste será mi recuerdo -y me alargó un amasijo de anillos entrelazados de distintas formas que, según explicó, colocados convenientemente formarían una sortija compacta donde cada uno de ellos encajaría con los otros a la perfección-. No creo que logres armarla -y añadió con suficiencia-, yo no he podido, pero puedes entretenerte durante siglos.
Me puse a mover los aros para ocultar un extraño rubor y porque no sabía muy bien qué decir, y a los dos minutos, uno de los árabes que nos había estado observando se acercó y me pidió la sortija porque debió de verme tan obsesionada por encontrar una solución que le pareció una deferencia venir y recomponerla para mí. Mientras yo intentaba aprender, Ralph se había ido al otro extremo de la terraza a responder una pregunta que le habían hecho a distancia, y el sirio me rogó que me sentara a la mesa que compartía con sus amigos.
– Ralph, cuidado con la bolsa, te la pueden robar -le dije desde mi sitio.
– ¿Aquí? -respondió riéndose-.
No hay cuidado, todos están vigilándola.
Un sirio que conocí semanas después, Adnán, me contó que con esa misma confianza, en un viaje a Madrid dejó la bolsa en un rincón de la estación de autobuses mientras iba a comprar bocadillos y que cuando volvió al cabo de un cuarto de hora se encontró con la policía, más tres desactivadores de bombas rodeados en la lejanía por una multitud de curiosos que otros policías intentaban desalojar a voces y empujones porque creían que una bolsa abandonada no podía ser otra cosa que una bomba camuflada.
No volví a ver a Ralph en Damasco y cuando al cabo de unos meses, ya en España, recibí su primera carta que había estado dando tumbos por la geografía persiguiéndome, se lamentaba, como yo había hecho aquella noche en mi casa mientras gracias al espontáneo del Café Náufara lograba armar la sortija, de que los cuatro días que le quedaban no los hubiéramos pasado juntos visitando una ciudad que era nueva para los dos. En el momento de despedirnos yo no me había atrevido a proponérselo, quizá porque, aunque tengo y he tenido siempre fe en el imprevisto, me parecía que tres encuentros en un solo día era un cupo excesivo para mi capacidad de confianza. A veces olvido que el mundo nos ofrece lo que hay y que sólo de nosotros depende aprovecharlo o rechazarlo. En otra carta posterior más larga me contó las peripecias de su viaje a los Altos del Golán, la estancia en Jordania y la vuelta por Egipto, y me prometió que el próximo año iría a España. En respuesta yo le envié una postal de la ventana ante la que habíamos discutido, en la que venía impresa en varias lenguas la leyenda “Ventana de san Pablo”, que según me escribió más tarde le había convencido por fin aunque el convencimiento no le había aportado la felicidad ansiada.
Y aún ahora mientras escribo estás páginas, tengo a mi lado la sortija desmembrada como él me la dio, que recompondré con paciencia infinita en cuanto haya terminado las páginas que había previsto para hoy, porque, aunque con dificultad, he aprendido a hacerlo y conservo intacto el interés de aquella tarde soleada.
Hace tiempo que no tengo noticias de Ralph, andará por los rincones del mundo en busca de quién sabe qué conexiones con los objetos, los recuerdos y las gentes.
Algo me dice siempre que todo lo que se espera acaba por ocurrir, y de un modo un tanto confuso me parece saber que un atardecer cualquiera, dentro de meses o incluso años, llamará a la puerta de donde viva yo en aquel momento para contarme de viva voz su último viaje y sus últimos encuentros. Y yo le mostraré entonces cómo se arma la sortija de la suerte.
El concierto.
Solange Nassar me había pedido que nos encontráramos a las nueve de la noche en la puerta del Cham Palace, el único lugar de la ciudad que yo era capaz de localizar por el momento. Allí estaba, vestida de rojo con una pechera de volantes que en vano trataba de esconder su voluminoso busto y unas gafas con la montura salpicada de puntas de brillantes. Me recibió con mucha amabilidad aunque llegaba con retraso porque, como le dije, había tenido que ir a casa a cambiarme desde el otro extremo de la ciudad. Era muy solícita pero yo tenía la impresión de que me acompañaba con la cordialidad distante y respetuosa con que los jefes de protocolo acompañan a los ministros y secretarios. Y con este mismo talante, dándome escueta razón de la dirección que íbamos tomando, me llevó en su coche de fabricación soviética al Centro de Conferencias, un complejo de edificios, hotel y magníficos jardines situado a unos dieciséis kilómetros al sur de Damasco, camino del aeropuerto.
El conjunto construido sobre un montículo era espectacular. Amplias escalinatas, flanqueadas por fuentes y gigantescos y esbeltos prismas a modo de lámparas, ascendían hasta la cima donde un atrio rodeado de un claustro rutilante de luz daba entrada al auditorio y servía de enlace entre el Centro y el Hotel. Tuvimos que pasar por un largo y ancho pasillo entre dos hileras de enfermeras vestidas con pantalones y blusa de rayas blancas y azules, cofia y delantal blancos y un clavel rojo en la mano, que debían de llevar horas esperando a las autoridades. Aunque no entendía de qué concierto se trataba me di cuenta de que nosotras formábamos parte de los invitados de honor porque hasta que no estuvimos en la sala no dejaron entrar al público ni a las cámaras de televisión que se apretujaban a ambos lados del pasillo.
Me parecía curioso que desde mi llegada a Siria todo el mundo me tratara con tanta deferencia. Pero quizá porque uno se acostumbra pronto al trato preferencial, o porque debí de pensar que eran otros usos y costumbres, no le di demasiada importancia y mantuve los ojos bien abiertos para no perder detalle de aquel espectáculo al que estaba asistiendo. Y como si mi presencia allí fuera lo más natural me dediqué a hacer grandes alabanzas del lugar que de todos modos las merecía. El inmenso auditorio, con un aforo de unas tres mil personas, acabó llenándose. No vi un solo policía, aunque era evidente que las dos primeras filas -nosotras estábamos en la tercera- estaban ocupadas por autoridades de primer rango, buena parte de las cuales me fueron presentadas por Solange con esa satisfacción y admiración que tienen los funcionarios por las categorías de sus jefes, como si de algún modo participaran de ellas. Arriba y abajo de los pasillos entre las butacas corrían apresurados los que debían encargarse de la organización. Espías, pensé yo, o policías de paisano o algo serán si son tantos.
En efecto, tenían el aire de un batallón cuyos miembros, en cuanto comenzó el acto, se alinearon de pie contra las paredes. El proscenio estaba literalmente cubierto de gladiolos, una flor que yo sólo he visto en los barcos anclados en puerto y en los congresos. De pronto se abrieron las cortinas del escenario y perdieron intensidad las luces de la sala. Un telón bajó del techo con una pancarta en la que decía en inglés y en árabe: “Inauguración del Congreso del Consejo Panárabe de Oftalmología, y aniversario de la Fundación de la Asociación Siria de Oftalmología”, bajo una monumental fotografía del presidente.
Miré a mi vecina, que sonrió con picardía como si yo hubiera descubierto por fin la sorpresa que me había reservado, y me tendió entonces un programa de cien páginas en papel cuché, muy bien impreso, con los discursos, las ponencias, las fotografías, los currículos y las notas bibliográficas de todos los asistentes, precedido por un texto del presidente Hafez al Assad.
Читать дальше