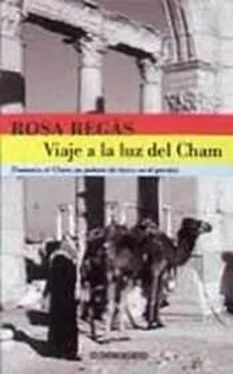Cuando se llega a una ciudad desconocida se diría que con tantas novedades las fachadas se esconden tras el velo del anonimato de tal forma que en cuanto se deja atrás, la memoria retiene una imagen confusa y uniforme de la que apenas sobresalen los ojos de una mujer o un escaparate atiborrado de joyas que en vano buscaremos al día siguiente. No lograba ordenar las calles del centro en mi mente. La estación en desuso, los puestos de frutas, las mujeres con niños, la multitud que rodea los hospitales, carritos, el centro de autobuses, soldados, tiendas ambulantes de colonia amarilla o de frutas o de sellos, casas escondidas en jardines umbrosos de adelfas, jazmín y laurel y grandes edificios con palmeras; arquitectura francesa de los años treinta pasada por el gusto árabe, viviendas antiguas con patios cerrados, miradores y balconadas donde el tiempo y el abandono vuelcan la vegetación sobre las rejas e inundan la calle, edificios en construcción, otros a medio derribar. Todo era confusión.
Ritmo, lo más difícil de adquirir es un ritmo determinado, a veces incluso es difícil descubrirlo para acoplarnos a él. Ni conocemos el ritmo de la persona de la que acabamos de enamorarnos, ni el de la ciudad a la que hemos llegado.
Y comprendí que el ritmo de Siria era tan distinto al nuestro que harían falta varios días o meses o incluso años para conocerlo, y milenios para hacerlo propio. No me aclararé, pensaba mientras intentaba descifrar dónde estaba el secreto que me llevaría al conocimiento o por lo menos a la familiaridad.
Debía haberme aflorado a la cara el desconcierto de mi mente.
– ¿Puedo ayudarla en algo?
¿Busca usted algún lugar determinado? -preguntó alguien a mi lado en francés.
Era un muchacho de unos dieciocho o veinte años, con las cejas muy juntas y la piel oscura y unos libros que se puso bajo el brazo cuando extendió la mano:
– Me llamo Samir Zeriö y soy estudiante de francés en la universidad. ¿Quizá se ha perdido?
– No me he perdido, estoy yendo hacia la ciudad antigua y me tomo mi tiempo -respondí.
– ¿Me permite acompañarla? Será para mí un verdadero honor. Sólo ‘quelques minutes’.
No pude resistirme y aunque deseaba ir sola durante ese primer día hice el recorrido con Samir.
Descendimos por una arteria abierta en lo que debió de ser el corazón de la ciudad, las aceras apenas estaban construidas, obras inacabadas jalonaban ambos lados de la calle. Había polvo y ruido y bocinazos. Los coches se apretujaban para pasar todos a la vez, un guardia en una esquina movía el brazo displicente, indiferente, indicándoles que pasaran, o quizá que hicieran lo que quisieran.
Samir me acribilló a preguntas sobre mi país, sobre qué estaba haciendo en Damasco y cuánto tiempo me quedaría.
– Yo puedo hacerle de guía si así lo desea -me dijo cuando nos detuvimos en una fuente y me ofreció agua fresca en un vaso de cobre atado con una cadena al caño después de haberlo enjuagado con esmero. Un vaso público, pensé mientras bebía con sed porque el calor apretaba desde hacía un buen rato.
– ¿No necesita un guía?
En efecto lo necesitaba, aunque no me parecía prudente fiarme de un desconocido tan desconocido. Aun así, cuando al cabo de ‘quelques minutes’ como había ya anunciado, me dejó en la avenida Ez Taura, frente a la entrada del zoco Al Hamidie y se despidió con mucho calor y mucho agradecimiento por haberle permitido que me acompañara, anoté su dirección y teléfono en la primera página de la agenda que había comprado con esta intención.
Como ya he dicho, atravesar una calle en Damasco es difícil, pero parece casi imposible cuando se trata de la calle que está frente al zoco. Se diría que pasan por ella los 11.007 taxis, los 40.540 coches privados, los 5.931 coches oficiales y los 2.014 autobuses que había en Damasco en 1991 además de los que se habrán importado desde entonces. El guardia hace las veces de semáforo y de vez en cuando avanza con el pito en la boca silbando con una fuerza que nada tiene que ver con la parsimonia con que camina ni con su indiferencia ante la desobediencia general. Como si fuera pensando en sus cosas mientras los coches juegan a pasarse unos a otros en ambas direcciones, ajenos a él y a los peatones que sortean los vehículos.
El calor a esa hora del mediodía es inaudito, la barrera infranqueable y yo pensé que jamás iba a llegar a la otra orilla. Pero si pasan los demás, me dije, yo también pasaré.
Quizá antes de lanzarme al torbellino de coches hice un gesto de duda, o estuve un momento inmóvil para armarme de valor, como el nadador antes de echarse al agua helada, porque no había tenido tiempo Samir de desaparecer aún, cuando ya se había acercado otro voluntario dispuesto a ayudarme: esta vez era un ingeniero de las refinerías de Homs, una ciudad industrial al norte de Damasco. Me contó en inglés que había venido a una reunión de petroleros y se interesó muy de veras por todo cuanto me concernía no sólo en Siria sino también en España. Debía de tener unos veinticinco años. Me ayudó a atravesar haciendo el gesto de cogerme muy someramente por el codo aunque evitando todo contacto y me acompañó a la entrada principal de la ciudad antigua. Luego se inclinó, me dio la mano y se despidió después de preguntarme si necesitaba algo más.
El zoco Hamidie.
La ciudad antigua está amurallada y contiene la mayor parte de los monumentos y maravillas que el turista quiere ver. Pero Damasco no ha llegado aún a los extremos de Marrakesh o El Cairo, y los zocos siguen siendo un verdadero mercado donde compran los ciudadanos y los que vienen del extrarradio o de las afueras. Es fácil pasearse por sus callejas y exceptuando a la entrada de Al Hamidie apenas nadie persigue a los extranjeros. Se limitan a mirar, como nosotros les miramos a ellos, porque tanto los hombres como las mujeres lucen en esos mercados la más variada colección indumentaria: turbantes, chilabas, túnicas, velos y mantos, mezclados con la versión árabe de la vestimenta occidental, y las amorfas gabardinas cruzadas hasta el suelo con el pañuelo anudado bajo la barbilla que visten las mujeres integristas.
El zoco Al Hamidie es sin duda uno de los más hermosos del mundo. Una larga galería pavimentada y ancha, con una cubierta de hierro en forma de cúpula, que el tiempo y la intemperie han ido desgastando, jalonada de minúsculos agujeros que se convierten en pequeños puntos de luz, como un lejano cielo estrellado en pleno día.
Las tiendas se suceden a ambos lados, repletos los escaparates con ese sentido de la acumulación que sólo se encuentra en un mundo de mercaderes. Por la calzada avanzan apretujados en ambas direcciones hacia sus quehaceres los aguadores con sus antiguos y complicados depósitos de latón como insólitos instrumentos musicales repletos del agua que ofrecen en vasos por unas monedas a los sedientos, los vendedores ambulantes, los mulos cargados de sacos de aromáticas especias, hombres y mujeres con niños o solos, músicos callejeros, comerciantes. Muchos de ellos pasean con calma y se detienen a charlar, o se apostan en la puerta de un almacén a contemplar ese río humano, esperando pacientemente la llegada del cliente.
En este zoco, tan distinto de otros zocos de la ciudad antigua, como el de las telas, el zoco Al Zurie de especias, condimentos y pastelería, el zoco Al Salie de frutas y legumbres, se pueden encontrar joyas y bisutería, sedas y alfombras, utensilios de cobre, latón y artesanía en general, dispuesto gran parte de ello esperando la llegada en verano de los clientes extranjeros que poco a poco van desplazándose de los peligrosos Egipto y Argelia en busca de lugares exóticos que ellos mismos diluirán y desharán como se deshace en la mano el hielo bajo el sol.
Читать дальше