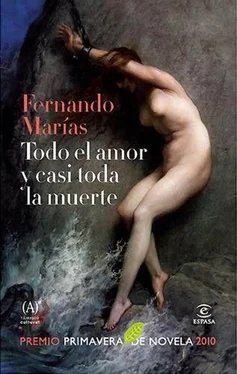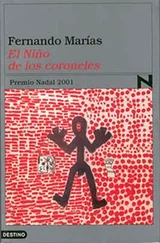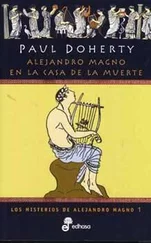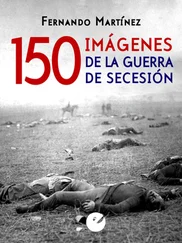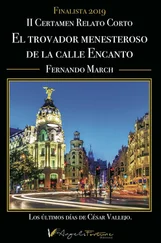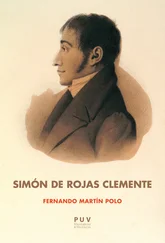Siente Gabriel la náusea del dolor como si efectivamente el hijo fuera de él, como si con toda su voluntad hubiera deseado concebirlo con Leonor y junto a ella verlo crecer y llegar a ser feliz. Grita sin fuerzas cuando imagina el sufrimiento de madre que espera a Leonor. Se volverá loca. Morirá de dolor. Ya no acunará más a su hijo, no volverá a verlo porque el hombre que lo ha matado, su propio padre, va a deshacerse de él como de un gato muerto. Por eso abraza Gabriel al pequeño cadáver y se deja ir en sollozos. Sus lágrimas son todo el escudo que puede oponer a la muerte, a la tragedia, a la larga oscuridad que se avecina. Montaña, al compás de su respiración frenética, estudia la quiebra emocional del poeta y con júbilo feroz la interpreta como prueba fehaciente de su culpabilidad. Son ciertas las sospechas sobre su esposa que llevan tiempo atormentándole, decide desde lo alto de su mente a la deriva. Son ciertas las que desde ahora se dará a inventar.
– ¿Ves lo que has logrado, Gabriel Ortueño Gil? ¡Ahora vuestro hijo está muerto! Lo has matado tú. ¡Es tu culpa! Desde que te vi aparecer por mi casa no duermo un momento, siempre vigilante para atrapar la verdad. Por eso llevé conmigo al bebé en mi viaje a la ciudad. Quería estar a solas con él, hablarle sin su madre delante, que me hablase él a mí y me dijese la verdad aunque fuese en silencio, sólo con la voz del alma. Me aparté del camino, lo traje aquí, a solas pasamos la noche este pobre niño inocente y yo. Le hablé y le hablé, pero no respondía. Nada me dijo. Y cuando desperté al amanecer, maldito poeta, malditos tú y el infierno que trajiste para mí, lo hallé muerto. Quién sabe si fue el frío. Muerto a pesar de que a lo largo de toda la noche lo apreté contra el pecho para darle calor, para protegerlo. Él no tenía la culpa de lo que sois vosotros. Ni yo tampoco. Yo, aún menos que él. Siempre soñé con ser un hombre bueno, poeta. Y mira lo que ha pasado por tu lujuria y tu pecado.
Montaña calla de repente, y parece concentrarse en retomar el ritmo natural de la respiración. Poco a poco, recupera también cierto sosiego en la mirada, como si tras su explosión hubiera decidido que es tiempo de enterrar las desgracias y mirar adelante. Su cerebro, desasido del hilo irremediablemente roto de la razón, es ya capaz de encontrar lógico el peor dislate, natural la mayor aberración.
– ¡Sixto! -llama al guardia mientras se incorpora dejando al bebé muerto junto a Gabriel. Y cuando su corpachón alcanza a ponerse en pie ya se ha desprendido de su corazón todo rastro de misericordia.
El guardia llega hasta ellos tirando del brazo del hombre encadenado, que lo sigue sumisamente. Sólo será necesario un gesto mudo de Montaña para que Sixto se ponga en marcha, pero el destino de Gabriel estaba sellado desde antes de que el poeta fuera emboscado. Sabiendo que va a morir, aún le sorprende cómo su mano atrapa el cadáver del bebé y lo atrae hacia sí, como si quisiera protegerlo con su último aliento, como si buscara preservar ese cadáver para Leonor, entregárselo para que al menos pueda enterrar a su hijo. Si la muchacha transparente le ayuda en su plan, podrá lograrlo.
Montaña no les dirige una sola mirada. Comienza a alejarse por la arena, camino del resto de su vida. Gabriel le ve mover los labios. Habla consigo mismo, o tal vez agradece a José que esté junto a él en tan tristes momentos.
– ¡Tú, poeta, cabrón! ¡Prepárate, que vas de viaje!
Sixto y el hombre encadenado, dócil aunque sin resuello ya por tanto esfuerzo, lo agarran y tiran de él hacia la barquita varada en la arena. El cuerpo de Gabriel carece de sensaciones, no tiene dolor ni miedo. Toda su energía se concentra en abrazar al bebé, en luchar con lo poco que le queda para no dejarlo abandonado en la orilla, como un triste pez muerto a merced de las gaviotas. El borracho duerme aún, y Sixto lo despierta con un puntapié suave en el vientre. El otro se queja y abre los ojos, se sienta en la arena sin saber muy bien dónde está.
– Mira, poeta, te voy a presentar a mi amigo Fermín -dice el guardia señalando al hombre encadenado-. Daos la mano, venga.
El llamado Fermín duda, cada vez más claramente atemorizado, y Gabriel siente que su capacidad de sufrimiento físico ha sido rebasada, lo que de alguna manera le pone a salvo de los maltratos y le da una ventaja.
– Hijo de puta -se atreve a susurrar en dirección al guardia.
A Sixto parece complacerle la mínima rebelión, indica que todavía hay voluntad que domeñar por la fuerza. Alza el cinturón y comienza a descargar golpes sobre la espalda de Gabriel, al ritmo de las sílabas que se esmera en pronunciar muy despacio.
– Que… os… deis… la… ma… no.
A Gabriel lo trae de vuelta a la realidad el miedo a morir en tierra, sobre la arena. La barquita que el borracho empuja hacia el mar puede ser, aún, una esperanza de salvación. Por ello hace un esfuerzo sobrehumano y, sin dejar de proteger el cuerpecillo muerto, eleva la diestra hacia la mano que tiende a su vez Fermín.
– Así me gusta, que seáis educados. Mira, Fermín, éste es el poeta hijo de puta al que hay que matar. Y tú, poeta, aquí tienes a Fermín, que es el que te va a abrir en canal con esta faca. ¿A que sí, Fermín?
Y Sixto, dibujando una sonrisa, extrae desde algún punto de su espalda, bajo la camisa, una faca que abre y exhibe ante Gabriel como si fuera un juguete o un regalo precioso.
– ¿Qué te parece? -pregunta socarrón-. Mira. Esta hoja se hunde aquí -explica mientras apoya la punta del arma sobre su propio estómago-, a la altura del vientre, bien hondo, y luego se tira con fuerza hasta arriba, para abrir bien las tripas y la carne y todo lo que se pille en el camino. Así, abierto y destripado, es como te va a tirar Fermín al mar, para que te vayas al fondo bien rápido y nunca más se vuelva a saber de ti. ¿A que sí, Fermín?
Fermín, sin poderlo evitar, palidece y vomita sobre la arena.
– Es que Fermín no ha matado nunca a nadie, poeta. Tú vas a ser el primero. Podría matarte yo, me encantaría hacerlo, pero no quiero ensuciarme, no vaya a ser que algún día se sepa y me vea en un lío. Por eso lo va a hacer Fermín. Lo teníamos en una celda por robo, para llevarlo al juez. Ya le hemos pillado varias veces, y esta vez le va a caer una buena, diez o doce añitos no te los quita nadie, ¿eh, Fermín? Y como no quiere ir a la cárcel, va a hacerme este favor a cambio de que lo deje ir.
El borracho, resoplando y entre maldiciones, ha logrado poner la barquita a flote tras perder el equilibrio varias veces. Sixto libera de las cadenas a Fermín, que logra tirar de Gabriel hasta encaramarlo por la borda. El guardia, al ver los esfuerzos de Gabriel por seguir agarrando el cadáver infantil, tiene una ocurrencia. Los encadena uno al otro, el cuello infantil a la muñeca adulta, y mira luego su obra, muy divertido, sin imaginar que acaba de favorecer el plan de Gabriel.
– Venga -insta a Fermín, poniéndole la empuñadura de la faca en la mano-. Acaba, que va siendo hora de comer.
Fermín y Gabriel, a bordo ambos de la barquita, se miran con impotencia que los paraliza.
– No tengo más remedio. Perdón, perdón -Fermín, con patética mirada, suplica al poeta, y parece la víctima él-. No puedo ir a presidio, tengo mujer y un niño pequeño. Perdón, perdón.
Se le escapan los ojos hacia el muñeco de gélida carne humana que yace entre ellos, enganchado del cuello por la cadena como un cachorro muerto, y tal vez reconoce en él a su hijo, o intuye oscuros presagios. Gabriel, en el delirio temerario que le otorga la proximidad de la muerte, no presta ya atención a lo que acontece sobre la barquita. Piensa en la muchacha transparente que lo arrebató una vez de las manos de la muerte, en Cuba. Piensa que podría volver a suceder. Y por ello apremia a Fermín:
Читать дальше