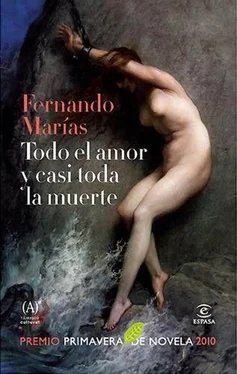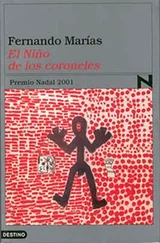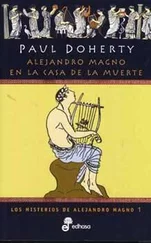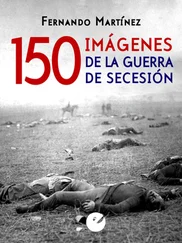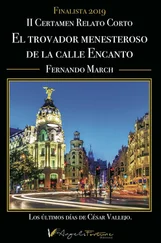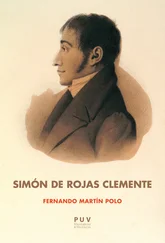El mundo se convirtió de repente en una mentira por la que yo transitaba cauteloso, como si también se apoyaran mis sentidos y mi inteligencia en el bastón del que me servía para caminar. Cada paso que daba traía una pregunta nueva que requería su correspondiente constatación: ¿hoy es ciertamente viernes? ¿Esta enfermera es real? ¿Los disparos que resuenan a lo lejos son auténticos o ficticios?
¿Y la muchacha transparente?
Un anochecer me escabullí hasta la cercana playa. Bajo el cielo sin luna, el mar era una invisible masa de negrura que yo, en pie cerca de la orilla, identificaba por el callado rumor de la espuma a mis pies. Inspiré varias veces. Necesitaba valor y decisión para dar respuesta a la pregunta que habitaba en mí y me comía la vida:
¿Y la muchacha transparente?
Resueltamente, arrojé el bastón a un lado y me quité la camisola. Para hablar de tú a tú con el mar hay que estar desnudo, sin adornos ni apoyaturas. Me adentré un paso en el agua y luego otro. La masa salada me lamía las pantorrillas, tal vez era ella que retornaba… Otro paso y otro, al quinto resbalé sobre una leve irregularidad del terreno y la razón vino a recordarme que me hallaba aún muy débil, y que ese mar era hogar de tiburones que a veces se aventuraban cerca de la orilla. Al sexto paso, cuando una ola más vigorosa chocó contra mí y percibí cómo el leve impacto se transformaba en caricia de sal que ascendía por mi muslo, rodeándolo y ciñéndolo antes de aflojar y retirarse, creí que era ella, esta vez sin duda. Pero no hubo remolinos de felicidad presagiándose, ni se alzó entre las olas negras la reconocible algarabía de succiones que en el pasado me habían invitado a acompañarlas hasta el infinito fondo marino. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no comparecía? En el séptimo paso resbalé, y al caer tragué agua. Se inundó mi garganta de sal, tosí y escupí por la náusea y el instinto me hizo ponerme en pie, aterido y tembloroso, repentinamente temeroso de la realidad del mar, que me forzó a exiliarme del idílico mundo de la muchacha y cambiarlo por el mío, para el cual yo había vivido cuatro días de alucinado extravío en el interior de la jungla en vez de un año de felicidad bajo el mar. Expulsado de la felicidad por mi propia razón, cargado el espíritu de miedos en lugar de respuestas, con la mente en pugna brutal contra los sentimientos, comencé a recular hacia la orilla, y cuando la alcancé gateé en busca del bastón como un amante desarbolado por la duda, ridículo en mi desnudez súbitamente indigna. Hui sin mirar atrás. ¿Qué habría visto de haberme vuelto? El mar negro, invisible. O lo que es lo mismo: nada.
Al día siguiente embarqué para España. Llevaba una medalla de héroe prendida sobre mi famélico pecho huérfano de amor.
El barco zarpó un amanecer. Me devolvía a casa, igual que en su día me había sustraído de ella. Viajábamos a bordo héroes, cadáveres y tullidos. A los primeros, los más escasos, nos habían dado una medalla; a los otros, un ataúd o unas muletas que otros mutilados habían usado previamente. Nos miraban con respeto paternal los mismos oficiales que, a gritos y pistola en mano para matarnos si retrocedíamos ante el enemigo, nos habían llevado al matadero. Una noche soñé que los héroes, los tullidos y los cadáveres, éstos milagrosamente resucitados, nos amotinábamos y lográbamos el control del buque, pero al llegar a puerto en busca de venganza contra los vivos, nos abatían los fusileros vestidos de gala que componían parte de la parada dispuesta en nuestro honor para recibirnos con banda de música y discursos de gloria; a nadie satisface que muertos putrefactos, con barbas descuidadas y ojos enloquecidos por la pena, vengan cuchillo en mano a exigir cuentas y cobrar en sangre su infortunio.
Al amanecer de otra noche de insomnio creí ver a la muchacha transparente bullendo tras la estela del barco. Fue un mazazo de alegría, aunque también de incertidumbre, que el destino propinó contra mi alma. Llevaba tiempo intentando convencerme de que mi aventura marina había sido un sueño, y casi lo había conseguido cuando, al surgir ante mis ojos el conocido revuelo de espuma, volvió a erguirse en mí el fantasma alto y febril del deseo. Por un instante me vi, eufórico e irresponsable, suicida sin retorno, descolgándome por la borda para retozar con la muchacha, pero la inoportuna, o quién sabe, acaso oportunísima, aparición de otro soldado madrugador vino a frustrar mi plan, y no alcancé a saber si la corriente que se deslizaba bajo la superficie era o no la muchacha. ¿Venía tras de de mí, me seguía amando? Dentro de mi corazón colisionaron de frente el anhelo por volver a sumergirme con ella contra la convicción de que su existencia constituía la mayor amenaza para mi pobre salud mental.
Al avistar tierra española, mi razón cautelosa ya había trazado un plan de supervivencia que, cabal pero dolorosamente, exigía la renuncia a ese amor capaz de volverme loco. Apenas desembarcamos, y una vez hubimos rendido todos nosotros, los vivos en posición de firmes y los muertos callados en sus féretros de madera, los honores e himnos debidos a la bandera por la que habían perecido nuestras almas y en algunos casos también nuestros cuerpos, me apresuré a recuperar mi vida de civil, guardándome en el bolsillo los duros que por salvar al teniente moribundo me entregaron, y tomé el primer tren cuyo destino fuera el corazón más seco de la seca Castilla, el lugar más alejado posible del mar, habitado por lugareños que ni lo hubieran visto ni soñaran con que fuera para ellos posible conocerlo algún día. Allí renacería yo, allí olvidaría. Allí, acaso, volvería a amar.
La lentitud del tren que se alejaba de la costa me sugería el ritmo adecuado para reflexionar sobre la vida, sobre el amor y la muerte, cuando, al enfilar un tramo recto, la locomotora aceleró y el azul del mar que en la lejanía aún se distinguía entre montañas desapareció de pronto tras una colina. En el mismo instante me atacó el infierno con todos sus fuegos. Me abrumó un bochorno repentino, que crecía y crecía portando la ansiedad más acuciante. Luego sentí escalofríos, convulsiones, y enseguida, nítida y abrumadora por segundos, la falta de aire que se solidificaba en mis pulmones y me ahogaba. Espoleado por un terror sin medida, pues no existe para el ser humano angustia más grande que la tenaza de la asfixia, intenté respirar violentamente, con desesperación, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Me puse en pie, corrí sin saber hacia dónde, y si continúo hoy con vida es porque en vez de razonar qué pasos debía dar me limité a seguir las órdenes de mi instinto.
Salté del tren en marcha, intuí que era eso o morir. La ejecución del acto implicaba mi renuncia a separarme del mar, y eso me salvó. Mi claudicación, al ser verbalizada por la mente, debió de llegar también a la muchacha transparente, que, de una u otra forma, tenía que hallarse detrás de mis ahogos, y me fue concedida una tregua. Pude respirar algo, muy poco, lo suficiente para no morir. Era como si alguien tirara de una correa ceñida con fuerza a mi cuello. Boqueando grotescamente, como un pez fuera del agua, sin decir palabra y moviéndome muy despacio para no agotar mis reservas de aire, aguardé al siguiente tren de vuelta hacia la costa y subí a él. Una vez partió, avancé a través de los vagones hasta la locomotora, con objeto de restar esos metros insignificantes a la distancia que me separaba del mar: mi nuevo, tiránico e inmisericorde pulmón.
Un rato después me dejaba caer de rodillas, como el esclavo irremediable que ya era, sobre la orilla de una playa solitaria, y allí, junto al mar, sentí que me invadía el éxtasis de la plena respiración vivificante jubilosamente recuperada.
Pero ya no era un acto libre. Ante mis ojos se encabritaron las aguas en furiosa agitación, como una advertencia en forma de tornado de espuma, y esa misma noche, a la luz de una vela junto a la ventana abierta sobre el mar de una pensión portuaria, me entregué al único consuelo que en esos momentos sentía a mi alcance. Comencé a redactar la historia de mi vida y de este amor verdugo.
Читать дальше