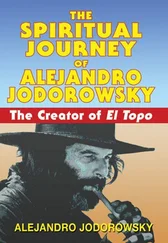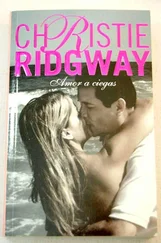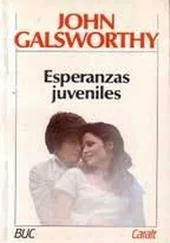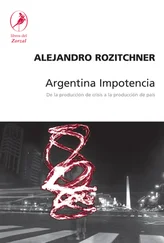– Tengo que llevarte -dijo el mensajero con una resignación que se acercaba a la indiferencia.
– Una mano es como el cuerpo entero para un soldado. Si tuvieras mil manos, tendrías mil cuerpos o mil muertos. No puedes tener más.
– ¿No puedo tener más? -el soldado detectó un brillo nuevo en los ojos del tipo joven.
– No. Ni nadie puede darte más -pero sabía que no le estaba convenciendo.
– ¿Y por qué no un brazo? -la mirada ansiosa de un niño que quiere que el juego empiece ya.
– ¿Un brazo? -pensaba deprisa, deprisa. -Eso es. Así se rebaja tu oportunidad y mejora mi garantía. ¿No estábamos hablando de eso?
No, no estaban hablando de eso, no estaban hablando de nada. El soldado sintió que la noche volvía a empezar.
– Tienes que llevarme, ¿no es cierto?
– Nada más cierto, amigo -tuvo la impresión de que el otro empezaba a reflejarle, de que usaba sus palabras, de que se le metía dentro.
Al principio, había desconcertado al extraño, pero después el extraño había ido aprendiendo y nadie más que el soldado podía haberle hecho aprender. Él enseñaba muy bien y el otro aprendía rápido. Demasiado. Se preguntó si, en la vida anterior de la que no se acordaba, también había dejado que los demás aprendieran demasiado rápido de sus intenciones y si lo que ahora pasaba no era más que una revelación de esa vida anterior. Una especie de maestro de sí mismo conducido fatalmente, por culpa de esa transparencia, al fracaso en cualquier desafío.
– Dime adonde, por lo menos -lo preguntó sin mucho interés, pero con la certeza de que así iba a desviar la conversación que daba por perdida.
– ¿Adonde? -con un gesto que ya había visto antes, antes de que el extraño quisiera jugar.
– ¿Es que no lo sabes? -notó que los labios se le movían y, aunque no podía ver la mueca, le pareció gracioso que esa mueca pudiera parecerse a la que trajo la cara del extraño.
– ¡Ven aquí! -otra vez las marcas de la mandíbula.
– De acuerdo, no me digas adonde. Pero dime por qué quieres llevarme.
El otro dio un paso adelante y pareció que en ese paso iban a moverse los brazos y caer sobre el soldado igual que cuando le habían arrastrado al río y después quisieron levantarlo como un fardo. Pero los brazos se quedaron quietos y abajo y la masa musculada se detuvo como si la pregunta hubiera hecho un muro.
– ¡Tú no puedes hacerme esa pregunta! ¡Tú no entiendes que no puedes hacerme esa pregunta!
No supo qué le había asustado de repente, pero el soldado enseñó las uñas a la altura de la cara en un gesto reflejo que le devolvía al refugio de su propio cuerpo. No eran sólo las uñas contra el extraño, eran también las uñas que le separaban de lo que no quería ver. No las movió sobre la otra cara. Simplemente, las dejó allí, ocupando un lugar en la noche que empezaba.
El hombre mayor, el que era padre de Martin, estaba comiendo con los que debían de ser Martin y Abdellah. No eran los mismos, ahora parecían dos presencias adultas, sentadas en el extremo de una mesa alargada -demasiado juntos y sólo en eso niños todavía- que presidía el padre. Una mujer más oscura que Abdellah, pero alta y grande, con un pañuelo blanco en la cabeza, iba de un lado a otro del comedor y a veces se quedaba quieta, con los brazos cruzados, como si vigilara una operación decisiva. La cabeza de Martin sobresalía de las otras con una ligera inclinación de animal cuellilargo, tan delgado como antes y algo de pájaro deslumbrado en el perfil y en los ojos. Abdellah, en cambio, parecía haber crecido a lo ancho de una forma poco natural, aplastado por una fuerza de arriba que sólo le había dejado escapar por los laterales. El aparador, los sillones de la ventana, la mesa de madera pulida en la que estaban comiendo, los cuadros con paisajes de montaña, las pantallas de macramé de los rincones, aislaban esa habitación del mundo del terraplén y del zoco, del mundo de las callejuelas de tierra y de las explanadas con hombres sentados.
– ¿De qué te ríes, Martin? -el padre apoyó el tenedor en el plato y se estiró, pero ese movimiento sencillo que consistía en mirar de frente pareció costarle un gran esfuerzo.
– No me estaba riendo, padre. Miraba a Abdellah. Abdellah levantó la vista, pero sin apartar la cara del plato y dejando la cuchara suspendida en el aire. El ojo izquierdo tenía una pequeña cicatriz entre la ceja y el párpado que lo cerraba poco después de la mitad. La boca siguió entreabierta, como si de momento las palabras de Martin no fueran suficientes para renunciar a lo que había en la cuchara.
– ¿Le mirabas? -insistió el padre sin cambiar la postura rígida en la que le había dejado el esfuerzo y que ponía distancia con el plato y en general con el hecho de tener que alimentarse.
– Come igual que el primer día -dijo Martin, quizá sin darse cuenta de que todo lo decía con una sonrisa.
El padre miró a Abdellah. Abdellah dirigió la vista a uno y otro varias veces.
– A toda velocidad, como si le fueran a quitar el plato antes de que terminara.
– Martin… -empezó a decir el padre en lo que a continuación habría sido un reproche.
– Por ejemplo, nunca le hemos convencido de que coja los garbanzos con el tenedor. ¿Verdad, Zora? Dice que en la cuchara entran más.
Ahora fue Abdellah el que sonrió con la misma sonrisa que había en la cara de Martin sin que quizá Martin se diera cuenta.
– Este niño aprenderá muchas cosas, pero en la comida no va a aprender nada -dijo la mujer negra y alta que estaba quieta desde hacía un rato detrás del padre, sonriendo también.
Abdellah siguió comiendo de forma más exagerada que antes, con una especie de orgullo por haber provocado la conversación, bajando la cabeza hasta el plato y con la mirada fija en un punto del mantel más allá del plato, desde el que parecía controlar movimientos extraños que pusieran en peligro lo que llegaba a su boca. La cicatriz que medio le cerraba el ojo le daba un aire todavía más precavido. A través de la barba incipiente y del rostro ancho y más trabajado que el de Martin -comenzaba a hincharse como el de un hombre maduro-, podía verse al niño Abdellah, desvalido y raquítico, que suplicaba que Martin no fuera a pelear con la misma desolación con la que estaba comiendo. El mismo niño al que, tal vez, la noche de la encerrona, habían tenido que coser heridas en todo el cuerpo -heridas como la de aquel ojo- y al que Martin fue a ver con la conciencia tranquilizada del que quiere resarcir una desgracia de la que no se siente ajeno del todo.
Abdellah, Martin y el padre salieron al paseo del terraplén. Iban por el mismo camino, en la dirección contraria al Lucus, siguiendo la costa de mar abierto y cielo amarillo que se extendía en cortes calcinados. El padre, con el traje gris oscuro y un paso vivo que daba la impresión de querer salir cuanto antes de la calle y del sol -más que la impresión de tener prisa por llegar a un sitio-, se fue alejando insensiblemente y sin despedida de los dos muchachos, que tampoco prestaron atención a una forma de separarse a la que debían de estar acostumbrados.
Martin parecía una torre al lado de Abdellah y Abdellah parecía la sombra en el suelo de esa torre cuando el sol le cae justo encima.
– Esta tarde vamos a tu casa -dijo Martin.
– A mi casa, no -murmuró el cojo, mirando al terraplén.
– No digo a tu casa, ya sabes lo que quiero decir.
– Hoy es la tarde en que ayudo a tu tío en los garajes.
– Yo te espero en la puerta del Grupo, hasta que llegues.
– A lo mejor, tardo.
– ¿Qué quieres decir con «tardo»?
– Que tardo, Martin, que tardo -Abdellah se estaba enfadando-. Quiero hacer lo que me mande tu tío, eso es lo primero.
Читать дальше