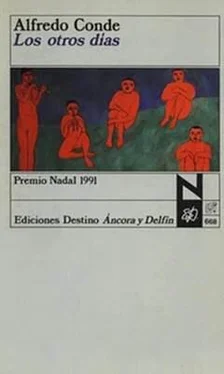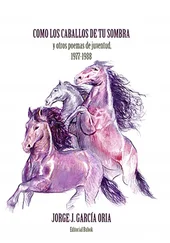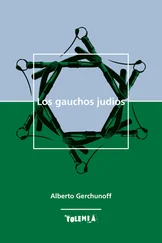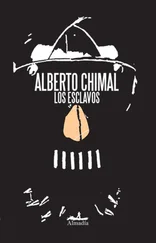Pero de todas formas debía de llamarlo, agradecerle todo lo que había hecho por mí al buscarme una casa, al contratar unos servidores, al no dejar de ser mi tío durante tantos y tantos años.
Me despertó la luz de la mañana a una hora prudencial; cuando aquí amanece ya es de día en el resto de Europa y siempre tengo la sensación de ser un privilegiado que se levanta tarde. Me levanté y me duché estrenando el cuarto de baño, todo de madera y piedra, entreteniéndome en el afeitado, acicalándome demoradamente. Bajé y mientras me servían el desayuno, saludé a los perros, acariciándolos, y les serví a ellos su alimento prefabricado. Después los dejé entrar conmigo en la casa y desayuné con la misma liturgia de la cena, acompañado por Yakin y Boaz, uno a cada lado de mi silla.
Había amanecido con sol y el día invitaba al paseo. Recorrí la finca seguido por los perros y, cuando vi que me obedecían lo suficiente, me decidí a salir del recinto en el que, por tercer día, estaba recluido. Lo hice por los alrededores; salí, bordeando la casa, hasta la parte trasera de la finca y, de allí me dirigí hacia el centro del pueblo, pero sin decidirme a entrar en la iglesia que lo preside todo y guarda el cuerpo de la santa que antes permaneció en lo que ahora es mi hogar.
Regresé pronto. Había decidido bajar a comer a La Ciudad, ir a visitar a mi tío.
Cuando los guardas vieron que me dirigía al garaje, con intención de subir al coche, intentaron que uno de los dos me acompañase.
– Ya os hartaréis de llevarme y traerme -les advertí; afirmación que llevaba implícita la de mi aceptación de su permanencia, en el futuro, en la casa.
Cuando me vi esperando turno ante el semáforo del cruce del camino que viene de Brión con la carretera de Noia, me acordé de que ni siquiera les había impartido instrucciones; lo que no me preocupó. Habían demostrado sobradamente que eran más que capaces de organizarse y organizarme la vida.
Giré a la izquierda y me dirigí a La Ciudad. Mientras conducía e iba dejando atrás casas hermosamente reconstruidas al lado de urbanizaciones recientes, o en proceso de edificación, constaté de nuevo la absoluta capacidad que los humanos tenemos para lo dispar. Me había reintegrado a mi país entrando por el acceso sur, por el Padornelo y A Canda, luego por Ourense y de allí, llevado por un afán irrefrenable de ver el mar, a Vigo; de Vigo a Pontevedra; de Pontevedra a Vilagarcía, pasando por O Grove y Cambados, y desde allí ya a Padrón, bordeando siempre una costa que continúa siendo hermosa y única, a pesar de todo. Antes de llegar al Faramello, me desvié por la carretera de Os Anxeles para desembocar en Brión y ése había sido el largo y demorado paseo por el país que nuevamente me acogía con su más que perenne y exacerbada disparidad. Luego el voluntario y no tan prolongado encierro en la Casa de la Santa.
Intenté concentrarme en la conducción del automóvil al darme cuenta de que iba conduciendo sin temor, ajeno a temblor alguno e inconsciente de mi estado y temí que, el exceso de confianza, me llevase a cometer imprudencias; empezando por la primera y principal del propio olvido de mi condición de enfermo.
Cuando me di cuenta de que, el exceso de preocupación, era tan poco aconsejable como su ausencia, procuré pensar en el lugar hacia el que me dirigía. ¿Cómo se conservaría La Ciudad? Porque, en el recuerdo, La Ciudad es solemne. Todo piedra. Las rúas son de piedra, de piedra las casas; incluso los techos de las iglesias son inmensas bóvedas pétreas; de piedra son los muros así como muchas de las mentes que, entre tanta piedra, habitan.
En el recuerdo, La Ciudad, es grisácea. Las piedras son grises. Todo es gris. Cuando llueve, y llueve casi siempre, el gris de las losas de las rúas, parece plata refulgente titilando como el filo de una navaja. En ocasiones tales La Ciudad es otra. Se diría que La Ciudad es un bosque que se va desparramando lentamente, igual que agua que se fuese esparciendo, extendiendo por las colinas dulces, por las lánguidas laderas, hasta llegar a las brañas, dejando atrás las sernas. Pero el bosque es de piedra.
Agua y piedra. También una música armoniosa que, según los días, puede ser la del batir de las campanadas más serias que uno sea capaz de imaginar; o la del mismo batir de la lluvia contra los cristales de las galerías; o acaso la del zumbar del viento en las torres gemelas de la catedral, enormes y hermosos cipreses de un camposanto rutilante a partir de las que, La Ciudad, se esparce descendiendo por las vegas o subiendo hacia los oteros; que tan en el centro del universo mundo están las torres y tan posible es toda música que de ellas surja; como posible es que, de tan difusa como es la luz que todo lo envuelve, nunca se sepa dónde termina La Ciudad y comienza el firmamento. ¡Oh, La Ciudad de piedra y agua y luz que nadie sabe y algunos sospechan, cómo se mantiene incólume en el recuerdo!
Por debajo de la catedral cruzan caminos andados hace ahora dos mil años y por encima de ella, concluyen las estrellas y todo permanece, pues, estupefacto. En la entrada de la Catedral, los profetas levitan igual que si fuesen gaviotas cerniendo su temblor sobre las aguas, y los músicos ancianos aguardan expectantes la señal que les permita comenzar la sinfonía del fin del mundo; en tal gesticulación, levemente insinuada, llevan siglos de silencio.
Poco y esporádico es lo que, ocupando La Ciudad, pueda conmover la música del agua., el silencio de la piedra, los siderales y telúricos caminos que, en tal lugar y eternamente, se concitan. Un día es alguien quien, desde la torre del reloj, acaso la más hermosa, la que rompe la simetría del conjunto y aporta la belleza inusitada, grita, no se entiende bien el qué, acerca de unos amores que no lo fueron y amenaza, y eso sí se entiende, con tirarse de ella abajo. Y no lo hace porque, del gallinero que el sacristán mayor mantiene y alimenta sobre el tejado de la nave central catedralicia, surgió una clueca seguida de su prole y dejó que lo invadiera la ternura. ¡Oh, el milagro de la vida renovada!
Otro día se trata de una mujer que afirma ser la papisa Juana, en su séptima reencarnación mal entendida, y que quiere tener amores arzobispales y sacrílegos porque, afirma, son los que dejan más descansadito el cuerpo. Para conseguirlo pide limosna de amores diariamente en la puerta de Platerías, mientras oye descender el agua desde los hocicos de los pétreos caballos de la fuente.
Y tan sólo la invade la tristeza.
En el recuerdo, La Ciudad, es silenciosa. Todo viento. Las torres son de viento, de viento son las campanas, incluso las almas de las gentes son inmensas bóvedas de silencio que, tan sólo, el viento conmueve; de viento son los ruidos que, entre tanto silencio, habitan. La Ciudad es taimada. Las mentes son taimadas. Todo es astucia. Cuando sopla el viento, y sopla casi siempre, el aire se puebla de silencios que lo ocupan justo en el momento de irse hacia ningún lado. La Ciudad lo es a base de esos silencios, en ellos se sustenta y de ellos es dueña. El silencio lo llena todo. El viento no se oye, se siente. No zumba, abate. Entra por las nueve puertas que se saben de La Ciudad y, sea cual sea por la que se introduzca, la recorre toda entera. Da vueltas en las esquinas, retrocede sobre lo andado, da cuantas vueltas quiere, el aire; da cuantas precisa y quiere.
Cuando el aire, es decir, el aliento, el ánimo o, lo que es lo mismo, el ánima convertida en viento recorrió silenciosamente La Ciudad entera, porque La Ciudad es toda viento, ánimo; cuando ya lo hizo, sale; pero nadie sabe por dónde. No sabemos por dónde pudo entrar: si por la Porta da Mámoa, si por la de Mazarelos o por la de A Pena; algunos, a veces, están seguros de que fue por la de O Camino; otros, seriamente, afirman que, en tal día, lo hizo por la Faxeira y, así, hasta nueve. Pero nadie discute si se fue por una, o si se fue por otra, porque eso ni se sospecha. Se sabe que se fue el viento, pero no por dónde. Acaso porque no importe mucho con tal de que con él se lleve el tiempo y todo lo que con él trajo.
Читать дальше