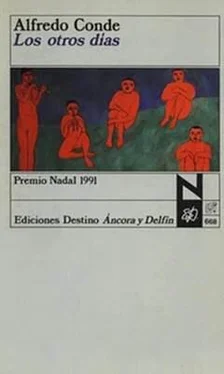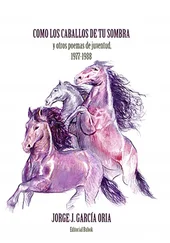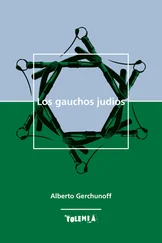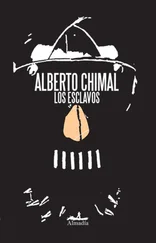Lo que había surgido como una reunión improvisada concluyó en una pequeña fiesta en la que, quien fuere el que la organizase, no rehuyó la convocatoria de gentes que para mí hubiesen sido algo. Poco a poco fueron llegando meretrices; algunas de ellas, las más finas prostitutas que habían visitado los más conspicuos salones; otras, escandalosas ruinas consumidas por las drogas, o por el alcohol, cuando no por la propia vejez que las había degradado hasta convertirlas en unas bellezas que, habiendo sido generosas, ahora resultaban patéticas y tristes. Creo que las besé a todas y que, con todas, bebí brindando por nosotros mismos, por el placer que nos habíamos dado, por la discreción de la que tanto alarde habíamos hecho y que no había servido para nada, o, al menos, había servido para que todos nos conociésemos y pudiésemos estar allí, convocados por no se sabía quién, ya que nadie reconocía haber recibido ninguna indicación para asistir a algo que, posiblemente, no fuese más que la respuesta a la llamada que suele hacer, en estos casos, lo que se acostumbra a llamar el espíritu de la colmena.
Cuando Xana apareció, supe que a quien había estado echando de menos era a Massimo; pero sabía que Massimo ya no podría venir, ya no estaba entre nosotros, que, el amigo, el consejero, había desaparecido para siempre. Y sentí angustia ante su ausencia definitiva. A Massimo me lo recordó, sin ella saberlo, la mirada ausente y curiosa de Xana, observándome, desde la distancia, mientras coqueteaba con aquellas viejas y decrépitas glorias, haciéndoles chistes y bromas que podrían llegar a parecer soeces, pero que no lo eran bajo ningún concepto. Algunas de ellas habían llegado acompañadas de sus pupilas e, incluso, alguna esporádica amante que tuve entre la gente que, de manera habitual, se considera decente, lo hizo haciéndose escoltar por hijas e hijos que levantaron, en mi conciencia, terribles y gratas sospechas que jamás tendrán comprobación; porque jamás sugeriré ninguna pregunta, ni admitiré ninguna insinuación que las confirme o las destruya. Pues no sabría vivir, a partir de entonces, con ninguna de las dos certezas. Y mientras, Xana, me observaba desde lejos
La esperé pacientemente, pero no vino. Durante la espera, imaginé los comentarios que habrían de surgir, los chistes que se habrían de hacer e, incluso, la actitud de ella que, una vez llegada hasta mí, se habría de frotar contra mi cuerpo haciendo ver, a la integridad de aquel gineceo recobrado, que ella era la nueva favorita, la definitiva dueña de mi alma. Pero no acudió. La vi salir por la puerta, ajena a mi mirada, ajena a todo y llena de calma y parsimonia. Me acosté tarde aquel día y no miré en su habitación para comprobar si se había acostado. La puerta que comunicaba nuestros dos cuartos estaba cerrada y no la abrí, aunque deseé vehementemente hacerlo.
Lo cierto es que me acosté muy tarde y también con algo de mareo ocupando mi cerebro; a pesar de que no bebí con insistencia y sí, en cambio, de forma prudente y controlada; pero todo había sido demasiado intenso, todo había sucedido sin que lo esperase, en medida tal como para que no me hubiese afectado en absoluto.
Aquella noche añadí alguna pastilla a las habituales, algo que me relajase los músculos y que me permitiese dormir sin tensión, ajeno al día del concierto y ayuno de emociones o de sueños que disturbasen mi ánimo, apenas recobrado en la reunión del teatro. Creo que lo conseguí y lo cierto es que volví a despertarme tarde; pero la orquesta ya sabía que no iba a haber ningún otro ensayo, al menos en el que yo estuviese presente.
No sé si ensayaron ellos solos o si no lo hicieron. No lo pregunté. Desde el momento en el que me desperté no hice otra cosa más que intentar calmarme, sabiendo que era punto menos que imposible. Mi aspecto era sereno, pero mi cerebro era una caldera de vapor hirviendo a punto de estallar. Ni cuando dirigí mi primer concierto estuve tan nervioso, tan reflexivo acerca de lo que dirigir una orquesta sinfónica significa.
Dirigir es como respirar. Y respirar habrá veces en las que lo hagas con el vientre; y otras en las que sea la caja del pecho la que suba y baje, acompasadamente, para llenar de aire tu organismo; y siempre habrá un flujo y un reflujo oceánicos en los que la acción de respirar se resuma. Pues así también la dirección de una orquesta; ya que ese fluir y refluir es el que, a través de tus manos, quizá de una sola de ellas, acaso de las dos, es inducido en su movimiento. Y esto es así puesto que, la inmensa marea que es la música, viene de donde se fue, regresa de donde vino, y así sucede eternamente. Y si una mano contiene, otra es la que empuja ese vendaval que invade la consciencia y la transporta. Por eso no debe, una mano, imponer un crescendo por designio arbitrario; ni, otra, hacerlo con un solo ritardando; ni, ambas, conseguir un rubato por la fuerza. Por la fuerza de las manos.
¡Por la fuerza de las manos, Dios mío! ¿Cómo hacer eso, cómo hacer ni tan siquiera eso, con estas manos de las que no tengo, siempre, el dominio; el dominio necesario y preciso, para que mis disquisiciones puedan tener, a través de ellas, su justificación más elocuente? Yo sé muy bien que no llega con las manos, que son necesarios los ojos, que es imprescindible la libertad de la mirada, para que el milagro pueda ser apenas iniciado. Sé, de forma muy precisa, que se debe tener algo que decir, «cosas» para comunicar; no es suficiente con saber decirlas, sino que hay que poder decirlas y, para eso, es precisa su posesión, su conocimiento. Por eso no desconozco que no llega sólo con tener oficio; como también sé que, si el oficio está ausente por alguna razón, o en alguna medida, no hay que echarlo de menos de una manera total. Pues si con él solo no basta; sin él se puede llegar también a la frontera del milagro, ya que nada es exacto, nada es definitivo y todo está en la frontera de todo.
Por eso yo estaba nervioso y preocupado. Sabía que nunca más se produciría el pasmo; pero quería llegar, al menos, hasta su orilla más diáfana, asentarme en ella y contemplar la luz que se irradia desde el otro e inaccesible lado. Abarcar así lo que va de Tomás de Aquino a Duns Scotto. Aquél, te da el oficio, el tomismo de los años de educación en el seminario, tan imprescindible en mi formación; éste, te da la luz sobre la que asentar el oficio, cubriéndolo, tapándolo enteramente para que permanezca oculto y olvidado, mientras se deja asomar la verdad necesaria, incluso la verdad conveniente, en las que toda comunión es posible. Toda orquestación es realizable.
Y a partir de ahí diriges el mundo, organizas el cosmos armónico y equilibrado, aprendes de forma definitiva y concluyente que, el «regisseur» que la representación dramática exige, no tiene equivalente en la orquestada representación sinfónica, porque en ella la armonía fluye, pues en ella existen unas leyes inconculcables.
Y las leyes están ahí. Pero, a pesar de ellas, Schonberg nunca puede ser interpretado con igual cadencia, con igual tempo o con igual sentimiento que los que deben de ser seguidos y contemplados para con ellos mostrar a Stravinski. Y Kfenek no ha de ser transcrito al ámbito de lo sonoro lo mismo que Hindemith, porque sus sentires tampoco lo son; como no lo son los de Busoni o Pfitzner, o los de Webern, o los de Kaminski, o los de Honegger, o los de Strauss… o los de tantos otros; porque por encima, o por debajo de esas leyes, fluyendo y refluyendo con plenitud oceánica y lunar, está la voluntad del hombre, el aliento que lo anima, el hálito que lo conturba.
¿A qué suena o a qué debe sonar la Flauta Mágica de Mozart? Para nosotros es la expresión de lo sublime, al menos lo es para muchos, o para algunos de nosotros. Pero ¿es eso realmente así? o, por otra parte, de lo que en verdad, se trata es de los restos del naufragio que, la marea de la Historia, aquella que refluye con el tiempo y se llevó consigo los ideales de los nuevos burgueses, encarnados en la francmasonería, depositó en alguna de las playas de nuestra orilla oscura. Y estos ideales ¿eran sublimes o simplemente confortables?
Читать дальше