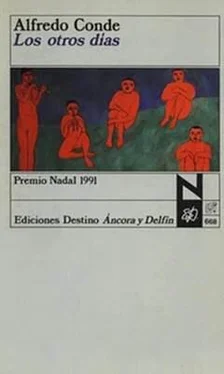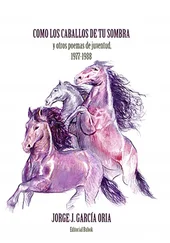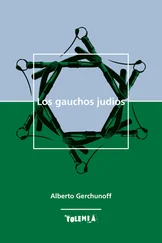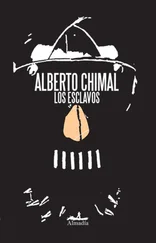¿Adónde ir? La fachada de la Azabachería, la del lado norte de la catedral de La Ciudad, tenía la misma luz del día en el que mi abuela tuvo la conversación que yo supe capitalizar en mi favor durante años. Todo era idéntico, excepto que los automóviles ocupaban enteramente los espacios de la plaza por los que, en aquel entonces, circulaban con entera libertad los viandantes; acaso fuesen distintas las vestimentas de éstos, pero es seguro que seguían siendo los mismos. Tan repetitiva es la especie humana, tan monótono su comportamiento.
Permanecí un buen rato observando la catedral, primero, la fachada de San Martín, después, sin decidirme a ir ni para un sitio, ni para otro. Sólo cuando me sentí observado desde el portal de acceso al que había sido mi primer centro de formación, recordé a mi tío Álvaro y la obligada visita tantas veces pospuesta.
Creo que el temblor se hizo más intenso mientras permanecí quieto sin ser capaz de tomar una decisión. Cuando así me lo pareció, cuando creí que mis convulsiones eran más evidentes de lo deseable, comencé a andar hacia la casa de mi tío. Lo hice por la Rúa da Moeda Vella, dejando a la izquierda los sótanos de San Martín en los que se había acuñado moneda gallega por última vez, camino de la plazuela de San Miguel.
Al pasar por delante de la fachada de la iglesia de San Martín, nuevamente me invadieron los recuerdos. La voz de Mario surgía poderosa sobre las de los demás de la Scola Cantorum. Eran vísperas solemnes las que traía el viento del recuerdo y de su mano, venían los rostros dormidos de los seminaristas niños cuando, en las tardes de los domingos, recién regresados del paseo, extenuante y liberador, teníamos que asistir a la solemnidad parsimoniosa de las vísperas.
Lo hacíamos desde el coro y, desde él, podíamos observar aquel teatro abierto que era el altar mayor. El último sol de la tarde entraba por detrás del retablo convirtiendo el espectáculo en algo todavía más grandioso. Todo resonaba más nítidamente, cualquier eco era más diáfano. El coro gregoriano cantaba y, los demás, respondían. Cantábamos los de la scola las antífonas y los demás, desde abajo, hacían llegar hasta nosotros sus respuestas al cantar los versos pares. Al final resonaba, grandioso, el Magnificat; el quinto salmo que precedía a la Exposición del Santísimo y al largo rezo final del Santo Rosario.
Cuando hube rebasado la plazuela de San Miguel y la propia fachada de la iglesia de San Martín se extinguió el eco de las voces; incluso declinó el de la de Mario que pasó a ser una vaga ausencia en el recuerdo. La casa de mi tío, al comienzo de la Porta Da Pena, justo en donde habían estado las casas de la Inquisición en pleno siglo dieciséis, se me ofrecía a la vista, no sé si como un puerto de arribada forzosa o como una bahía cálida por la que pasar distante de ella para poder añorarla desde lejos, que en ocasiones así se provoca a la nostalgia y se la obliga a acompañarnos.
Mi tío Álvaro ocupaba la planta baja del edificio. Se había trasladado allí, a una vivienda que no tenía menos de trescientos metros habitables, llenos de imágenes policromadas, de muebles antiguos y de recuerdos de familia, para evitar tener que subir las escaleras que sus noventa años largos le aconsejaban eludir.
No recuerdo quién me abrió la puerta. Recuerdo, eso sí, que dijo «¡Ah, es usted!», me franqueó la entrada y, con voz chillona, elevándola, gritó hacia adentro: «¡Es el señorito Joaquín!». Le respondió una voz, no del todo cascada, no del todo correspondiente a la avanzada edad del cuerpo del que surgía, que, dirigiéndose a mí, me indicaba.
– ¡Pasa, rapaz, pasa!
«Se equivocan a veces -dice a propósito de esto Réaumur- y éste es otro de los rasgos que parece probar que forman juicio».
Maurice Maeterlinck, La vida de las abejas , Libro Tercero, Cap. XVI.
El viejo canalla insistió:
– Pasa, rapaz, pasa.
Todavía era capaz de incorporar a su voz el soniquete preciso para que, la ironía, también la sorna, surgiesen diáfanas a través de la entonación, de la cadencia, de algo que permanecería en el aire hasta que algo, un cruce de miradas, por ejemplo, consiguiese disolverlo. En esta oportunidad también fue así.
Lo vi sentado en un sillón de mimbre, próximo a una ventana, aprovechando la gris y escasa y difusa luz del día; protegido por una manta de viaje que quizás tuviese tantos años como él, tocado de boina; las manos con la piel llena de manchas, pero poseedoras aún de una lozanía y de una tersura impropias de su edad. Sentí envidia y me senté al alcance de su mano, del otro lado de una mesita sobre la que reposaban un plato con fruta y un vaso con agua de limón. El viejo, además de canalla, era contumaz.
No nos dimos la mano, tampoco le di un beso. No nos abrazamos. Me senté en la silla y esperé a que fuese él quien retomase la palabra o me golpease amigablemente en la rodilla con la palma de su mano abierta. Nos miramos y esbozamos sonrisas tenues y, al fin, afectuosas. Todo normal. Incluso excesivamente normal. Parecía como si nos hubiésemos visto el día anterior y el tiempo no hubiese transcurrido, como lo había hecho, hasta convertirnos, a los dos, en unos ancianos. Éramos ya un par de viejos. Hablé yo.
– ¡Estamos viejos, Álvaro!
– Sí. Lo estás, pero menos de lo que creía.
Curiosamente su comentario me agradó. Mi tío me llevaba veinte y tantos años y su comentario me satisfizo. Pensé en la edad que él tendría, ¿noventa y?; lo miré de nuevo y, al hacerlo y ver su lozanía pulcra, me sentí sucio y decrépito. No supe cómo herirlo.
– Así que te convertiste en un viejo libertino
Se sonrió complacido y se puso a silbar mientras miraba a través de la ventana. Por fin me miró de nuevo y, repiqueteando con los dedos sobre el brazo de su sillón, me dijo:
– Así que me viste en la televisión.
Asentí con la cabeza y temí que mi movimiento no fuese interpretado como aseverativo, sino como resultado del mal que padezco.
– ¿Así que te gustó la rubia?
Evidentemente era un canalla. No asentí, me limité a mirarlo. En la calle, al otro lado de la ventana, podía verse cómo unos muchachos se proveían de droga y, luego, se encaminaban hacia el fondo de las escaleras de San Martín para administrársela acogidos a ellas. Álvaro había seguido, con la suya, la dirección de mi mirada.
– Los desplazaron para aquí. Pobres.
– No temes que te asalten.
– ¿Para qué crees que puse rejas en las ventanas?
Aquel viejo con respuesta para todo era el mismo que le había organizado la oposición a mi padre cuando la implantación del servicio de abastecimiento de agua; el mismo que se había enriquecido con el negocio de saneamiento; el mismo que me había incrementado, administrándolo correctamente, mi propio capital familiar y el que resultó de mi profesión de músico; el mismo falso beato que escudriñaba, desde detrás del cristal de su escaparate, las piernas de las sirvientas que recogían el agua de la fuente del Toural. Y todavía estaba vivo. Incluso era posible que me sobreviviese a mí. Siempre me había ganado él a mí en tomar la iniciativa.
– ¿Qué tal Paco y Elisa, se portan bien? ¿Funcionan?
Le dije que muy bien, que excepcionalmente bien y me respondió que no le sorprendía, que ya se lo esperaba.
Con la mayor naturalidad del mundo me habló de ellos como de alguien muy próximo y querido. Habían vivido en la bohemia ibicenca, bordeado el mundo de los psicotrópicos, alimentando sueños igualitaristas y revolucionarios, habían experimentado dos o tres misticismos y, sospechaba, que andaban en el cuarto estadio de su preocupación cognoscitiva: con excesiva frecuencia le hablaban de Prisciliano, de que la suya fue la primera heterodoxia cristiana, de que propugnara en su tiempo la creación de conventos mixtos y de que, siendo gallego, lo lógico era que fuesen de él los restos que se suponían del apóstol.
Читать дальше