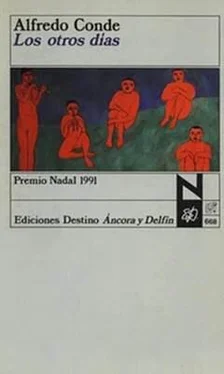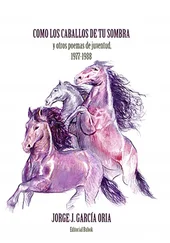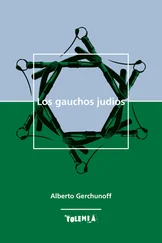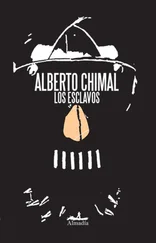– ¡¿Quién lo diría?!
Y me incorporé para irme directamente al servicio, a orinar, y luego a la cocina a pelar una naranja que me lavase el ligero amargor de boca que la siesta me había dejado. Yakin y Boaz jugaban en la huerta.
Me gustó el verme dirigiendo a pesar de que aquella partitura no permitiese grandes cosas, o precisamente por eso. Aquello no era organizar la armonía, sino el caos y tenía también su mérito. Pero el poder verme dotado de la antigua energía, con un desacostumbrado aspecto juvenil, próximo al que me podía reconocer en el espejo si conseguía hacer abstracción de la impasibilidad facial, propia del caso, era algo que me resultaba exultante y divertido, agradable y energético y supe que podía bajar, por fin, a La Ciudad y hacerlo sin la compañía de nadie.
A los pocos minutos saqué el coche del garaje y agradecí el cambio automático. Paco y Elisa me despidieron sonrientes y busqué el camino que me condujese a la carretera general pasando previamente por el centro del pueblo, bordeando la robleda de árboles hermosos que hay entre la casa consistorial y la iglesia de la santa. Lo hice no sé con qué objeto, quizá con el de ver y ser visto; con el de comprobar cómo iban las cosas en mi ausencia última de cuatro días. Me prometí caminar hasta allí en más de una ocasión y entretenerme en jugar con la máquina tragaperras del bar «El Paraíso» o hacerlo a la brisca con los vecinos más amantes de la baraja, bajo la mirada atenta de Ramiro; aunque esto último lo pensaba llevado más de mi buen humor del momento que de un deseo ferviente de hacerlo. En el fondo de mí mismo sabía que era bastante improbable que lo hiciese, máxime si pensaba en el casi insalvable temblor de manos que habría de acometerme en ocasión de jugar a las cartas y en el de contar monedas o de distribuir juego. Seguro que eso iba a molestarme en grado sumo. Y no precisamente por la mirada atenta de Ramiro.
¿Qué haría si me detenía la Guardia Civil de Tráfico y me recriminaba por conducir con temblor de manos? Posiblemente decirle quién era yo, advertirle educada, sibilina y sutilmente de con quién estaba hablando. ¿No habían tenido consideración suma en Francia con el filósofo que había estrangulado a su santa esposa? Pues que la tuviesen aquí con quien en vez de romperle la cabeza a la gente con teorías que, seguro, habían de periclitar, había construido mundos llenos de armonía para que la gente los habitase aun después de haber sido concluidos; con quien profesaba lo que siempre existirá mientras el mundo sea mundo.
Podrán faltar la novela y el teatro, incluso la poesía; largos períodos de la historia han conducido a través del tiempo a pueblos que no tuvieron ni siquiera escritura y que dejaron testimonio de su paso en los troncos de los árboles, en las piedras, también en el aire en el que la música de sus cantos o de sus más sencillos instrumentos dejaron constancia de todo aquello que les conturbaba. Porque nunca faltó la música. Nunca podrá faltar. Así que la Guardia Civil de tráfico ya lo sabe. Y si no que no pongan las sirenas. Amén.
La carretera estaba totalmente expedita; apenas había tráfico y conducir se convertía, gracias a ello, en un placer intenso del que podías disfrutar enteramente. Sentías brincar el coche hacia adelante cuando pisabas el acelerador de forma brusca e intensa y gozabas con el rápido deslizarse de la máquina sobre un pavimento liso y bien construido. Llovía de forma suave y, después de aquel último y reciente encierro en la Casa de la Santa, la conducción rápida que yo estaba llevando consistía en una real forma de liberarse. Aunque no supiese muy bien de qué.
Disfrutaba tanto que, a pesar de que observaba en el panel de instrumentos y datos la escasez de combustible, no hacía caso de ello y seguía hacia adelante con tal de no prescindir del placer que sentía. Me negaba, incluso y conscientemente, a la charla amigable y frívola con las mozas de la gasolinera o no hacía caso de la posibilidad que se me presentaba de pararme en algún restaurante o cafetería de los muchos que hay en las carreteras del país, a tomar algo y disfrutar con ello. Me negaba a todo lo que no fuese avanzar, seguir hacia adelante, llegar cuanto antes.
En realidad también había sido así mi propia vida. Una sola tensión, un solo placer, una sola entrega. Después de aquel encierro de los primeros años, me subí a la tensión que habría de disponer de todo mi esfuerzo y aún no sé si, a estas alturas del discurso, me habré desprendido de ella tanto como me es necesario si quiero aprovechar bien los últimos tramos del viaje.
Sentí que el viaje terminara y decidí prolongarlo; por eso, al llegar a Vidán y antes de enfilar la cuesta que lleva al semáforo de la entrada al campus, giré a la izquierda y me metí por la carretera que conduce al pazo de San Lorenzo, primero, a la zona del Pombal, después. Y allí sí estaba La Ciudad.
Al final de la Rúa de Poza de Bar, torcí a la derecha y subí por la Costa do Cruceiro de Galo para, acto seguido, girar a la izquierda, luego a la derecha y, por la Rúa do Pombal, acceder a San Clemente. Bajé de nuevo. La Ciudad es una sucesión de colinas suaves sobre las que está asentada, pero recorrerla puede resultar, aunque de forma escasamente consciente, un subir y bajar que acabe por resultar incómodo a quien no se provea, previamente, de la necesaria calma para recorrerla como en una caricia que se vaya deslizando por la piel de sus calles enlosadas. Y las caricias suben y bajan, se desplazan de un lado a otro, vuelven, vienen de nuevo, regresan, se van y nunca terminan. Pues así los paseos por La Ciudad.
Subí a San Clemente y bajé hacia La Trinidad para abandonar el coche en el aparcamiento que hay detrás del Palacio de Raxoi. Estaba en mi infancia. Había regresado. Descendí del coche conteniendo la respiración agitada que se había adueñado de mí. ¿Cómo no se me había ocurrido en la ocasión anterior entrar por donde lo hice en ésta? Doblé la esquina suave que hace la iglesia de San Fructuoso y contemplé atónito la esquina de la antigua Morgue, también la de la Falcona, en los comienzos de la Costa do Cristo, antes de ascender por ella para dirigirme a la contemplación de la Praza do Obradoiro.
Volví la vista atrás, ya desde el medio de la cuesta, y, un volumen que ocupaba mi recuerdo, no estaba, en realidad, al alcance de mi mirada; y aun a pesar de ello, mis ojos, lo buscaban con avidez. Había desaparecido de su esquina la iglesia de La Trinidad. Quedé sorprendido y atónito. Durante un buen rato permanecí en medio de la cuesta, sin decidirme a continuar subiendo, absorto en un mundo de recuerdos y sensaciones relacionados con la iglesia desaparecida. Luego asomé a la contemplación de la fachada del Obradoiro. Y sollocé.
Recorrí la plaza deteniéndome en los lugares que había habitado en mi infancia, en aquellos en los que había jugado a todo lo que un niño pueda hacerlo en las horas próximas a las del atardecer o en pleno mediodía, siendo verano o invierno, casi siempre con lluvia. Me acogí a los soportales de palacio como había hecho de niño y recordé a Anselmito Toledo, un cretino, conocido igualmente como «El Chulo del Berbiquí», compañero de infancia, petulante conspicuo y guapito de cara, a quien hacía años había encontrado -paseando por Picadilly Circus con bolso de cuero en ristre, de esos que llaman, o llamaban, mariconeras; porque ahora ya no se usan, aunque me temo que él sí lo siga utilizando- convertido, quién lo iba a decir, en un profesor universitario lleno de toda la petulancia que el estólido suele llevar consigo; aunque sea en la alforja que le pende de un costado, a falta de cerebro donde alojarla e incapaz de dejarla en casa siquiera sea por unas horas. Lo recordé con sus rizos grasientos cayéndole, en cascada, sobre la frente resumida, pavoneándose ya desde su más tierna infancia, apoyado en una columna y luciendo la atiplada voz blanca de soprano que, el muy «castrati», exhibía como pueri cantor de la capella catedralicia y en los soportales del palacio de Raxoi, para envidia de todos nosotros. ¿Seguirá teniendo ahora voz de contratenor? Es posible. También es posible que le envidiase aquella voz, aguda y potente, de la que yo siempre carecí; dueño como soy de una voz pequeñita, pero mala. ¡Anselmito Toledo, que creía que la plaza entera le pertenecía!
Читать дальше