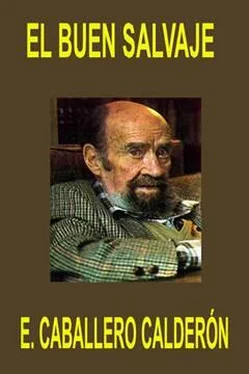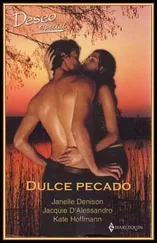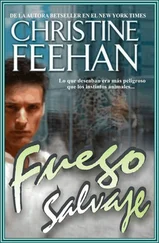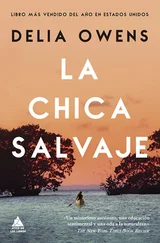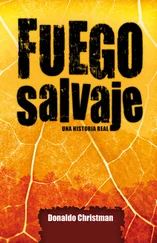Al Padre se le iluminó el rostro con una sonrisa.
– Debes pensar en que Caín es la ciudad, el desarraigo, el desapego de los afectos familiares, el extrañamiento de la tierra natal, el judío errante, el materialismo, la falta de fe. Nada hay más falso que cierto tipo de civilización manual que convierte al campesino -un hombre que sabía por lo menos soñar- en un obrero esclavo de una máquina y una rutina agotadora. Yo frecuento un barrio obrero de París y puedo asegurarte que el obrero vive soñando con libertarse del trabajo manual. ¿No crees que para escribir una novela sobre Caín y Abel, una novela hispanoamericana…
– No hay novelas hispanoamericanas, sino buenas o malas novelas. (Era una idea del negro que alguna vez yo mismo le había combatido.)
– Pero esa novela, universal por el tema, indudablemente va a ser hispanoamericana por la forma: con campesinos que tú conoces mejor que yo, puesto que yo soy un cura francés y tú eres un escritor hispanoamericano…
– El cartesianismo me exaspera como un teorema de trigonometría dentro de cuyos senos, cosenos, tangentes y cotangentes, no caben la inspiración, ni el milagro, ni la sorpresa, ni la poesía.
– ¡Déjame terminar, espera un momento!… Se me ocurre que los campesinos del Nuevo Mundo tienen costumbres peculiares, y un lenguaje propio y cargado de sentido, hasta una manera personal de ordeñar una vaca y ensillar un caballo. Un escritor americano que vive hace varios años en París y no es un campesino…
– Mis abuelos eran campesinos.
– Para ser un buen escritor en tu país, sobre todo si quieres escribir esa novela, en París no vas a encontrar a Caín y a Abel; o encuentras a Caín, pero no a Abel. Te digo esto porque hace unos días, cuando te buscaba por todas partes, quería contarte que el Cónsul me habló de tu repatriación. Parece que va muy bien. Una persona influyente está moviendo el asunto. Se necesita que vayas al Consulado a llenar unos papeles.
– Y ¿quién ha pedido mi repatriación? ¿Con qué derecho, sin consultarme?
Había oído decir desde hacía tiempo que los jesuitas se introducen clandestinamente en la vida privada de quien ingenuamente les cae entre las manos. El director espiritual -una invención de los colegios de jesuitas- es un dictador de conciencia.
Abrió un cajón de su escritorio del cual extrajo un papel.
– Ésta es una carta de tu hermana. Si quieres, léela. Ella debió saber por alguien que tú vienes aquí de vez en cuando. Ahora dime: ¿Quieres que te ayude? Mientras llega la repatriación, ¿quieres que te consiga una ocupación de medio tiempo en algún almacén, por ejemplo?
Le contesté sin vacilar que no estaba dispuesto a vivir sometido a un régimen de interno de segunda enseñanza y esa misma tarde abandonaría la Ciudad Universitaria. Respecto de la repatriación estaba dispuesto a aceptarla y habría de pasar mañana mismo por el Consulado. Sobre la promesa vaga de volver "cualquiera de estos días", me despedí secamente del Padre y salí a la calle.
Era un edificio pintoresco por fuera y siniestro por dentro, en la rue du Sabot, que desemboca en la de Rennes. Había que trepar a oscuras por una crujiente escalera de caracol, tenebrosa aun en mitad del día, húmeda aun en pleno verano, sucia y maloliente siempre. Había un baño en una pensión vecina. El W. C. era apestoso y lo compartíamos, igual que el lavamanos, con dos sirvientas que vivían pared de por medio en el cuarto vecino. En los bajos vivían una vieja gruñona -la portera- y un perro. En el primero, un cura anciano que dictaba un curso de apologética en el seminario de la plaza de San Sulpicio, y un ama de llaves esquelética que debía de ser su hermana. En el segundo, dos señoritas equívocas que vivían de noche y dormían de día. En el tercero, una familia de tramoyistas del Vieux Colombier. En el cuarto, dos familias de negros expulsados de Argelia, conocidos de Marsha. Las dos sirvientas que compartían la mansarda con nosotros servían en un hotel del barrio, situado al lado de una tienda de artículos piadosos. '
Comíamos en el bistrot que yo frecuentaba hacía meses en la rue de Rennes, casi en la esquina de Saint-Germain des Prés. Al café de La Coupole sólo íbamos cuando teníamos que hablar con el negro sobre mi viaje a Varsovia y sobre las traducciones para las revistas hispano-americanas. Inicialmente, me habían dado doscientos francos, pero desde hacía varias semanas no recibía ni un céntimo. Nos sosteníamos con lo que Marsha recibía de Nueva York, pero hubo días enteros en que vivimos de amor y de café con leche que nos suministraban al fiado nuestras vecinas las sirvientas.
El padre de Marsha era norteamericano con dos generaciones en el Nuevo Mundo, y de la tercera hacia atrás profundamente insertado en algún lugar de Escocia. Había venido a Europa como corresponsal de una revista, con los ejércitos de ocupación. Se había casado en Alemania con una actriz rusa, de quien había tenido a Marsha. La madre se divorció y se volvió a casar con un director de cine, y ahora andaba por alguna parte de Europa y le enviaba a Marsha postales de vez en cuando. El padre se casó nuevamente en los Estados Unidos y le giraba con una irregularidad desesperante, una pequeña pensión en dólares, de la cual ella vivía en París desde hacía unos tres años. Había venido con el pretexto de estudiar francés y decoración, pero principalmente para dejar en libertad a su padre cuando éste se enamoró de una compañera de Marsha y se casó con ella en segundas nupcias. Por distraerme voy a anotar lo que París representa para esta muchacha:
París es ciertas cosas que se deben pensar, se deben hacer y se deben decir. Las que se deben pensar:
Todo lo tradicional, moral, rutinario y burgués, es detestable. Marsha abomina el matrimonio, el catolicismo -su padre es platónicamente protestante y su madre no tiene religión- el arte anterior a la segunda guerra mundial y la literatura no comprometida con el marxismo ortodoxo. Las que se deben hacer:
Vivir de cualquier manera, cambiar de amigo con frecuencia para no rutinizarse, viajar a Rusia, ser miembro del partido comunista, luchar por el derrumbamiento final del capitalismo en el mundo. Y las que se deben decir:
Todas las que provengan de una fuente comunista irreprochable. Sólo las que publican las revistas autorizadas por el partido.
Para la madre de Marsha vivir en París es tener un hotel particular en la Avenue Foch, un Mercedes Benz con chofer uniformado, un peluquero propio, una modista de gran casa, un marido millonario y complaciente, un amante impaciente y artista, un perrito que no parezca un perro, una villa en Cannes, un yate, etc. También contar entre las amistades un príncipe destronado de los que viven en Portugal, un Premio Nobel de física, un actor de cine, un novelista norteamericano, un homosexual, un cardenal, un italiano.
Por sus aficiones y su carácter, Marsha salió más a su padre que a su madre; pero de ésta heredó la nariz, los pómulos salientes y la volubilidad. Le gustaba hablar de la vida bohemia de su padre en París y sería incapaz de vivir de acuerdo con la concepción de su madre, la cual, y dicho sea de paso, era una actriz muy discutible que jamás había podido realizar su sueño, no de grandeza, sino de burguesía.
– Me recuerdas a una americanita sucia como un "cíochard", vestida de overol azul, que vendía el New York Times el verano pasado en la plaza de Saint-Michel.
– Era yo, cuando todavía no trabajaba con el negro.
Una noche en que dos o tres Ricards la habían vuelto muy expansiva, me confesó que era una masoquista inveterada y además tenía el complejo de Edipo. Se lo descubrió un estudiante de psiquiatría, muy inteligente aunque completamente neurasténico, con quien había vivido durante un mes antes de conocer al negro. El negro la insultaba, la llamaba prostituta, la escupía y la obligaba a que le besara los pies. Tenía que quitarle los zapatos y frotarle el cuerpo con un perfume de peluquería que al negro debía gustarle porque disipaba su almizcle. Marsha se enfurecía porque yo no hacía el sádico con suficiente convicción, y se revolvía contra mí, me perseguía con un zapato en la mano y me mordía las orejas hasta sacarme sangre. Tenía una amiga huraña y silenciosa, que venía a pasar la noche del domingo, pues entre semana trabajaba de dama de compañía en una casa de la Avenue Victor Hugo. Se acostaban las dos en la cama y me relegaban al diván, un mueble sucio y destartalado, con los resortes rotos. Sentían placer, me parecía a mí, en que las viera comportarse como dos tiernos enamorados. Yo tenía tal repugnancia por la amiga de Marsha que una noche la expulsé del cuarto y le advertí que si la volvía a encontrar allí sería capaz de matarla.
Читать дальше