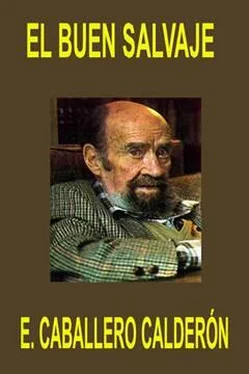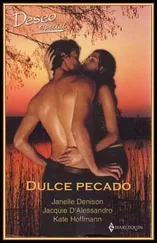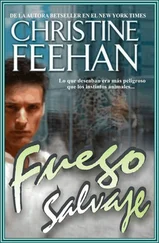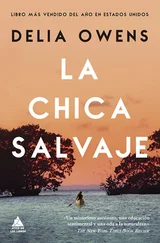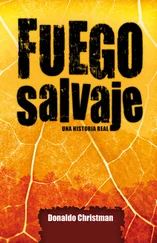En el aire flotan todas estas cosas -las anoté arriba- mezcladas con el tufo de los negros y de los automóviles. Unos y otros despiden un aroma dulzón que se pega a las narices y es denso y tibio como el que exhalan las bocas del metro… Uno, dos, cuatro, siete, un grupo de seis… Son negros, todos negros, negros retintos cuyos padres deben estar a estas horas devorando misioneros belgas en el Congo Leopoldville. Lo decía el periódico de ayer. Pasan dos negros por cada diez automóviles. He llegado a contar, no ahora, pues no puedo perder el tiempo en estas divagaciones estadísticas, once negros cada cuarto de hora en los Campos Elíseos; quince en la Plaza de la ópera; veinte en la Plaza de Saint-Michel; veinticinco en Saint-Germain des Prés; sesenta en la Place Blanche a las once de la noche… Una plaza blanca, llena de negros, que en realidad es gris. No hay que olvidar que el negro es el color local de la Plaza Blanca de París… Sin que yo tenga exactamente la mentalidad de un racista y de un peatón, los negros y los automóviles. me producen mareo.
– ¡Otro croissant y otra cerveza, por favor!
Para hacer lo mismo que los ganadores de premios literarios de París, me he puesto a escribir sobre la mesa del bistrot, ante un vaso de cerveza que huele a agrio y pierde la espuma rápidamente. La buena cerveza y los riñones buenos, me decía el pobre Miguel, se conocen en que hacen espuma. A Dios gracias yo produzco una espuma que ya la quisiera la mejor cerveza alemana.
Comencé a escribir con una letra redonda y clara que se va deformando y embrollando a medida que se apresura.
Pasa una pareja de novios, feos los dos, que se besan entre esta multitud de estudiantes que estudian poco, pintores que nunca pintan y novelistas que aún no han escrito su primer libro.
Nota importante : París es un baile de disfraz con música de motores al fondo. Venteros disfrazados de artistas, prostitutas disfrazadas de señoras, duquesas disfrazadas de prostitutas, turistas disfrazados de boy-scouts, jóvenes disfrazados de actores de cine, actores disfrazados de millonarios, millonarios disfrazados de vaqueros del oeste, etcétera. Con un abrigo raído, una bufanda de lana gris, unos zapatos sin lustrar hace años, el pelo sin cortar hace meses, el cuerpo sin lavar hace días, mi disfraz es de estudiante. Naturalmente hace días, y meses, y años que dejé de estudiar.
En la mesa de al lado se halla una turista inglesa o americana de melena dorada, ojos redondos y azules, una pelusa tenue en las mejillas; pecosa, alta, de piernas largas y fuertes, senos duros y erguidos, pantalones untados a las nalgas, los muslos y las pantorrillas, etc.
Nota : Millares de muchachas como ésta se asoman al segundo piso de buses flamantes que tienen placas de países exóticos. Son millares de muchachas que sueñan con perderse en París. La mía paladea una copa de coñac, aunque preferiría una botella de Coca-Cola. Tomar Coca-Cola en un café de París me parece tan absurdo como beber champaña en un drugstore de Nueva York. Se me va el santo al cielo…
Tengo que hacer un violento esfuerzo sobre mí mismo para concentrarme en la hoja de papel que tengo delante de los ojos. Ha ido creciendo a medida que el reloj de la torre románica de Saint-Germain des Prés deja caer sobre la plaza, pesadas y solemnes, las medias horas. Pero no me impide escribir esta pobre anciana que pasa tirada por un perrito que husmea las manchas de humedad que salpican la acera a todo lo largo de la calle. Ni las cocineras que vienen del mercado con su bolsa de verduras, ni las muchachas que viven solas en alguna mansarda sin calefacción y ahora cargan su barra de pan debajo del brazo. Casto olor de las barras de pan que acaban de salir del horno o de la axila de una muchacha que vive en un cuarto de criadas, sin calefacción y sin baño. Olor puro, tibio, infantil, de primera comunión en un asilo de niños a donde las damas piadosas han invitado a desayunar al señor obispo. Yo adoro el olor y el sabor del pan…
– ¡Otro vaso de cerveza, por favor!
No me impiden comenzar a escribir mi novela los artistas que pasan delante de mí con ínfulas de genios incomprendidos, ni los escritores que no han visto su nombre en la carátula de los libros que desbordan de los escaparates sobre la calle. Todos estos artistas y escritores, fracasados en agraz, cuya apariencia no es el reflejo de una realidad interior, sino un mero disfraz para satisfacer la vanidad externa, me producen asco. Sería capaz de cortarme el pelo, peinarme con gomina, hacerme brillar las uñas y los zapatos para no parecerme a ellos, si no fuera por la razón de que todo eso cuesta demasiado dinero. Con cien francos para pasar diez días no puedo darme esos lujos. En cambio escribiré mi novela para restregársela algún día en el hocico a esos genios desconocidos. Aun en medio del vertiginoso desfile de automóviles, camiones, motocicletas, buses que dejan un reguero de humo negro apestoso, sería capaz de escribir. No son los ojos, sino los oídos, no las imágenes visuales, sino las impresiones auditivas, las que me paralizan la mano. Ruido atronador de una motocicleta que espera la luz verde del semáforo para dar el salto. Estruendo de buses que trepidan pidiendo paso. Martilleo angustioso de una perforadora que está desempedrando el atrio de Saint-Germain des Prés.
Una ambulancia aúlla en la esquina de la rue de Rennes, con algún moribundo adentro que estará a punto de entregarle el alma al ruido para pasar a una vida más silenciosa. Parado en la encrucijada de la plaza, el agente de tránsito no logra dominar el discordante coro y agita los brazos entre un frenético clamor de pistones en marcha.
Escucho simultáneamente las conversaciones del bistrot: cuatro viejos que protestan del ruido infernal de la calle, tres artistas que denigran la última exposición de pintura, dos niñas-arañas a quienes la mosca de un turista gordo y tornasolado aún no les ha caído entre las redes de las medias de encaje. Con los ojos más azules y brillantes, la pelusa de las mejillas más tersa y dorada, los senos más erguidos, las piernas más largas, la turista americana pide otro coñac.
Aunque quisiera no podría aislarme dentro de esta atmósfera vibrante que me aturde el espíritu. Para dejar de ver me bastaría cerrar los ojos, pero no puedo sustraerme de oír y estamos viviendo en el tiempo del ruido. Frente a la iglesia de Saint-Germain des Prés, en el barrio latino que es el más literario de París, pero rodeado de ruidos discordantes por todas partes, no logro concentrar mi atención en esta hoja de papel y como lo hacen los otros, como los otros escritores dicen que lo hacen, yo no puedo escribir.
¡Tonterías! ¡Palabrerías! ¡Literatura! "Como lo hacen los otros, como los otros escritores dicen que lo hacen, yo no puedo escribir ", es una mentira convencional. Entre ruido y ruido escribí ayer de un tirón quince páginas en este cuaderno. Además, si no escribiera en la mesa de un café, ¿dónde podría escribir? ¿En la Biblioteca Nacional, con los pies helados más que por frío por ganas de comer? Vidrios polvorientos, insidioso olor a moho y cera de los pisos, luz macilenta, jóvenes marchitos con barros en la frente y caspa en las solapas, que hojean viejos librotes. Y eruditos vestidos de negro, con bufanda de lana, y pesadas botas sin lustrar. Una muchacha se inclina sobre las láminas repugnantes de una anatomía comparada. Debe ser enfermera o médica y estará preparando su tesis. Los crujidos de las páginas y el golpe seco de los libros cuando llega la hora de partir, me deprimen y me secan la imaginación. Yo escribo más con la imaginación que con la memoria, pues por no tenerla vivaz si sólo me fiara en lecturas y recuerdos de libros, sentado en la Biblioteca Nacional, pero con los pies y la imaginación ateridos de frío, no podría escribir.
Читать дальше