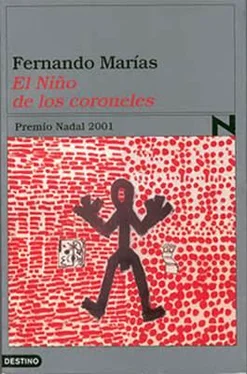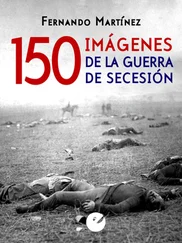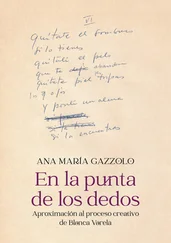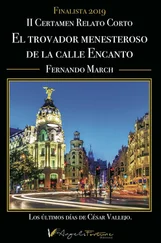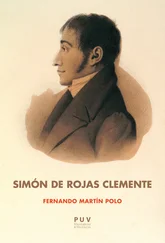Sonó un disparo, solitario como los descritos por Lars en su recreación de la emboscada. El eco lo repitió a lo largo del Desfiladero mientras se levantaba en el aire un caótico rumor de voces acaloradas; Ferrer, inmóvil y sin respirar, las identificó como pertenecientes a los soldados, que al parecer realizaban algún tipo de actividad en la cabeza del convoy. Sin duda, dedujo con alivio, apartaban el cadáver de Arias para dejar el paso libre.
De inmediato sonó otro disparo: su eco rebotó en las rocas varias veces antes de ser engullido por el silencio. Ferrer se esforzó por oír cualquier sonido que le permitiera suponer que el desbloqueo de la vía continuaba, pero no lo consiguió.
los leonitenses -hombres y mujeres, viejos y niños- que se asomaron al paso del tren fueron testigos de la crueldad de los indios de la Montaña Profunda, cuyo salvajismo agigantaría la rumorología popular a partir de las declaraciones, machaconamente reiteradas por la prensa, del único soldado superviviente. Sí, Jeannot, desde aquel día de 1952 toda iniciativa contra los indios, por brutal que pareciese, encontró eco en la simpatía ciudadana. Si estás maliciando que mi aportación al asunto pudo ser más activa de lo que aparenta a simple vista, te adelanto que no vas descaminado. Porque, ¿cómo si no podría haberte expuesto determinados detalles de la Emboscada? ¿Cómo sabría que detuvo el tren un aspa clavada en tierra y no, por ejemplo, el desmantelamiento de los raíles? ¿Cómo que la muerte del infeliz sujeto a la madera fue por desollamiento y no por estrangulación o degüello? ¿Cómo que los soldados se rindieron al alba o que los intentos de fuga eran abortados por francotiradores precisos? ¿Es que acaso el balbuceo del superviviente precisó detalles como el de los fardos de paja ardiendo o la hora en que se inició el asalto? No, amigo mío: la Emboscada del Desfiladero del Café ocurrió realmente, pero no fueron los indios quienes la concibieron y dirigieron, sino yo, que ordené a los Pumas Negros ejecutar la celada, sitiar y torturar a los cautivos -realmente, claro está: no había otra forma de lograr la pretendida sensación de verosimilitud – y fijar los cuerpos al tren, que si se deslizó sin incidentes no fue por designio diabólico o divino, sino por la atenta conducción de un maquinista oculto en el que los espectadores del tremendo espectáculo itinerante, espantados, no repararon. ¿Plan atrevido? Tal vez, pero la calidad de la puesta en escena convirtió a los indios en odiados enemigos públicos, y yo tuve manos libres para actuar en su contra. Entiéndeme: no es que careciera de ellas antes de mi pequeña farsa; pero digamos que gracias a esta pantomima logré encauzar el aparato de represión de los coroneles hacia unas esencias de sutileza insólitas hasta la fecha. La Emboscada del Desfiladero del Café inauguró una serie de dramas sanguinarios cuya orquestación, batutada por mí desde la sombra, predispuso a la opinión popular a favor de toda acción armada que se iniciase contra la Montaña y sus criminales habitantes, que por su parte, y al carecer de medios de comunicación proclives a su causa y defensa, sólo podían limitarse a desfogar su rabia perpetrando algún atentado esporádico.
¿La trampa en la que se encontraba era falsa? A raíz de lo leído, Ferrer se atrevió a creerlo así. Falsa a pesar de los cuatro soldados que podía ver, muertos junto a la vía, desde su posición. Y tal vez -probablemente, pues parecía descartable una repetición casual de los hechos- los atacantes de hoy conocían la puesta en escena de cuarenta años atrás. ¿Quién se la había contado?
Rememoró los detalles del asalto desde que el frenazo había interrumpido su conversación con Soas. Y fue entonces cuando se revolvió en su subconsciente el rictus del consejero Arias: ciertamente desollado, ciertamente torturado y ciertamente muerto. Pero sin afeitar… El relámpago de una intuición: Ferrer la atrapó al vuelo y no la soltó. Miró su reloj: eran las seis de la mañana; sólo seis horas antes, a las doce menos escasos minutos de la noche, había visto al consejero vivo, leyendo por televisión el mensaje de Leónidas. Aunque parecía inquieto, su imagen era impecable: bien vestido, peinado y acicalado. Impecablemente afeitado. En las pocas horas transcurridas entre su comparecencia televisada y la aparición de su cadáver era imposible, físicamente imposible, que su barba hubiera alcanzado la longitud -de al menos un par de días sin rasurar-que exhibía en el aspa de madera. Reduciendo la ecuación al nivel más simplificado de la lógica -A, intervención televisada; B, cadáver clavado-, una de las dos proposiciones tenía que ser falsa. Y la evidencia de la vía señalaba sin opción de duda hacia A. Pero Ferrer había sido testigo del mensaje en televisión… Recurrió a la lógica de nuevo: el mensaje emitido con apariencia de conexión en directo era en realidad diferido; había sido grabado un par de días antes de la muerte de Arias con la intención de hacerlo pasar por auténtico en la fiesta del hotel. Y quien hubiese urdido ese engaño era también autor del asalto al tren. Asalto que, como el del año cincuenta y dos, era falso a pesar de los muertos auténticos: peones sacrificados, como entonces, por un objetivo ignoto de autor desconocido. ¿O no tan desconocido? Si Lars estaba tras el primer engaño, podía estar también detrás de este segundo. Aunque estuviese enfermo o incluso agonizante… Pero ¿lo estaba? Ferrer oyó un ruido a su espalda e, instintivamente, ocultó el manuscrito en la mochila.
Soas se agachó de pronto junto a él; la expresión de su rostro era tensa y apresurada. Ferrer se preguntó si debía contarle su descubrimiento.
– Ni rastro de los indios -dijo-. Huertas opina que se han largado. Nosotros nos largamos también.
– ¿Largarnos? -Ferrer se atrevió a salir de su refugio y se sentó en la vía, junto a Soas-. ¿A dónde?
– La Montaña está a unas horas de camino, y allí sí pueden aterrizar los helicópteros. Es lo más sensato. Y lo más rápido. Huertas ha mandado ya una patrulla para que reconozca el camino. En cuanto vuelvan nos vamos.
– ¿Hay muchos muertos?
– Siete.
Ferrer se estremeció: siete vidas segadas para hacer creíble una mentira. Entonces cayó en la cuenta de que las ametralladoras habían comenzado a disparar cuando Soas y él se apartaron de los soldados. Tal vez ésa era la orden recibida por los tiradores ocultos en las montañas, no matar a los dos civiles: experimentó un alivio físico infinito y egoísta, como si la temperatura del sol hubiese descendido de pronto hasta un nivel soportable y el aire entrase fresco en sus pulmones.
– ¿Y los dos disparos que se han oído?
– Intentos de desbloquear la vía. Intentos fallidos, allí han caído dos soldados.
Un francotirador vigilaba que nadie se acercase al obstáculo. Como en 1952.
– Quedan trece hombres -continuó Soas-. Dieciséis con Huertas y nosotros dos. Vamos -se puso en pie con decisión.
– ¿Ya? ¿No esperábamos a la patrulla?
– Será más seguro esperar en el vagón. Lo han fortificado.
Ferrer siguió a Soas; de nuevo se sintió tentado de compartir con él la inesperada información facilitada involuntariamente por Lars, pero decidió fiarse de la intuición que le recomendaba desconfiar de todo y de todos.
Su compartimiento estaba en semipenumbra, iluminado sólo por los tajos de luz que se colaban entre las rendijas de la burda protección de la ventana, improvisada con las puertas de madera arrancadas al armario. Soas le aconsejó que, de todas formas, se mantuviese alejado de ella y fue al encuentro de Huertas. Ferrer se quedó solo, de pie en medio del pequeño espacio rectangular, aliviada su inquietud por la convicción de que, a pesar de todo, no era una de las víctimas previstas en la representación que se tejía a su alrededor. Fuese cual fuese ésta.Su único antídoto contra la angustia de la espera era el manuscrito, y al abrirlo de nuevo le asaltó el recuerdo de Jean Laventier en el vestíbulo del hotel apenas dieciséis horas antes, un momento que sin embargo le pareció ahora remotísimo. ¿Dónde se encontraba Laventier? ¿Por qué no había respondido a sus mensajes? Desde un buen número de páginas atrás, ni siquiera había interrumpido el relato de Lars -como hasta entonces había hecho puntualmente- para narrar sus propios pasos en Leonito. Esa circunstancia propició que Ferrer se sintiese víctima de un presagio que lo dejaba aún más desamparado en el ataúd rodante clavado en el centro del Desfiladero del Café. La última vez que vio a Laventier, éste se dirigía a ver a Víctor Lars, y él mismo expresó su inquietud por la cita. ¿Y si había acudido al encuentro de su enemigo y ahora estaba…? Ferrer prefirió combatir la intuición buscando en el manuscrito cualquier pista que, a través del relato de la ascensión de Lars tras la abortada revolución de Leonito, desbaratase su verosímil presentimiento: el de que Laventier era ya cadáver. Asesinado, como tantos otros, por Víctor Lars.
Читать дальше