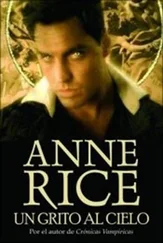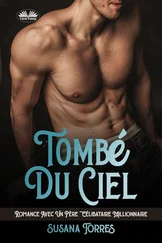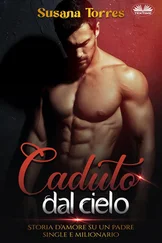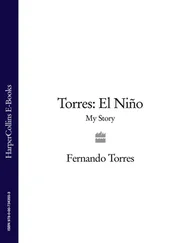Cuando llegamos a lo alto del monte Musa había amanecido y el sol se aprestaba a rajar los últimos bancos de niebla que medio cubrían el valle del río Ibrahim, antes llamado Adonis. La cascada de la cueva brotaba nítida, azulada, con crestas blancas que salpicaban las llescas de piedra y se fragmentaban para caer como lluvia.
– ¿Y la sangre? -preguntó Manolo.
– Es una leyenda. En realidad, son los deslaves de los montes cercanos, la tierra arcillosa que, en primavera, tinta el agua con su tono rojizo. Lo cuenta cualquier guía turística, tenéis que saberlo.
Docta parrafadita que apenas sofocó mi emoción por la proximidad de mis amigos en circunstancia tan especial. ¿Podría llamarla un pacto? Si no con el Diablo, sí con mi futuro. Con mi rumbo futuro.
– De buena gana me metería bajo la cascada -añadí.
– ¿Y por qué no? -propusieron, a dúo.
Volvimos a ser niños, chapoteando y gritando en el interior del manantial. El agua surgía de la
tierra y manaba hacia el futuro. O hacia la Eternidad, que es igualmente ignota.
Mojados y contentos, nos sentamos en el merendero cercano, cuya terraza se abría a los infinitos montes, al renacido valle. Ajenas a nuestra presencia, un par de mujeres madrugadoras extendían sobre las mesas granos de maíz y de especias para que el sol hiciera su trabajo de sequía. La mañana se tupía con efluvios de comino y de sésamo.
– Reina -habló Terenci, señalando el horizonte con los brazos abiertos-. Todo esto, algún día, será tuyo.
Me eché a reír, ya que su intervención me recordó a mi amigo Lucy.
– Como tentación, no está mal -concedí-. Pero bien sabéis que lo mío es la ciudad. Beirut, esa mala pécora.
Nos quedamos en un silencio que rompí poco después, a mi pesar.
– Marchémonos de aquí. Adonis no tiene la menor intención de ayudarme a volver. Este viaje ha sido muy instructivo, pero sigo en coma.
Mis amigos asintieron, con la contrariedad pintada en sus semblantes.
– No te falta razón -dijo Manolo-. No nos ha enviado ni una maldita señal.
Me picaba la oreja izquierda. Sacudí la cabeza, tratando de alejar lo que me pareció un pertinaz insecto empeñado en asentarse en mi lóbulo como un pendiente. El insecto no cejó en su empeño, más
bien cambió de emplazamiento y se montó en mi nariz.
Le di un manotazo, y se alejó, pero no por el susto sino para que lo visualizara mejor.
Era la pluma. La pluma del Ángel Caído, que se agitaba delante de nosotros, desprendiendo su aroma a algodón de azúcar, que se impuso al de las especias y al de la hierba fresca.
La pluma daba vueltas, subía y bajaba, soltaba un polvillo plateado. Reclamaba nuestra atención.
– ¡Hostias! -exclamó Terenci-. ¡Es como Campanilla!
Derramó la pluma polvo de ángel sobre nosotros y nos obligó a seguirla.
¿Lucifer, en apuros? ¿Me necesitaba?, fantaseé. Y volé, rauda, detrás del airoso heraldo, encabezando la comitiva.
La pluma, por delante
Penetramos en el Retiro por Alfonso XII y enfilamos hacia la rotonda del Ángel Caído, quien no nos prestó la más mínima atención, y eso que como comisión de festejos ofrecíamos un aspecto asaz llamativo para las infernales pupilas. Nuestros canes, que también se habían duchado en las fuentes del Adonis y que, casi de inmediato, habíanse visto forzados a afrontar los ponientes a contrapelo, ofrecían siluetas a cuál más punkie . Los hombres, perdido el empaque de sus trajes de alpaca a lo mañoso, parecían un par de beodos mañaneros sin afeitar. En cuanto a mí, no quiero ni pensar cómo me veía en aquellos momentos mi Malvado preferido: olvidé reseñar hace un par de capítulos que mi atuendo para emborracharme en Beirut había consistido en un barbour para la lluvia y el viento y unos viejos pantalones que solía usar para ir de reportera audaz, y que permanecían arrumbados en mi armario de Barcelona.
Ningún interés en que Lucy me contemplara en tal tesitura, así que me cambié sobre la marcha, poniéndome el vestido estampado en uno de cuyos
bolsillos creía haber guardado para siempre mi diabólica pluma. La susodicha giró la cabeza para asistir a mi cambio de traje, y sonrió con aprobación, guiñándome un ojo. Yo esbocé un gesto de «Qué le vamos a hacer», y un mundo de complicidades femeninas se estableció entre la pluma y yo.
¿Desde cuándo no hablaba con una mujer? El simple pensamiento me llenó de terrenal nostalgia, que reprimí para no ofender a mis amigos muertos. No era hablar por hablar, lo que echaba en falta, sino precisamente ese pasado común, esas vivencias que -imagino que a los hombres les ocurre lo mismo con sus asuntos-, entre mujeres, nos evita iniciar con preámbulos nuestras conversaciones.
Tampoco añoraba las intrascendentes salidas de compras, pues en materia de trapos, con Manolo y, muy especialmente, con Terenci, había obtenido muchas compensaciones tipo pasarela mientras duró nuestro ensueño. Pero sentía un vacío -encontraba a faltar, por usar una catalanada sublime y contradictoria- una de esas conversaciones de mujer-mujer-mujer, y esto no significa supermu-jer, sino bien al contrario. Una de esas charlas, copa de por medio, que a menudo sostengo, por ejemplo, con Cristina Fernández-Cubas, en las que afloran nuestros presentimientos, nuestras percepciones. Las mujeres somos raras. Y cuando nos comunicamos emerge algo más profundo que lo que suponen quienes nos observan. Asoman las brujas que fuimos, asadas al fuego de leña siglos atrás por poseer conocimientos vedados, se remueven en no-
sotras rescoldos de aquellas sabias mujeres, consumidas por la hoguera pero no vencidas, pues viven en nosotras.
– Eh, Terenci -golpeé amistosamente su hombro-. ¿Te he dicho que, al poco de morirte, Cristina te vio en sueños, en tu propio funeral, haciendo cola delante de ella para despedirte del féretro? Me lo comunicó en seguida: «No te preocupes. Sonreía, se le veía feliz». Fue un consuelo.
– No me lo habías contado pero te lo leí en las meninges. Es un pensamiento que tienes alojado en la cavidad simpática del cerebro.
– ¿Existe?
– Si no, debería. La cavidad simpática nos hace mucha falta.
– Más bien la empática -intervino Manolo, que planeaba a mi otro lado-. No basta con ponerse metafóricamente en el lugar del otro. Existe un reto muy superior: ser el otro, con todas las consecuencias. Para no deshumanizarle ni perseguirle.
– Bueno -opiné-, hay otros y otros.
– Si el don de empatizar estuviera repartido equitativamente, el otro también sería nosotros, y ello nos facilitaría la convivencia.
Ay, Dios. Cuando regresara a mi ser, Allá Abajo, ¿recordaría tan necesarias reflexiones? ¿Pondría en práctica las lecciones aprendidas?
Antes de que pudiera responderme, irrumpimos en el guirigay del paseo de Coches, a lo largo del cual, como una cuerda interminable de lectores y lecturas, de escritores y escrituras, de libros y ca-
setas, de hojas de libros y hojas de hierba, se desenrollaba la Feria del Libro de Madrid.
Nos detuvimos en seco, suspendidos en el aire de la mañana de sábado madrileña, como si la emoción formara un muro que no nos atrevíamos a franquear, temiendo ser engullidos por tantas historias como tenían lugar al otro lado. ¿No es sino ése el miedo del escritor? ¿Que su criatura desaparezca, víctima de la fugacidad, de la desidia o de la mala suerte? ¿No es la parte del látigo que peor llevamos? La vanidad tiene su peso, pero ahora no hablo del autor, de mí. Me refiero a los personajes a quienes alentamos y que, en un lugar tan hermoso, en una feria libresca al aire libre, quizá se sientan desamparados, rostros entre la multitud de rostros, ficciones desconcertadas entre el mar de invenciones. «Oh, dioses», declamé ante el umbral de la Exposición Más Intima -que eso es la venta de un libro fermentado en las entrañas-, «lo hice lo mejor que pude, no castiguéis a mis hijos por mis mediocridades, mis carencias, mis limitaciones.»
Читать дальше