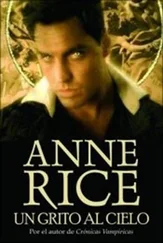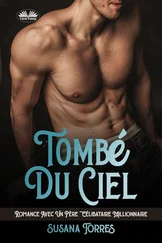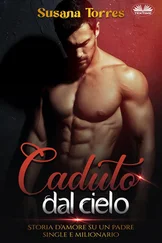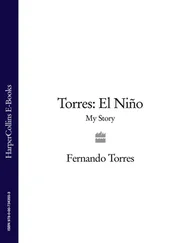El cónsul, anclado en esta orilla por vocación personal, sonrió con tolerancia. Juguetona, desde mi otra condición, la de gato, le di un cariñoso lametón en la mano. Distraídamente, se la secó con una servilleta.
– ¿Qué me impide recobrar el lugar y el instante, ya que no el propósito? ¿Por qué no elijo…?
No escuché el final de la frase. Recuperado su
humano aspecto, Manolo y Terenci hablaron a dúo:
– Ya vale. El resto es repetitivo. Has escuchado lo suficiente. Pero que sepas que fue aquí, en Alejandría, en donde empezaste a darle vueltas a algo que consumarás cuando regreses.
La pareja que fumaba narguile se desvaneció -¿qué habrá sido del elegante cónsul?- y reaparecimos en la terraza del Pastroudis, en el mediodía alejandrino. A nuestro alrededor la ciudad estaba desierta, como si una alarma aérea hubiera empujado a sus heterogéneos habitantes a esconderse en un refugio subterráneo. Metí las manos en los bolsillos. Vacíos.
– Lucy me advirtió que no me defendiera de las expectativas.
– Eso te lo venimos diciendo nosotros, con palabras y con nuestra actuación, desde el inicio de estos compartidos eventos -señaló Manolo.
– Me intranquiliza esta ciudad. Tengo la sensación de correr por un andén, a punto de saltar a un tren que no ha llegado ni ha sido anunciado, y que se detendrá sólo por unos segundos. Ignoro si me dará tiempo a alcanzar la plataforma, he olvidado el equipaje… He olvidado las maletas.
– Si a estas altura de tu vida todavía desconoces cuál es tu bagaje, cuca -comentó Terenci, con inusitada seriedad-, conviertes en inútiles nuestros esfuerzos. Déjame que hable por ti. San Tru-man Capote lo explicó muy bien: el don, junto con el látigo. Él se refería a los grandes escritores, es de-
cir, hablaba de él, pero, en mi opinión, la sabiduría que vertió en su prefacio a Plegarias atendidas sirve para cualquier ser humano con dos dedos de frente, para cualquiera que conozca el valor del tiempo que transcurre, el valor del conocimiento y de la experiencia, y que intente redondear esa obra siempre a medio escribir que es nuestra existencia.
– Doris Lessing dijo -susurré- que aquellos que estamos dotados para lo imposible tenemos la obligación de, como mínimo, reconocerlo.
– ¿Lo ves? Au, reina, que se te hace tarde. -Terenci se puso en pie-. Vamos ahora a esa ciudad cuyo simple nombre hace que tu expresión se petrifique, empeñada en no admitir que, por difícil que te resulte retomarla, sólo allí recobrarás tu gratitud por lo generosamente provista que fuiste para lograr lo imposible.
Me levanté también, intentando aparentar desgana. Qué tontería, concluí: mis amigos me conocían mejor que yo. Tuve un arrebato:
– ¡Sea, pues! Dirijo yo. Elijo vestuario, medio de transporte, época, etcétera, etcétera. No sé vosotros, pero esta prenda va a agarrarse una cogorza como no se ha visto en el Otro Mundo. Y que le den por culo a Adonis.
– ¡Ay, reina! Intuyo que por ahí también iba bien servido, el mancebo. Pues los dioses o semi-tales que le despedazaron lo hicieron por un ataque de cuernos, puedes estar segura.
De puerto a puerto, decidí. Siempre he sentido una paralizante nostalgia por la imposible Beirut
anterior a sus sueños de grandeza. Hay pueblos predestinados a repetirse desde su nacimiento, pueblos que nacen y mueren, mueren y nacen, que son su abortador y su partera, víctimas y verdugos que se alimentan y eliminan, en perpetua melopea. Cualquier momento de su historia engendra el que vendrá y es fruto del anterior.
Mi idea para el viaje alcanzó a mis amigos antes de que acabara de formularla. Se les iluminó el semblante y, a dúo, se alborozaron:
– ¡En golondrina! ¡Eres única! ¡Cómo nos va a faltar tu jubilosa inventiva, amiga nuestra!
– Cuando me pongo, me pongo -les atajé-. Examiné unas cuantas en el puerto de Barcelona, pero, a vista de pájaro y mientras hacía el muerto aéreo, ninguna se me antojó adecuada para conducirnos a Beirut. Ésta que se dispone a cobijarnos es de nuestros tiempos, digna de nosotros y de la excursión que emprendemos.
La María Dolores ondulaba ante la mirada de nuestra niñez. Era elegante y sencilla, graciosa, el casco estaba pintado de añil y rojo, y los toldillos que medio cubrían el segundo piso, de loneta amarilla, bailoteaban en el perpetuo mediodía con que el sol obsequiaba -gracias a mí- nuestro trayecto.
– No me extraña que los egipcios lo adoraran -murmuré, retando al Supremo con admiración-. De los dioses inventados por el hombre, es el único que permanece y nos acompaña, el único que hace méritos a diario para acreditar su divinidad.
Nos instalamos arriba, como siempre habíamos hecho de niños, en esa versión marinera de los autobuses de dos pisos, típica de nuestra ciudad de origen. Terenci y Manolo se frotaron las manos y produjeron almendras garrapiñadas y botellas de zarzaparrilla.
– ¡Quiero regaliz! -exigí, y de inmediato sentí en la boca el volumen y la textura de una barrita churretosa que me supo a gloria y me manchó las manos con su resina negruzca.
Soltamos amarras y navegamos con prudencia, para no darle a ningún imbécil de los que se cruzaban con nosotros en moto acuática, peligroso anacronismo que acecha a quien se atreve a surcar el Mediterráneo sin prestar atención a los detalles de mal gusto.
Y así fue cómo, cantando habaneras -la sensual voz de Manolo nos embobó con un solo de El meu avi -, avistamos en la lejanía el puerto y la pequeña ciudad de Beirut, sus casas que centelleaban al sol -albero en las fachadas y tejas de fango color naranja-, como una plácida villa provenzal desprovista de malas intenciones. Aquel puerto, aunque importante, tenía proporciones razonables, y el paseo de los Franceses, destinado a desaparecer bajo una violencia u otra -la guerrera o la especulativa-, se desplegaba como un cinturón desabrochado, colgando del talle de Beirut. Las palmeras que lo ornaban, parejas de esfinges jira-foides en la inmovilidad del aire, se perdían hacia el ()este.
– Me devora la impaciencia -recité un verso de una canción de Miguel Ríos, pues siempre he sido dada a reconocer la valía del acervo rocke-ro-. ¡Vayamos, corramos, antes de que desaparezca!
Simultáneamente cambié nuestros atuendos. Nos convertimos en jóvenes pero no demasiado, iniciando la treintena, a esa edad en que empezamos a apreciar los descubrimientos y presentirnos la nostalgia que su pérdida nos deparará.
– Aquí la gente se arregla mucho -les ilustré-, de modo que estos trajes completos que os he otorgado, de alpaca, quedarán ideales con una corbata y un pañuelo de bolsillo a juego. Así. La camisa también es importante. Ah… ¡y unos gemelos! De oro, venga, que no nos falte de nada.
No saltamos a tierra. Allí, en el segundo piso de la María Dolores, cuajé para la historia de lo improbable las imágenes de la ciudad de antaño que adornan mi estudio en Barcelona. Las había adquirido una a una, a lo largo de mis muchos viajes profesionales a Beirut y después, en mis escapadas de vacaciones, la última de las cuales me deparó la decepción de vislumbrar en sus habitantes un esnobismo más exacerbado que de costumbre y una ráfaga de crueldad cotidiana que, por desgracia, me recordó tiempos peores. Fue entonces cuando rechacé la ciudad, creí que para siempre. Mi Beirut era otra, pensaba, la de antes de Caín -si existió-, la de la foto de la plaza de los Mártires, con su gran rectángulo cosmopolita intacto, sus cafés, sus tran-
vías, sus coches de último modelo. El soñado bullicio de los zocos cercanos.
– Amigos míos, sabed que esta entrada es muy importante para mí. Agarrémonos, saltemos por encima del tiempo, con la fuerza del amor y la amistad.
Читать дальше