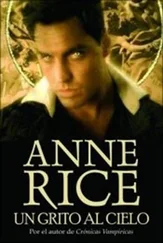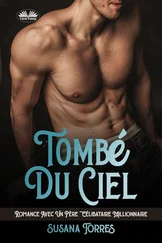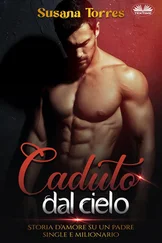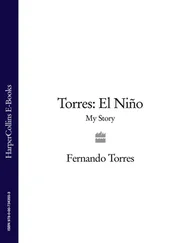Nos metimos en la foto. Al principio resultó un poco extraño, pero pronto nos acostumbramos al blanco y negro, y no nos habría importado continuar así, encerrados en una imagen enmarcada en madera de pino, pero rápidamente la ciudad parpadeó y se devolvió a sí misma a la agitación de un día cualquiera de principios de los sesenta.
Un limpiabotas zarrapastroso y sonriente se apresuró a hincarse de rodillas para lustrar por turnos nuestros elegantes zapatos.
– Reclamo derechos de autor -dijo Teren-ci-. La pequeña Beirut que hemos divisado desde la golondrina es la de otra fotografía, una de principios del siglo veinte, que coloreé para ti durante nuestro último encuentro en mi piso de la calle Muntaner. ¿Lo recuerdas? Había regresado a las artes gráficas en que comencé mi trayecto profesional, y debo decir que lo hice con notable talento, aprovechando todas las bazas que Internet puso a mi alcance, lo mismo para estimular mis fantasías que para crear las portadas de mis libros. Y aquella madrugada hablamos de Beirut, de mi visita en el 67, de lo que la ciudad había sido durante el mandato francés, y de la villa de principios de siglo. Busqué para ti la postal más preciosa, y mejoré el
paisaje para ofrecerte la más perfecta visión de la ciudad intacta. Me has hecho un homenaje.
– Cierto -asentí-. Lo de ahora es ya más moderno, la ciudad refleja su desarrollo capitalista, el puerto que divisamos desde esta plaza no es aquel al que arribamos hace unos instantes, ha sido ampliado. El empuje turístico levanta hoteles de lujo extremo, barrios enteros se convierten en escenario de saraos permanentes, entrecruzadas sus calles por el cañamazo de lugares de nocturno esparcimiento cuya clientela se intercambia. La ciudad se libra alegremente a los magnates de la época. Resulta muy virgen todavía, muy ingenua… Se apresta a convivir, esta capital de la frivolidad, con lo más politizado y revolucionario del mundo árabe, semilla de inteligencia que germinó aquí gracias a la apertura con que la prensa reflejaba las opiniones más radicales y contrapuestas, y al extraordinario empuje de las editoriales libreras, las más avanzadas de Oriente Próximo. Si hubo un 68 verdaderamente subversivo fue aquí, en Beirut, al menos en fase de proyecto… y quien acabó con él no fue De Gaulle. Su aniquilación se produjo como un resultado natural de la enajenación que años más tarde acabaría con el Líbano. Imposible que Beirut sea una, su ser se multiplica y superpone, mi visión se hace poliédrica, mis sentimientos hacia ella son extremos, infinitos, confusos… Si me dejáis recorrerla a mi albedrío vamos a formarnos un lío histórico.
– Bien -propuso Manolo-. Centrémonos en
la cogorza. Una borrachera como la que has previsto no requiere de tiquismiquis cronológicos. ¡Mezclemos licores y recuerdos! Conocí Beirut brevemente, el año antes de mi muerte. Esa visita también nos atrapará esta noche. Porque las trompas han de agarrarse de noche.
– Vale, pero dejadme saborear esta hora en la plaza, el ajetreo de paseantes, los reclamos de vendedores de lotería, la agitación del Burj.
Alcé mi mano para saludar a un atildado joven que circulaba entre las mesas, pero pronto comprendí lo inútil de mi esfuerzo, porque era un retoño de mi fantasía al que inventé en un futuro que todavía no existía en aquella etapa de nuestro viaje.
– ¿Quién es? -preguntó Terenci.
– Gastón -musité-. Será Gastón, el viejo erudito, personaje de una de mis novelas, que escribí porque me urgía crear vidas beirutíes que aliviaran mi ausencia de esta ciudad.
– Los cuentos que nos contamos -replicó mi amigo, repitiendo la frase que me había lanzado esa misma jornada- no siempre son los mejores, pero son los más necesarios.
– ¡Qué tablón voy a agarrar! ¡Qué tablonazo! -me extasié.
En curda
– ¡Tú tira de su pie derecho que yo tiraré del izquierdo! -ordenó Manolo-. ¡Por los tobillos!
– Reina, ¿es que no sabes beber? ¡Te tomé por curtida reportera! -se asombró Terenci.
– Lo fui -casi hipé-. Mas, como no desconocéis, en la sesentena las mujeres resistimos menos que vosotros. Por eso rae he dejado caer, para descansar un rato. ¡Esta desigualdad sí que me zurce!
Pensando en ello, una oleada de rencor ancestral me sublevó, alentado por la humillación que sentía al saberme vestida de novia, y por los suelos.
– ¡Uno! ¡Dos…! ¡Y tres!-porfiaron.
Los zapatos se soltaron pero mi cuerpo no les siguió.
– Uf -resoplaron, caídos de culo ellos también, en su caso de espaldas a la cristalera.
Desde mi cómoda postura, les provoqué:
– Ni que estuvierais faenando en un ballenero. Ya sé. ¡Os llamaré Ismaeles!
– Como una cuba -sentenció Manolo, poniéndose de pie.
– ¡Piensa en Adonis, reina! ¡En tu secreto! Y
en el tiempo, que se nos acorta -me advirtió el otro.
Me ayudaron a incorporarme. A través del cristal, plantada como una muñeca entre los maniquíes entumecidos, envueltos en tules y rasos dañados para siempre por la guerra, contemplé nuestro reflejo en el cristal y fuera, muy lejana, la noche de la ciudad, su interminable noche. Extrañada de mis compañeros por mis recuerdos y temores, viajé con la mirada hasta la última piedra herida de Beirut. Atravesé ruinas y banderas, retratos de asesinos convertidos en mártires y de mártires tenidos justamente por asesinos, fotografías de responsables y de culpables, cruces y mezquitas, emblemas y patrullas y armas, armas y más armas. Quise obviar la cruel estupidez del decorado guerrero, pero cada representación era sustituida por otra, que desaparecía para dar paso a una suplantación más. Sólo en los agujeros habitaba la memoria, en los túneles del ayer, malamente taponados por fallidas reconstrucciones. Lo que no podía ver: lo único verdadero.
– Me sentía de aquí, yo -les expliqué-. Era de aquí y he negado esta ciudad tanto como la he querido.
– Tomemos un poco de aire -apuntó Teren-ci-. Demasiadas emociones, incluso para unos muertecitos.
El oleaje que rompía contra las rocas de Manara nos salpicó, despejándonos. Los perros, erguidos en la punta de un espigón natural, recibían el
vacilante embate de las aguas con impavidez digna del Otro Mundo. En lo más hondo yacía la pequeña Beyrutis fenicia, que no fue tan importante como Sidón o Tiro. Entre ambas versiones, el puerto comercial del que partían toneles de especias y de púrpura, y la Beirut de hoy, encanallada por su pasado y enfebrecida por el presente, se apretaba una trama de láminas sobrepuestas que supuraban idénticos humores, reflotando experiencias repetidas y lecciones olvidadas: el transversal malestar de una historia sin solventar. Como la mía.
– Va a amanecer -dijo Manolo-. Eso que canta es la alondra.
– Oh, no -rebatí-. Es el ruiseñor. Quedémonos un poquito más en este rompeolas de la indecisión, en esta marejada resacosa que invita al cuerpo a flojear para impedir que la mente se dispare hacia su objetivo último.
– Es la alondra, hostias -intervino Terenci-. Como sigáis citando a Shakespeare a lo tonto va a comparecer el mismísimo Otelo, que murió aquí cerca, en su reino de Chipre.
– Eso sí que no -me incorporé-. Que en este país ya andan bien provistos de Yagos. Larguémonos, pues, si lo deseáis. Ascendamos a la cueva de la que mana la sangre de Adonis, según ancestrales chismes. Suerte que volamos, la carretera es de-mencial y las barrancas, insondables.
Emprendimos el vuelo, no sin cansancio. No era fatiga física, sino esa melancolía del esfuerzo cuando sabe que se aplica para construir lo más
desgarrador que puede ocurrirnos: la despedida. Los tres queríamos -tal vez, no me atrevo a hablar por ellos- dormir. Dormir para olvidar el paso siguiente de nuestro compromiso. Pues me habían conducido hasta el lugar del que partía la única ruta a seguir, la que me separaría de ellos. Y a menudo la conciencia más empecinada pide una tregua para olvidar el éxito que coronará sus designios.
Читать дальше