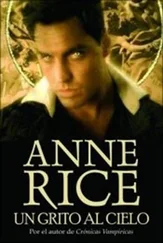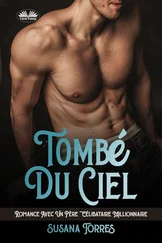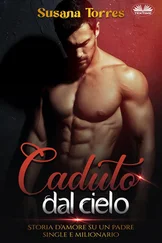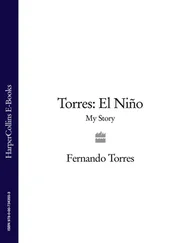Maruja Torres - Esperadme en el cielo
Здесь есть возможность читать онлайн «Maruja Torres - Esperadme en el cielo» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Esperadme en el cielo
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Esperadme en el cielo: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Esperadme en el cielo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Un cuento para adultos sobre la felicidad de no rendirse jamás.
La narradora y protagonista se reúne en el Más Allá con sus amigos Terenci Moix y Manolo Vázquez Montalbán. Juntos pueden volver al pasado y revisitar los escenarios de su educación sentimental, así como desplazarse instantáneamente a cualquier punto que deseen.
Esperadme en el cielo es un libro gozoso con el que Maruja Torres consagra su talento de narradora haciendo un uso fascinante de la libertad de géneros.
Esperadme en el cielo — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Esperadme en el cielo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Pisoteamos las avenidas nevadas del 62 y volvimos a llorar con el final de Esplendor en la hierba. Nos sentamos en la escalinata de la Plaça del Rei y charlamos durante horas, como si las decepciones y los fracasos y el dolor y las pérdidas no hubieran hecho mella en nosotros. Eramos los de antes, en su versión mejor. Porque habíamos aprendido a recargar los ayeres con lo que entonces parecían no poseer: sentido.
Los días que habíamos pasado por alto, los placeres que aceptamos con la ingrata inconstancia de la juventud, la dicha compartida y luego troceada a lo largo del camino -como los restos de Adonis, de Osiris- se agrupaban para recuperar su envergadura de antaño. Por el milagro del amor, ni más ni menos.
Bailamos y cantamos, Rambla arriba, Rambla abajo, haciendo sonar timbales y panderetas
Entonces le llegó el turno a Manolo, que nos arrastró a la Boquería, y allí, entre el vivaz sonido de voces y reclamos, fragor de carretillas y estruendo de mercancías amontonadas, nos convertimos en chiquillos y nos revolcamos entre los productos de la tierra y del mar. Coronas de salmonetes ciñeron nuestras sienes, revoloteamos bajo el cielo de hierro, montados en auténticos jamones de pata negra, y jugamos a las espadas blandiendo pencas de bacalao. Nos arrojamos puñados de oloroso azafrán, de irritante pimienta, tomamos las ruedas de arenques y las empujamos hacia el puerto. Los trabajadores, que no podían vernos, seguían entregados a sus tareas, colocándose de vez en cuando un lápiz en la oreja, guardando un cuadernillo pringado de aceite en el bolsillo de la bata, y deteniéndose a fumar un cigarrillo. Las pescaderas pregonaban: «Mira com tinc avui el lluç!» ,yda palabra merluza adquiría en sus labios concomitancias sexuales que parecían recién escapadas de un frasco procedente de la Roma pagana.
Nos rebozamos en canela, hicimos malabaris-mos con los melocotones de viña, y su carne prieta y olorosa dibujó en el aire círculos de victoria.
Fuimos felices.
Los perros nos imitaron. ¿O éramos nosotros quienes copiábamos su desinhibido comportamiento? Sucios niños libres fuimos, por una eternidad.
15
– Ni se te ocurra -advertí.
Terenci insistió:
– Me hace ilusión.
– ¿Qué pasa? -inquirió Manolo.
Se había rezagado saludando a una conocida que acostumbraba a venderle trufas blancas en el mercado, y que había cruzado el Umbral recientemente. Nos sentamos en los peldaños del puerto y materializamos unas almendras saladas en cucuruchos de papel de periódico: Diario de Barcelona, sección cartelera cinematográfica. En el Kursaal iban a estrenar El Cid.
– Éste -dije-. Quiere entrar en Alejandría por mar.
– Un plan excelente. Grandioso -asintió el otro.
– No te entusiasmes tan pronto. Aquí el autor de No digas que fue un sueño pretende que surquemos el Mediterráneo en la galera de Cleopatra, después de la batalla de Actium. Los tres vestidos de luto por la derrota y la aparente traición de Marco Antonio y, para acabarlo de coronar, velas y
telas negras envolviendo proas, popas, estribores, babores, mástiles, jarcias y aparejos. Un dramón.
– Siniestro -se apresuró a admitir Manolo-. No olvides que este viaje tiene algo de recorrido común final, al margen de que su objetivo principal sea averiguar si Adonis puede ayudar a nuestra amiga a recuperar la consciencia. Y lo de ir de duelo en Alejandría se me antoja tan extemporáneo como asistir al ocaso en Barcelona.
– Muy deprimente -abundé-. ¡Con lo bien que me ha salido este paseo por nuestra ciudad innata! El sol sigue en su esplendor, el pobre no se atreve ni a moverse, después de mi demostración de carácter.
Detrás de nosotros quedaban el monumento con la estatua de Colón y los leones. Recordé la pluma del Ángel Caído -la de sus alas- y me pregunté si la recuperaría cuando aterrizáramos en el Retiro, en un día de mañana que se dibujaba muy lejano. El mar, sucio de petróleo, y precioso de color -hay inmundicias muy resultonas- nos lamía los pies. Yo vestía aún la túnica de diosa o sacerdotisa que me había procurado para conjurar al Astro Rey, pero mis amigos continuaban desnudos. Sacudí las pieles de almendra de mi pechera y me incorporé:
– Procuraos unos atavíos lo bastante egipcios, mientras voy a echar una ojeada por el puerto, en busca de inspiración naviera. No en vano los ascendientes de mi padre poseyeron astilleros en Torrevieja, antes de que la llegada del vapor les
arruinara, condenando a sus vastagos a la inmigración.
– Esos orígenes tuyos no los conocíamos -se interesaron, a dúo.
– Una vieja historia. En la primera mitad del siglo diecinueve, mi abuela paterna fue una mujer de armas tomar, que heredó el negocio de la familia, consistente en promover en ultramar la esclavitud y el comercio. Si me queda tiempo, me gustaría escribir su historia. Mas ahora no podemos entregarnos a divagaciones autobiográficas. ¡Hemos de cuidar de que mi propia biografía termine bien!
Les dejé discutiendo sus preferencias para sus inminentes atuendos, e inicié un garbeo aéreo solitario por encima de los tinglados del puerto. Olía a salmuera y a meadas de gatos y, desde mi atalaya intangible, contemplaba la sólida a la par que airosa imagen de la virgen de la Merced, elevándose sobre la cúpula de su iglesia. La Merced, patrona de la ciudad y refugio de los pecadores y miserables de este mundo. Añoré los tiempos en que mi madre me contaba que la dama acogía bajo su manto a los menesterosos y a los perseguidos; añoré la época en que lo creía, la inocencia con que me echaba a llorar cuando mamá explicaba que cada año, durante las fiestas de la Merced, la pobre santa Eulalia, que sufrió indecibles tormentos por negarse a entregar su honra a los soldados romanos, vertía toneles de lágrimas debido a que había sido desposeída de su condición de patrona, en benefi-
cio de la otra, supongo que por el más alto rango celestial de ésta. «Por eso diluvia cada año», concluía mi progenitora, contra toda evidencia, ya que no siempre llueve en mi ciudad a finales de septiembre. Aunque quizá sí.
Los aromas portuarios me tranquilizan, son los de mi niñez, los llevo en la sangre, pensé. Ocurra lo que ocurra, dadme un buen puerto para envejecer. Dadme un lugar en el que todavía queden oficios del ayer, palabras como cuerdas, manos como herramientas.
Me detuve unos instantes, haciendo el muerto en el aire, mientras fantaseaba sobre los acontece-res previstos para las próximas horas de aquel día prodigioso. ¡Alejandría! ¿Quién me hubiera dicho que regresaría a la ciudad más literaria del Mediterráneo, en compañía de mis dos amigos muertos! Sólo la visité en una ocasión, por un inolvidable motivo, y gracias a Terenci, que iba en una preciosa caja oriental, una esfera roja con adornos de oro que él habría aprobado.
Aquel atardecer arrojamos sus cenizas al mar de Alejandría, para que se reuniera con sus seres queridos de la Historia y de la Literatura, con sus evocaciones más hermosas. Un gato contempló parsimoniosamente al grupo que, entre lágrimas y versos de Cavafis, y las palabras del propio Terenci, escritas para la ciudad -«Brindo por Alejandría, la del gran sueño literario»-, despedía a nuestro príncipe de Egipto y de la calle Ponent. Pensamos que era él, transformado para la ocasión
en uno de aquellos mininos del Delta que tanto amaba.
Suspiré. Cuán frágil es el hilo que separa la vida de la muerte. No sentía el menor deseo de elegir embarcación. Me recogí la túnica y me dispuse a aterrizar majestuosamente en los peldaños del puerto. Para ahorrarme explicaciones: Terenci se había vestido de Ramsés al principio de Los diez mandamientos -la cabeza afeitada y una preciosa trenza azabache, signo de realeza juvenil, colgándole de un lado del cráneo- y Manolo iba de escriba, pero de escriba impertinente; no en vano había escrito en vida contra quienes escriben, redundo, al dictado de los mandamases, reproduciendo sus sinónimos, metáforas y otras argucias textuales con las que tratan de ocultar la verdad. Iba Manolo V el Empecinado más prometeico que jamás. Acorde con sus lealtades, lucía unas sayas rojas: el rojo clamoroso de los claveles revolucionarios portugueses.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Esperadme en el cielo»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Esperadme en el cielo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Esperadme en el cielo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.