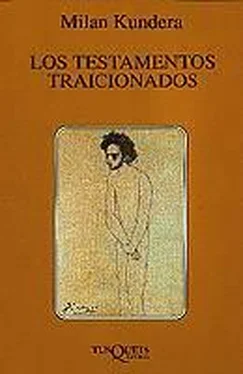Desde mi primera juventud me enamoré del arte moderno, de su pintura, de su música, de su poesía. Pero el arte moderno estaba marcado por su «espíritu lírico», por sus ilusiones de progreso, por su ideología de la doble revolución, estética y política, y poco a poco le fui cogiendo manía a todo esto. Mi escepticismo frente al espíritu de vanguardia, sin embargo, en nada podía cambiar mi amor a las obras del arte moderno. Me gustaban y me gustaban tanto más cuanto que fueron las primeras víctimas de la persecución estaliniana; Cenek, en La broma , fue enviado a un regimiento disciplinario porque le gustaba la pintura cubista; así es, pues: la Revolución había decidido que el arte moderno era su enemigo ideológico número uno, incluso a pesar de que los pobres defensores de lo moderno no deseaban otra cosa que alabarlo y exaltarlo; nunca olvidaré a Konstantin Biebl: un poeta exquisito (¡ah, cuántos versos suyos supe de memoria!) que, como comunista entusiasta, se puso, después de 1948, a escribir poesía propagandística de una mediocridad tan desalentadora como desgarradora; un año después, se tiró de una ventana al empedrado de Praga y se mató; en su persona sutil, vi el arte moderno engañado, encornudado, martirizado, asesinado, suicidado.
Mi fidelidad al arte moderno era pues tan pasional como mi apego al antilirismo de la novela. Los valores poéticos caros a Bretón, caros a todo el arte moderno (intensidad, densidad, imaginación liberada, desprecio por los «momentos nulos de la vida») los busqué exclusivamente en el territorio desencantado de la novela. Pero me han importado cada vez más. Eso explica, tal vez, por qué fui particularmente alérgico a esa especie de aburrimiento que irritaba a Debussy cuanto escuchaba sinfonías de Brahms o de Chaikovski; alérgico al zumbido de las laboriosas arañas. Eso explica por qué durante mucho tiempo permanecí sordo al arte de Balzac y por qué el primer novelista a quien adoré fue Rabelais.
Para Rabelais, la dicotomía de los temas y los puentes, del primer plano y del fondo, es algo desconocido. Ágilmente, pasa de un asunto grave a la enumeración de los métodos que el pequeño Gargantúa inventó para limpiarse el culo, y sin embargo, estéticamente, todos los pasajes, fútiles o graves, tienen en la obra la misma importancia, me producen el mismo placer. Es lo que me encantó de su obra y de la de los novelistas antiguos: hablan de lo que les fascina y se detienen cuando se detiene la fascinación. Su libertad de composición me hizo soñar: escribir sin fabricar un suspense, sin construir una historia y simular su verosimilitud, escribir sin describir una época, un entorno, una ciudad; abandonar todo esto y no permanecer en contacto sino con lo esencial; lo cual quiere decir: crear una composición en la que puentes y rellenos no tengan razón de ser y en la que el novelista no esté obligado, para satisfacer la forma y sus imposiciones, a alejarse, aunque sea una única línea, de lo que realmente le importa, de lo que le fascina.
El arte moderno: una rebelión contra la imitación de la realidad en nombre de las leyes autónomas del arte. Una de las primeras exigencias prácticas de esta autonomía: que todos los momentos, todas las parcelas de una obra tengan igual importancia estética.
El impresionismo: el paisaje concebido como simple fenómeno óptico, de manera que el hombre que se encuentre en él no tenga más valor que un matorral. Los pintores cubistas y abstractos fueron todavía más lejos al suprimir la tercera dimensión, que, inevitablemente, escindía el cuadro en planos de distinta importancia.
En música, la misma tendencia hacia la igualdad estética de todos los momentos de una composición: Satie, cuya simplicidad no es sino un rechazo provocador de la retórica musical heredada. Debussy, el encantador, el perseguidor de las arañas eruditas. Janácek suprimiendo cualquier nota que no sea indispensable. Stravinski, que se desvía de la herencia del romanticismo y del clasicismo y busca sus precursores entre los maestros del primer tiempo de la historia de la música. Webern, que vuelve a un monotematismo sui generis (es decir dodecafónico) y logra un despojamiento que antes que él nadie jamás podía imaginar.
Y la novela: el poner en tela de juicio el célebre lema de Balzac, «la novela debe hacerle la competencia al registro civil»; el ponerlo en tela de juicio no tiene nada de bravata de vanguardista que se complace en exhibir su modernidad para que los tontos la perciban; no hace sino convertir (discretamente) en inútil (o casi inútil, potestativo, no importante) el aparato para fabricar la ilusión de lo real. A este respecto, aquí va una pequeña observación:
Si un personaje debe hacerle la competencia al registro civil, debe ante todo tener un nombre verdadero. De Balzac a Proust, un personaje sin nombre es impensable. Pero el Jacques de Diderot no tiene patronímico alguno, y su amo, ni nombre ni apellido. ¿Es Panurgo un nombre o un apellido? Los nombres sin patronímicos, los patronímicos sin nombres ya no son nombres sino signos. El protagonista de El proceso no es Joseph Kaufmann o Krammer o Kohl, sino Joseph K. El de El castillo perderá hasta su nombre y se contentará con una única letra. En Los inocentes de Broch: se designa a uno de los protagonistas con la letra A. En Los sonámbulos , Esch y Huguenau no tienen nombre. El protagonista de El hombre sin atributos , Ulrich, no tiene patronímico. Desde mis primeras novelas, instintivamente, evité dar nombres a los personajes. En La vida está en otra parte , el protagonista sólo tiene un nombre, se designa a su madre únicamente con la palabra «mamá», a su amiguita como «la pelirroja» y al amante de ésta como «el cuarentón». ¿Es esto manierismo? Actuaba entonces con una total espontaneidad cuyo sentido sólo comprendí más tarde: obedecía a la estética del tercer tiempo: no pretendía que se creyera que mis personajes eran reales y poseían un libro de familia.
Thomas Mann: La montaña mágica . Los larguísimos pasajes informativos acerca de los personajes, de su pasado, de su manera de vestirse, su manera de hablar (con todos los tics de lenguaje), etc.; descripción muy detallada de la vida en el sanatorio; descripción del momento histórico (los años que preceden a la guerra de 1914): por ejemplo, de las costumbres colectivas de entonces: pasión por la fotografía recientemente descubierta, entusiasmo por el chocolate, dibujos hechos con los ojos cerrados, esperanto, juego de cartas para solitarios, escuchar el fonógrafo, sesiones de espiritismo (como verdadero novelista que es, Mann caracteriza una época mediante costumbres condenadas al olvido y que escapan a la historiografía trivial). El diálogo, prolijo, revela su función informadora en cuanto abandona los pocos temas principales, e incluso los sueños son descripciones en el libro de Mann: después del primer día en el sanatorio, Hans Castorp, el joven protagonista, se duerme; nada más trivial que su sueño, en el que, en una tímida deformación, se repiten todos los hechos del día anterior. Estamos muy lejos de Bretón, para quien el sueño es la fuente de una imaginación liberada. Aquí el sueño no tiene sino una función: familiarizar al lector con el entorno, confirmar su ilusión de lo real.
Así se esboza minuciosamente un amplio fondo , ante el cual se ventila el destino de Hans Castorp y la justa ideológica de dos tísicos: Settembrini y Naphta; el primero masón, demócrata, el otro jesuita, autócrata, los dos enfermos incurables. La tranquila ironía de Mann relativiza la verdad de estos dos eruditos; su debate no tiene un vencedor. Pero la ironía de la novela va más allá y culmina en la escena en la que uno y otro, rodeados de su pequeño auditorio y embriagados por su lógica implacable, llevan sus argumentos al extremo de tal manera que nadie sabe ya quién defiende el progreso, quién la tradición, quién la razón, quién lo irracional, quién el espíritu, quién el cuerpo. A lo largo de varias páginas asistimos a una soberbia confusión en la que las palabras pierden su sentido, y el debate es tanto más violento cuanto que las actitudes son intercambiables. Unas doscientas páginas más adelante, al final de la novela (la guerra está a punto de estallar), todos los habitantes del sanatorio sucumben a una psicosis de crispaciones irracionales, de odios inexplicables; entonces es cuando Settembrini ofende a Naphta y ambos se disponen a batirse en un duelo que terminará con el suicidio de uno de ellos; y se comprende de golpe que no es el irreconciliable antagonismo ideológico, sino una agresividad extrarracional, una fuerza oscura e inexplicable la que impulsa a los hombres a enfrentarse unos a otros, y para la cual las ideas no son sino una tapadera, una máscara, un pretexto. Así esta magnífica «novela de ideas» pone en tela de juicio de un modo terrible (sobre todo para el lector de este fin de siglo) las ideas como tales y a la vez es un gran adiós a la época que creyó en las ideas y en su facultad para dirigir el mundo.
Читать дальше