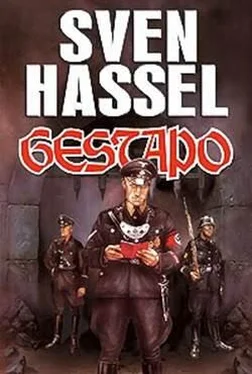– Dose, tú eres oficial de permanencia.
El capitán Dose quedó tan sorprendido que se olvidó de protestar.
– Por lo tanto -prosiguió el otro-, a ti te corresponde en caso de alarma, reunir a todo el Regimiento.
Y alargó los telegramas al capitán, incapaz de hablar.
– Envía un telegrama a todos los que se han marchado con permiso. Como oficial de permanencia, debes de tener todas las direcciones.
El capitán Dose salió con pasos vacilantes.
El espectro observó con mirada impasible a su segundo y decidió conservarlo. Un hombre como aquél siempre resultaba útil. Si surgiera la necesidad, ya sabría librarse de él con ayuda de la Gestapo.
Con la muerte en el alma, el capitán Dose rebuscaba en el fichero de direcciones, bastante incompleto, deseando que un ataque aéreo destruyera de un modo fulminante los malditos papeles.
Pese a todos sus esfuerzos, sólo consiguió echarles el guante a nueve hombres, de los mil ochocientos que se habían marchado con permiso.
El lunes, regresaron todos, pensando con satisfacción en la alegría de explicar sus aventurillas más o menos picantes; pero encontraron el cuartel en plena efervescencia. En todos los escritorios de los oficiales, había un papelito con tres palabras escritas, tres palabras siniestras: «Vea al comandante.»
Los menos veteranos se precipitaron hacia allí. Los otros hicieron primero varias llamadas telefónicas para informarse. Los más listos cayeron bruscamente enfermos y llamaron al médico del Regimiento. Una hora más tarde, se marchaban del cuartel en una ambulancia.
Entre los primeros, figuraba el capitán, barón De Vergil, jefe de la Compañía de Estado Mayor. Tres horas más tarde, estaba en un batallón del frente. Es cierto que le habían nombrado comandante; pero esto no le causaba la menor alegría, porque, al mismo tiempo, había recibido la orden de salir hacia el frente del Este. Pese a que no poseía una gran imaginación, tenía cierto presentimiento de lo que le reservaba el destino.
Piojos, pensaba, estremeciéndose. Soldados sucios, gente que huele mal. Tenía ganas de llorar, pero se contenía. Un comandante que llora en el momento de partir hacia el frente ruso hubiese causado mala impresión.
Al cabo de ocho días, el 49.º Regimiento de Infantería había desaparecido. También la bodega de los vinos. Cada oficial se llevó una provisión. Nadie salió con menos de dos camiones llenos. El barón cogió tres.
Ahora, estaba en las montañas, era comandante de un grupo de asalto. En un tiempo inverosímil había conseguido dejarse cercar por los rusos. Había pedido socorro en todas direcciones, y, por fin, le habían tranquilizado prometiéndole ayuda. Pero, ¡válgame el cielo!, qué ayuda. El barón sufría un ataque cuando la vio. Una Compañía de Tanques sin tanques, una pandilla de vagabundos andrajosos. El barón espumeaba de rabia y estaba decidido a mostrarse duro, duro como el acero de Krupp. No había comprendido en absoluto que la ayuda que se le enviaba era una Compañía de combatientes experimentados, al mando de dos excelentes oficiales del frente. Aquella Compañía valía por todo un Regimiento de guarnición y hubiese llenado de dicha a cualquier comandante del frente, pero causaba escalofríos a un oficial de guarnición. A sus ojos producía el efecto de un toro en una cacharrería.
El comandante, barón De Vergil, fijó la mirada en la cinta blanca de la manga del teniente Ohlsen, en la que podía leerse las palabras «Regimiento Penitenciario», rodeadas de dos calaveras mutiladas.
– Teniente, en la posición de firmes reglamentaria, los pies deben formar un ángulo de 45 grados. Los suyos no lo están.
El teniente Ohlsen corrigió la posición de sus pies.
El comandante balanceaba las piernas.
– Lo siento, pero he de llamarle la atención sobre el hecho de que en esa posición las manos deben estar sobre las costuras del pantalón y los codos formar una línea recta con la hebilla del cinturón. Los suyos no la forma.
El teniente Ohlsen corrigió la colocación de sus manos.
Los siete oficiales presentes dejaron de comer y, algo incómodos, miraron por la ventana. El comandante se golpeó con una fusta las relucientes botas.
– Teniente, su nariz no está exactamente encima del botón del cuello. Tiene la cabeza torcida. Supongo que un oficial como usted estará enterado de la obligación de mantener la cabeza bien derecha en la posición de firmes.
El teniente Ohlsen corrigió la posición de la cabeza. El comandante sacó un encendedor de oro y encendió con calma un cigarrillo, que primero había colocado en una larga boquilla de plata. Su anillo, con las armas de sus antepasados, relucía. Con una sonrisa condescendientes en los labios, prosiguió:
– Según el reglamento, cada soldado -el comandante acentuó la palabra «soldado»- debe cuidar de la limpieza de su equipo y de su ropa inmediatamente después del combate. Todo debe de estar en las mismas condiciones que cuando lo recibió del almacén. Teniente, un ojeada a su persona basta para convencerme de su negligencia. Su presentación inadecuada es un sabotaje. Según las instrucciones destinadas al ejército de frente, aquél que se entrega a actos de sabotaje, o que sospecha que se entrega a ellos, comparecerá ante un Tribunal de Guerra que, en casos de necesidad, puede estar compuesto tan sólo por dos oficiales. Aquí tiene siete, y, por lo tanto, podría formar uno rápidamente. Pero supongo que lo que le ha destrozado los nervios es una mezcla de miedo y de cobardía, y que éste es el motivo de su negligencia.
El teniente enrojeció hasta las orejas. Le costaba lo indecible contenerse, pero sabía por experiencia que sería fatal dejarse llevar por la ira. Una palabra de aquel payaso bastaría para convertirle en un cadáver.
– Teniente Ohlsen, del 27.° Regimiento, 5.ª Compañía. Mis respetos, mi comandante. Me permito decirle que aún no hemos tenido ocasión de limpiar nuestro equipo y nuestros vestidos. La 5.ª Compañía ha desempeñado una misión especial y ha combatido sin tregua durante tres meses y medio. La compañía ha regresado hace siete días con doce supervivientes.
El comandante agitó su servilleta blanca.
– Esto no me interesa, pero he de hacerle observar que tiene que callarse hasta que se le interrogue. Si no, según el reglamento ha de pedir autorización para hablar.
– Teniente Ohlsen, jefe de Compañía, 27.° Regimiento Blindado, 5.ª Compañía, solicita autorización para hablar, mi comandante.
– No -replicó el comandante-. Lo que tenga que decir no nos interesa en absoluto. Puede regresar con su Compañía y dedicarse a poner orden de acuerdo con el reglamento.
Hizo una breve pausa y, después, lanzó lo que creía era su triunfo máximo:
– Mañana, a las diez, pasaré revista. Y cuidado, teniente, si su Compañía no se presenta de manera adecuada. A propósito, ahora que recuerdo: ¿ha liquidado ya a los rusos que trajo?
El teniente tragó saliva. Miró directamente a los ojos del comandante.
«Cuidado -se dijo-. Éste es peligroso.»
– La liquidación no ha sido efectuada, mi comandante.
El comandante enarcó las cejas, hizo caer la ceniza del cigarrillo con la punta del dedo meñique, observó con atención la brasa y comentó en voz baja:
– Sabotaje, insubordinación. -Levantó la mirada hacia el teniente Ohlsen, y prosiguió secamente-: Pero somos humanos, teniente. Supondremos que no hemos expresado con claridad suficiente la orden de liquidación, lo que hacemos ahora de la manera más categórica. Teniente, le ordeno que ahorque a sus prisioneros. Espero recibir el informe sobre la ejecución mañana a las diez, cuando pase revista.
– Pero, mi comandante, no se puede ejecutar a los prisioneros de esta manera.
Читать дальше