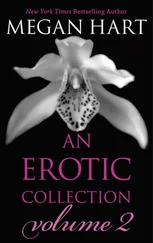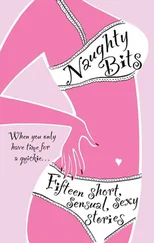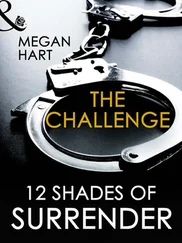Los cincuenta minutos que pasé mirando el cartel desde la posición más privilegiada fueron los cincuenta minutos más epifánicos de mi vida hasta ese momento. Julia se apiadó de mí al verme, supongo que no era más que una mujer desprovista de misterio y llena de fantasía. Estuve paralizada en la barandilla sin parar de llorar, sin parar de llorar, sin parar de llorar. Tal y como anunciaba el cartel, eran los días más felices. Decidí que iba a vivir por él, que iba a saberlo todo de él, que iría donde fuera él, que conseguiría conocerlo y contarle toda mi vida, que me lo ganaría a besos, que me hartaría de abrazarle, que dejaría de ser un desconocido para mí desde aquel mismo instante.
– Estoy un poco mareada.
– Pero, hija, ¿no ves que hace una calor horrorosa y llevas una hora mirando el cine?… Te va a dar algo.
– Ya me ha dado. ¿Tiene agua?
– Me imagino: anda, pasa.
El suelo era de moqueta verde, no sé por qué recuerdo esto.
– Coge un vasito de agua. A ver si se te va a torcer la cabeza.
Me puso la mano en la frente.
– ¡Pero si estás fría! Díos mío, con la calor que hace.
– ¿Me dejará venir otro día? Si no le importa, me gustaría volver al menos antes de que quiten la película del cine, antes de que se lleven el cartel.
Ella solo dijo: «Bueno». Y me despidió.
Antes de abandonar la habitación me detuve frente a la ventana, miré un instante para amarrarlo todo en la memoria. Luego, me di la vuelta, besé a la señora y salí. Sentí un ligero mareo otra vez. Julia pareció entenderlo todo enseguida.
En la calle era una fan vulgar, otra más de las que a partir de hoy iban a quedarse mirando su foto, pero desde ahí arriba se acentuaba la privacidad de la mirada de frente, más mía, más próxima. No tomé nota de aquella revelación porque, como me dijo Julia, el calor seguramente me estaba afectando demasiado. Tanto que había olvidado hacer la foto para la que había subido en un primer momento y tuve que volver a llamar desde el portal para volver a subir, volver a atravesar las mesas de los ordenadores, volver a asomarme al balcón, volver a llorar y… hacer la foto.
Esa misma noche, en la cama, no dejé de dar vueltas, incómoda por el calor. Estaba totalmente desvelada, con una losa que me aplastaba las pocas fuerzas que siempre tengo. (Las pocas fuerzas que en ese momento me quedaban.) Hubiera sido la mujer más feliz del mundo si esa noche hubiera dormido con él a mi lado. Claro. Pero no. Si lo pienso, tampoco hubiera dormido. Lo que deseaba era que se hiciera de día para volver a escaparme a la Gran Vía y seguir mirándole aprendiendo de él hasta que se hiciera el día del estreno. Encendí la luz varias veces, la cámara estaba en la mesita de noche, esperando ser revelada. Él estaba capturado dentro. Moviéndose en pequeñito por el carrete. Un guiñol chiquito que me miraba. Caminando minúsculo en color…, todo esto pasaba por mi mente, rápido, como alucinada por el insomnio. Estaba agotada, tenía que dormirme por necesidad. Giré diez mil veces en la cama, suplicándole a Dios por él como si quisiera decirme a mí misma que yo sola no podía conseguirlo.
Soñé con Marcos toda la noche sin llegar a cerrar los ojos.
Sonó el despertador sobre las siete, sentí que no había descansado casi nada porque vi pasar todas las horas y todos los minutos en la manecilla del reloj fluorescente… Tenía la boca seca y la camiseta pegada a la piel, llena de marcas calco de las arrugas de las sábanas. Quizá debía anular las citas con las vecinas, pero me lo quité de la cabeza con una ducha fría que me volvió al principio de los tiempos, alejándome de aquella postración. Resultó que mi vida había girado de golpe con una fotografía del tamaño de un edificio (¿o debería decir del universo?), pero me había provocado un decaimiento físico que nada tenía que ver con la bombona de optimismo que había crecido en mi cabeza.
Esa mañana me esperaba la rutina de la visita a las vecinas para hacerles la manicura, la pedicura, y asearles la ropa con remiendos y dobladillos como cada día desde que llegué a Madrid. Había heredado la máquina de coser Singer de mi abuela y era mi sustento para pagarme la luz y la comida. Quiero decir que me estaba convirtiendo en ellas, que me estaba convirtiendo en mi madre, de la misma manera que mi madre se había convertido en su madre y yo, en mi abuela. Te lo venden como una semejanza con la familia, como que todos nos acabamos pareciendo, pero no es más que la cadena genética imposible de romper. Una se queda suscrita a sus genes como pegada al destino y no hay manera de emprender la huida por otro camino, se hace imposible. Descubrí que a mí se me había hecho imposible y que la Singer me había colocado en mi misión. Mi mundo. Mi territorio diario era un barrio en el que algunos días de invierno nos quedábamos aislados por la falta de transporte y los días de verano, como este, nos veíamos abocados a asomarnos a los balcones en busca de aire. Recuerdo que las gallinas en el corral de mi madre se asomaban al pienso igual que ahora nos asomábamos nosotros en los patios de luces, buscando la vida. Yo tenía diez años, ahora bastantes más. Pero, igual que entonces, cuando no conciliaba el sueño, tenía que levantarme e ir a la ventana para buscar la luna en el cielo a modo de sosiego. Quién me iba a decir que aquí en la celda me provocaría el mismo efecto, como si en el fondo el satélite no hubiera dejado de ser una gran pastilla para dormir.
Las personas más cercanas a mí eran la Teresa y la María Luisa. Quedaban en casa de la primera, que tenía un salón más grande, para que yo les arreglara los pies y las manos. De este modo tenía conversación y dinero. Ellas me organizaban la agenda y me buscaban casas para ir a arreglar desechos de ropa que ni yo misma me pondría y que yo zurcía a regañadientes. A veces tenía suerte y me encontraban encargos de «señoras»: recomponer cortinas, remendar batas o cabecear toallas de puntilla.
Las «señoras», así las llamaban con retintín, pagaban mejor y se quejaban menos.
– Esta no ha tenido suerte con sus hermanos, qué cosas, con lo bien preparado que dejó todo su padre-murmuraba la Luisa, siempre cotilla, a la Tere mientras yo le sujetaba la mano derecha en mis rodillas.
– ¿La del octavo? Está perdidica.
– A mí no me extraña, no debía haber aceptado, con el sargento de marido que tiene.
– Lo decide todo. Once veces, exactamente, les he visto reñir en la escalera.
– Él tiene un temperamento… ¡Con lo pequeño que es!-Cambió el tono de voz-. Ponme el rojo fresa ese del otro día.
– No me lo he traído-contesté asida a su mano.
– Pues venga, el que lleves. Pero me cobras lo mismo.
– Oye, podíamos ir al cine-soltó la otra.
Casi quité las manos de sus manos, como si hubiesen descubierto mi nuevo secreto. Me había quedado agarrotada frente a la Luisa con la lima de uñas en su anular, evitando el olor a pies de la otra, que se acababa de descalzar.
– Coge el periódico, Tere, mira a ver qué echan nuevo.
– ¿Has visto alguna buena?-me preguntó.
– No. No voy al cine desde hace no sé cuánto…
– Pues esta tarde miramos algo, Luisa. Una de chicos guapos.
– Qué boba eres.-Y se echó a reír.
Recordé la fachada del cine Avenida. Los días más felices . No sé qué extraño escalofrío me daba el recomendar la película, como si me fueran a arrebatar al chico, como si fuera la única que hubiera visto el cartel.
– Tienes que llevarte una bolsa que te he dejado en la cocina-me recordó la Luisa-. Son coquitos. Ya sabes que cuando me pongo a hacer no paro.
– A mí también me das unos pocos…, que sabes que me gustan.
Читать дальше