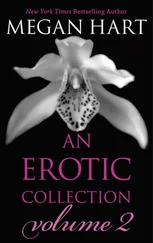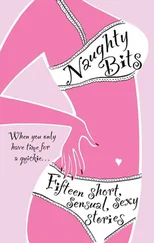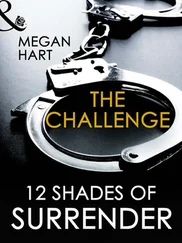Ya era una detective mala, como volví a serlo muchos años después rondando diariamente la casa de Marcos. Allí, abrigada en la cama, mi madre me dijo que dejara de preguntarle a la abuela por el abuelo, que no me aficionara tanto a los jeroglíficos familiares, que «no hacía falta».
– ¿Por qué, mamá?
– Porque a la abuela no le gusta hablar, lo sabes. Quiérela mucho.
Alrededor del cabecero de mi cama empezaron a visitarme los fantasmas. Me ataban con cuerdas violetas que me aplastaban la carne en el cabecero conforme me iban rodeando con la lana. Eran señores, hombres sin cara que me tapaban la boca y que si los tocaba, se deshacían en arena de playa.
Los fantasmas venían por el pasillo, de frente; pero cuando los veía llegar, la garganta se me anudaba y me resultaba imposible emitir sonido alguno. Respiraba agitada y me tapaba con las sábanas y el cubre de ganchillo, que se transparentaba en sombras con la luz que entraba por la persiana. Sentía cómo llegaban esos hombres, dirigidos por uno más alto y más guapo que susurraba aire al acercarse a mí con las cuerdas violetas. Cuando quería gritar y podía, mi madre se alteraba desde la habitación contigua y venía a salvarme con un vaso de agua en la mano.
– ¿Has tenido una pesadilla?
– No, era… un hombre.
– Bébete el agua. Me quedo contigo.
El apagón de luz lo obligaba mi padre con gritos reales desde su habitación. Los fantasmas me daban más miedo que él, menos mal. A mi madre no. Nunca supe hasta qué punto eran producto de la fiebre o del «estirón» que estaba dando, según decían las tías. «Esta chiquilla va a ser más alta que el difunto.» Se decía entonces que el oído se agudizaba al pasar a la adolescencia y yo amplié la circunferencia de radio lo suficiente como para saber que «el difunto» era mi abuelo y que yo iba a ser tan alta como «el difunto».
Años más tarde, cuando conocí el cementerio, supe dónde estaban las fotos.
«Módulo nueve, cerramos puertas.» El altavoz con el aviso sonó metálico. Toda la electrónica de la prisión se puso en marcha para que las reclusas nos aisláramos en las celdas para pasar la noche. Mis fotos se iluminaron en la pared casi a la vez.
– Háblame de Gonzalo.
– Qué quieres que te cuente…
Gaby estaba comiéndose las uñas y yo, repasando mis fotos de Marcos, una a una. La casa podía pasearla con solo tocar el recorte de las caracolas.
– Qué pasó con él.
– Me enamoré perdidamente porque nunca había estado enamorada. Desde el día que llegué a Cadaqués mi forma de entender la vida se descolocó. Yo venía de otro mar, había visto cómo nada era fácil en mi familia y tenía ganas de ser feliz. Supongo que eran más las ganas y la realidad. Cuando me besaba, era como si me dieran todos los besos de golpe, como si no fuera a besar a nadie nunca más.
– ¿Era guapo?
– ¿Gonzalo?
Gonzalo era muy guapo. Demasiado guapo. Yo le llamaba Ricardo Corazón de León. Me abrazaba como si fuera a matarme de un zarpazo, como si fuera a quedarme desmayada en su pecho.
Solía entrar a la ducha, en una que me gustaba usar en verano, una en el patio interior que daba de frente a una pared de helechos…, preciosa, la hizo él en sus ratos. Allí el agua salía caliente porque teníamos un depósito en el tejado, al sol, y caía por la presión hasta el «hamam», lo bautizó así. Me duchaba después de subir de la playa para quitarme la arenisca del pelo y de los pies, pero no me dejaba. Entraba impaciente a enjabonarme a la fuerza, más impaciente que cariñoso, vestido o desnudo. Todavía siento su presión… Lo había olvidado. Al principio me gustaba, luego ya no. Luego ya no. Nada. No me fue gustando nada. Cerraba los ojos y escuchaba el sonido del agua salada en las rocas de la playa, imaginaba cómo las piedras se mojaban y se secaban, se mojaban y se secaban sin voluntad. Era mi forma de llorar.
Ya no jugábamos a ser amantes, él jugaba a que yo fuera su amante. Colgó una campana verde en la entrada, que según me dijo era por el poema de Neruda, y la hacía sonar si yo estaba lejos, en el eco del hierro en la bahía me entraba la prisa y aceleraba el paso para volver a casa. En casa-iba a decir «en su casa»- me arreglaba para él, siempre tenía que estar dispuesta a salir a caminar por la bahía o a tomar un agua con gas en el Casino de la playa. Echaba de menos el cine, la pantalla gigante, la oscuridad de los diálogos, que me aprendía de memoria, la música de los títulos de crédito, los actores, las palabras de amor ajenas. Algunos ratos me escapaba a buscar caracolas como las de mi pueblo, pero no me gustaban porque les faltaba el susurro de mis caracolas y optaba por quedarme sentada entre las barcas varadas volviendo a lanzar las caracolas sordas al mar.
– Cuando te fuiste, ¿dijiste algo?
– Nada, me fui. Me largué caminando carretera arriba. Ciento diecisiete curvas.
En ese momento mi voz sonó oscura y no respondía a la nitidez de los recuerdos que estaba contándole a Gaby. Las curvas de cuando llegué ilusionada se me habían trenzado en la garganta. Para deshacer el nudo tuve que huir. Me asombré de lo transparentes y precisos que son los olvidos cuando no quieres hablar. Asomé un poco la cabeza por la reja de la celda para coger aire. Frío. Seguí hablando:
– Aquellos días él siempre estaba oliendo a sudor. El mismo olor a sudor que siempre hacía mi padre. Tuvimos que pintar una de las habitaciones que él tenía llenas de libros. Los sacamos todos al comedor y fuimos distribuyéndolos por la casa; Gonzalo construyó una estantería de obra en el pasillo de la entrada y después de enjalbegarla empezamos a pasar allí todos los libros de la habitación. Los ordenamos y clasificamos como decía él. Yo todo empecé a hacerlo como decía él.
– Y… ¿esa habitación?
– Yo estaba embarazada.
Me vestí de negro, como si fuera una proyección de la sombra de mi madre, que también iba de negro.
En la iglesia de Santa María estaban las cuatro primeras filas llenas de vecinas y la familia del pueblo, arremolinada en bloques, a la izquierda los hombres, a la derecha las mujeres. Como de costumbre. Olía a velas, a cera derretida sobre el mármol que goteaba desde la peana del santo; pero también olía a perfumes de vieja mezclados como en los mercados. Mi padre se quedó en casa fumando frente a un puzle y las dos caminamos solas a esperar el ataúd. Tal vez sería con ánimo de templar un poco el carácter, que no cambiaba, y mi madre lo excusó explicándome que «a papá no le gustan los entierros».
A mí tampoco me gustaban los entierros, sobre todo ese, porque se me acababa de ir la abuela y tenía todavía muchas cosas que contarle. Se me fue sin haber podido despedirnos y, lo que era peor, sin decirme bien dónde estaba la clave para saber quién me convenía. Quién me convendría a lo largo de la vida. Su ojo clínico con el que me decía «no» o «sí», «come de eso», «deja de gritar» o «bebe agua antes de que te venga la sed»… Se fue sin decirme por qué los flanes eran tan esponjosos… y quiénes eran los fantasmas que venían por la noche a mi habitación. Quise odiarla. No obstante, no era capaz.
La caja estuvo abierta durante toda la ceremonia y no dejé de mirarle el pecho a la abuela, por si respiraba. Se me hacía imposible que estuviera con los ojos cerrados y no moviera la mano para apartar las moscas como en verano o retocarse los pendientes, asegurándose el cierre de la oreja. Pese a mis quebraderos en primera fila, se mantenía quieta. Su adiós no podía haberme gastado la mala pasada de dejarme sin saber dónde estaban las fotos, sin explicarme el por qué de todas mis dudas, sin decirle te quiero… Sin embargo allí estaba. El pelo se lo peinó mamá con su peine bueno, el que nunca usaba y siempre estaba brillante sobre la cómoda de su habitación. Le retiró el cabello hacia atrás, bien tirante con colonia, y con horquillas le sujetó un moño bajo para que no le bailara la cabeza en la caja, según recomendó una de las vecinas al entrar a casa.
Читать дальше