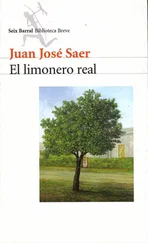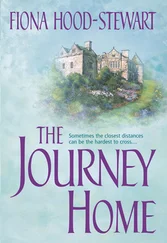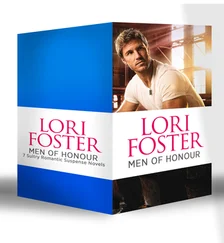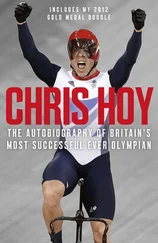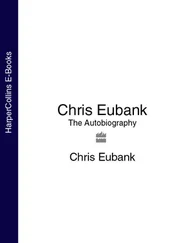Tras exhalar un suspiro miré sin entusiasmo el ordenador de plástico barato y me dispuse a garabatear de nuevo en mi cuaderno. En los entresijos de mi cerebro se puso en marcha una ruedecita; desenrosqué la estilográfica y escribí una frase corta. Entonces volví a cargar la pluma y empecé a escuchar los sonidos del cortijo. Oía el ruido del tractor de Manolo trabajando junto al eucalipto, y me puse a pensar amargamente que eso era precisamente lo que yo quería hacer, trabajar ahí fuera con un tractor, en lugar de mirar fijamente una hoja de papel para intentar ganar dinero con que pagar a Manolo para que lo hiciera él. Entonces el ruido del motor se extinguió y empecé a oír el arrullo de las palomas contra el telón de fondo de millones de cigarras.
El aire del interior de la «cámara» se iba haciendo asfixiante a medida que el sol de mediodía calentaba el delgado techo de hormigón. Extendiendo los codos sobre la mesa apoyé la cabeza en la parte blanda de mi antebrazo y me quedé beatíficamente dormido. Más tarde, solo sé que me desperté al oír silbar a alguien fuera e, inmediatamente después, abrirse con gran estrépito la puerta. Y ahí estaba Manolo sonriendo algo desconcertado.
– ¿Tos escribiendo?
– Bueno, intentándolo. ¿Y tú, qué estás haciendo ahí abajo?
– He labrao el campo del establo y lo he sembrao de hierba…
– ¿Has pasado la grada?
– No, mañana me traeré las muías para hacerlo. Y he regao la alfalfa, las tuberías estaban atascas y he tenío que desmontarlas toas pa' quitarles la mugre, había un tapón que pa' qué. Es ese viento que ha hecho, que ha llenao la acequia de palos, hojarasca y pétalos de adelfa y tó eso ha acabao en las tuberías. ¿Cuándo vas a hacer ese filtro del que siempre estás hablando?
– Lo siento. A ver si puedo ponerme a hacerlo mañana…
– Bueno. Y también he puesto bien el almiar y he arreglao el bebedero de los carneros, y he atao los tomates…
Miré la hoja de papel que tenía ante mí en el escritorio. Manolo iba avanzando poco a poco para intentar echar un fugaz vistazo a mi trabajo de la mañana, y me apresuré a taparlo con el brazo.
Manolo miró detenidamente la habitación.
– Muchos libros -observó.
– Sí, supongo que sí.
– ¿Y cómo va tu libro?
Dirigí la mirada al escritorio y pensé en la formidable cantidad de tareas que había conseguido hacer Manolo durante la mañana. En la hoja de papel estaba escrita la frase: «Capítulo I. Llegada a El Valero»; cogí la pluma y le añadí un punto.
– No va mal -mentí-. No va mal.
Hacia las cinco o seis de la tarde el calor empieza a amainar un poco y la jornada agrícola toca a su fin. Manolo había venido a la casa a tomarse una cerveza. Estábamos sentados en el patio, Manolo dándoles por turno afectuosas palmaditas a los perros, acostados fervorosamente a su alrededor, y yo sentado junto a él bebiéndome a sorbos un té de menta mientras discutíamos las cosas que había que hacer en el cortijo.
– Tendrás que comprar abono artificial pa' echarle a la alfalfa -dijo Manolo.
– No, Manolo -repliqué-. Ya sabes que nos estamos inscribiendo como productores ecológicos, por lo que no podemos utilizar productos químicos de ningún tipo, ni abono artificial.
– Pondremos estiércol, entonces…
– Sí, estiércol y mantillo…
– Entonces, ¿abono no? Parece una lástima no echar siquiera un poco de abono.
– Mira, Manolo. Tú sabes que la gente de aquí utiliza demasiados productos químicos, que luego van al río y envenenan los peces. Y los pájaros también. Acuérdate de cómo estaba esto antes, cuando empezaste a venir a limpiar la acequia. Romero tenía este sitio tan saturado de productos químicos venenosos que nunca se oía cantar a los pájaros, y ahora, escucha…
Nos pusimos a escuchar mientras seguíamos sentados. Mezclados con el sordo rugir del río y el sonido de la brisa en el eucalipto nos llegaba el canto de las oropéndolas doradas, los mirlos, las alondras de algún que otro tipo y hasta un ruiseñor tardío.
– En Tíjola no se oye cantar a los pájaros -comentó Manolo-. Y llevas razón, los productos químicos los envenenan. Tós los días me encuentro media docena de pájaros muertos.
– Exactamente, y ésos habrían sido precisamente los pájaros que se habrían comido los insectos que acaban con las cosechas. Hay que lograr un equilibrio entre la naturaleza y la agricultura, y una vez que empiezas a bombardear el campo con productos químicos destruyes ese equilibrio y las plagas se descontrolan. Y además creo que merece la pena recolectar un poquito menos de cada producto simplemente por el placer de escuchar el canto de los pájaros.
– Sí, llevas razón… pero aún así parece una lástima no poner siquiera una mijilla de fertilizante en la alfalfa.
Encargamos a Barcelona una carga de fertilizante ecológico, lo cual apaciguó un poco a Manolo. Se trataba de humus de lombriz o algo semejante: una turba negra y arenosa con unos poderes de retención de agua al parecer extraordinarios, que es justamente lo que hace falta aquí, pues el factor de retención de agua de nuestra tierra es nulo. Se suponía que un kilo de este producto retenía diez litros de agua.
Mis discusiones con Manolo las considero como una especie de cruzada por el planeta. Si logramos convencerle de los beneficios de la agricultura ecológica, bajaremos a predicar al pueblo, y cuando caiga Tíjola no pasará mucho tiempo antes de que Tablones, Las Barreras y hasta Órgiva empiecen a ver las cosas desde un punto de vista diferente.
Un día de junio pareció que al fin se había producido el avance decisivo. Manolo subió con gran estruendo las escaleras y franqueó la cortina de flecos como una exhalación.
– Mira lo que tengo aquí -dijo jadeante. Llevaba en los brazos un melón, enorme y perfecto-. Vaya meloncillo -dijo con entusiasmo-. Y sin una gota de abono -añadió, como si todo hubiera sido idea suya.
(Antes de continuar debo explicar que una de las grandes idiosincrasias del idioma español, y en particular del dialecto andaluz, es el uso constante y excesivo de los diminutivos, utilizando los sufijos -ito o -illo. Pero realmente no se trata tanto de tamaño como de una expresión de entusiasmo por el objeto en cuestión. Especialmente entre la gente del campo, este fenómeno puede a veces estar totalmente fuera de control. Así, «un vinillo» resulta una expresión bastante razonable para referirse a un pequeño vaso de vino, pero ¿«un vasito de agüilla»? Ni que decir tiene que la exclamación «¡vaya pedazo de meloncillo!» apenas contaría como una contradicción en sí misma).
Aquel verano, como para remachar el mensaje ecológico, tuvimos nuestra primera cosecha excepcional de patatas. Mientras intentábamos aprovechar al máximo esta superabundancia vegetal tuvimos que renunciar a la idea de llevar a cabo cualquier otra tarea, lo cual me resultaba un tanto frustrante porque por fin me había espabilado y redactado suficientes páginas en el ordenador para enviar un disquete a mis amigos editores, que ya estaban esperando recibir más. Pero la llamada de las patatas era urgente, y cada tarde dedicábamos más y más tiempo a lavarlas y meterlas en sacos, arrojando a la chumbera las que se encontraban en mal estado. Ana y yo trabajábamos juntos, con la ayuda esporádica de Chloë, y, mientras pasábamos tarde tras tarde inclinados sobre montañas de patatas y unos barreños de agua repugnante, de vez en cuando nos preguntábamos si merecía la pena. Una patata se vende a peseta o poco más y, con un poco de suerte, en una hora apenas llegaríamos a embolsar cien patatas entre los dos. Como bien puede imaginarse, era un trabajo duro y poco gratificante, pero así es la agricultura: patata tras patata tras patata, cada una de ellas lavada sucesivamente en dos barreños y puesta a secar al sol.
Читать дальше