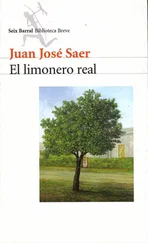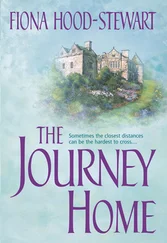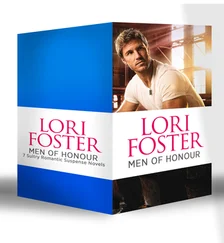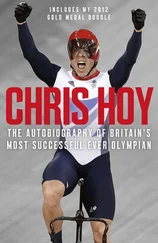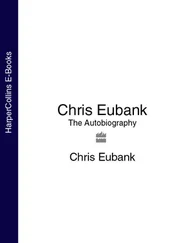Como una semana después de mi conversación con Domingo, Ana me llamó para que saliera a la terraza. Había observado a un hombre a caballo avanzando por el cauce del río hacia nuestro cortijo. Con los ojos entrecerrados a causa de la luz del sol, nos pusimos ambos a mirar la figura que aparecía y desaparecía entre los peñascos.
– Es Manolo del Molinillo -murmuró Ana sorprendida. Mi mujer tiene mucha mejor vista que yo, pero inmediatamente pude comprobar que estaba en lo cierto. Manolo es más alto que la mayoría de los hombres de aquí y más corpulento, y además monta a caballo de una manera tan relajada y natural que es difícil confundirle con otra persona.
Efectivamente, diez minutos más tarde estaba Manolo atando su caballo a un poste de la cerca justo debajo de la casa. Bajé a verle adoptando una expresión fría y neutral que parecía totalmente inadecuada para saludar a un tipo tan simpático como Manolo.
También él parecía sentirse violento y miraba inquieto hacia el suelo en lugar de saludarme con su amplia sonrisa habitual.
– Mmm… Te he traío una cosa, Cristóbal.
– ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que me has traído?
Me entregó un gran fajo de billetes.
– Es solo la mitad del dinero que te debo y siento haber lardado tanto, pero han sío unos tiempos difíciles. Perdimos una pila de dinero con las ovejas de Paco y he tenío que trabajar yo solo para pagar lo que debíamos. He estao trabajando toas las horas que he podio para sacar dinero con que pagar nuestras deudas, y ha sío mucho dinero. Te traeré la otra mitad en cuanto gane más, pero ahora no hay mucho trabajo.
Me puse loco de contento. Yo había sabido desde el principio que no había maldad ninguna en Manolo, pero ahora las dudas se habían disipado. Me dirigí a él como a un amigo a quien hubiera perdido tiempo atrás:
– Manolo, ya sabía yo que no me fallarías. Mira, si necesitas más dinero siempre puedes venir a trabajar para mí… bueno, de hecho no me vendría mal algo de ayuda.
Manolo se mostró encantado con la oferta, y con un par de cervezas sellamos el trato. También me contó lo terriblemente mal que lo había pasado durante las semanas de pastoreo en que había intentado mantener el rebaño él solo, para luego descubrir que estaba siendo acosado por las deudas. El recuerdo de esto le hizo estremecerse, pero después me dedicó una sonrisa aún más amplia que antes. Iba a instalarse a trabajar regularmente en El Valero, mientras yo… ¿qué era lo que yo iba a hacer? Ah, sí… iba a sentarme ahí en la «cámara» a escribir un libro.
Manolo comenzó a trabajar al día siguiente de nuestra reconciliación y juntos bajamos al establo para decidir cuáles eran las tareas más urgentes. Cuando vio nuestro tractor se detuvo en seco.
– Vaya, tienes un tractor -dijo sin apenas poder contener su entusiasmo.
– Sí -dije-. Un tractor.
Lo que teníamos delante era un Massey Ferguson 135 de cincuenta años aparcado bajo un naranjo: una magnífica y práctica máquina en que podían verse algunas pequeñas manchas de pintura roja asomando entre el polvo y la herrumbre. La habíamos comprado con un dinero que nos había dejado Grum, que era como llamábamos a la abuela de Ana. A la buena señora, con ciento cuatro años, creo que no le había hecho demasiado infeliz marcharse al otro barrio, aunque quizá habría preferido dejarnos en recuerdo un objeto algo más refinado.
Por mi parte, trataba el tractor con una cierta veneración y veía en él un nuevo comienzo agrícola para El Valero. El único problema era que encontraba difícil armarme del valor suficiente para ponerme al volante. Tal vez se debía al hecho de ser padre, o quizás a las pendientes tan acusadas de nuestro terreno y a todos los accidentes de tractor que tanto gustaba a la gente relatarme. Cualquiera que fuese la razón, sentado en lo alto de aquel exoesqueleto de acero de sobrecogedora fuerza hidráulica me sentía extremadamente vulnerable, un blando y frágil objeto de carne y hueso.
Manolo, por el contrario, no tenía tales reservas y, embelesado, subió de un salto al asiento para empezar a buscar impacientemente la manera de poner en marcha el motor.
– Hay un mando negro -expliqué-. Presiónalo primero y luego dale vuelta a la llave.
Esa fue la primera y la última vez que tuve la supremacía en conocimientos sobre tractores. A partir de entonces Manolo y la máquina se hicieron inseparables, y ya no hubo trabajo con tractor que le arredrara. El tractor tenía un cargador delantero, con el que Manolo comenzó a transformar el paisaje de nuestro cortijo. Allanó las profundas rodadas del camino que conducía a la casa hasta dejar una lisa superficie de suaves contornos; apartó del lugar donde habían dificultado el cultivo unas rocas que hasta entonces habían sido imposibles de quitar; y con la cultivadora labró la tierra de unos bancales tan estrechos que no se habían tocado desde hacía años.
Durante todo aquel proceso Manolo trabajó con un placer que daba alegría contemplar, hasta que un día el tractor decidió escacharrarse en mitad de un campo. Manolo se quedó desconsolado.
Fuimos a consultarle a Domingo, quien dijo que era el perno de seguridad de la caja de embrague. Con el corazón en la boca, Manolo y yo le contemplamos mientras sustituía hábilmente el perno roto por el nuevo.
– Tienes que tener más cuidao, Manolo -advirtió-. Como no vayas más tranquilo, el que se te rompa el perno de seguridad va a ser el menor de tus problemas.
Ambos nos quedamos algo preocupados por aquello y le insistimos a Domingo para que nos diera más consejos.
– Menos forzarlo y hacerlo rechinar con el acelerador pisao a fondo -advirtió-. Hay que tratarlo como a una mujer.
– Vale. Como a una mujer -musitó Manolo sonriendo no del todo seguro.
Puede que fuera coincidencia, pero a partir de entonces empecé a notar que Manolo prestaba pequeñas atenciones al tractor. Con un trapo suave le frotaba las pocas partes que aún tenían posibilidades de relucir, y a intervalos regulares le engrasaba el motor con aceite. Compró un llavero de plata con una imagen de San Isidro, patrón de los agricultores, y una mañana se presentó con un cojín de lana de colores para el asiento. Siempre que podía encontraba una excusa para llevarse el tractor a casa por las noches y lucirse paseándose en él por la pista de Tíjola.
Durante un tiempo me preocupó que el tractor se hubiera convertido en una obsesión que fuera a reemplazar sus dotes tradicionales de mulero. Manolo tiene dos muías así como una hermosa yegua baya joven, y cuando alguna persona del valle necesita subir una carga pesada a algún lugar imposible, o labrar un campo en una ladera casi vertical, es a él a quien se lo pide. Con sus bestias puede llevar a cabo tareas delicadas que están más allá de la capacidad de cualquier tipo de maquinaria agrícola.
Me hubiera apenado que perdiera sus dotes, pero no había motivo de preocupación porque Manolo tenía una relación especial con sus muías y no iba a permitir que perdieran forma; muchas veces, al pasar por la vega las tardes de verano y los fines de semana, le veíamos trabajando con sus bestias.
Entretanto yo intentaba labrarme un nuevo porvenir laboral. Un día, hacia el final de la primera semana de trabajo de Manolo en el cortijo, una vez despachada Chloë en el autobús escolar, me dirigí a la «cámara», me senté ante el escritorio, abrí mi cuaderno de rayas y le doblé hacia atrás el lomo. El ordenador que acababa de desempaquetar se encontraba acusadoramente ante mí, pero traté por todos los medios de ignorarlo mientras cargaba la estilográfica. «On with the job -me dije con determinación-. A la faena…»Sin embargo a los pocos minutos me había puesto a mirar fijamente la máquina de despinochar que había colocado en el rincón. Me imaginaba a mí mismo dándole vueltas a la gran manivela de madera hasta que el gran volante de hierro se ponía a zumbar girando como una peonza, listo para que se le introdujeran unas panochas de maíz. Ya veía el maíz meneándose y saltando a continuación un poco, antes de desaparecer de pronto entre los dientes del interior de la máquina, de cuya boquilla surgía entonces una rociada de granos que caían al cesto repiqueteando. Tenía que haber muy pocas maneras mejores de pasar una hora o dos que dándole vueltas sudando a la manivela mientras se veía cómo iba aumentando la cantidad de grano en el cubo, al mismo tiempo que el montón de farfollas rojizas iba creciendo junto a la máquina con la promesa de una cálida lumbre las heladas noches de invierno, ya que las farfollas son un material maravilloso para encender el fuego de la chimenea.
Читать дальше