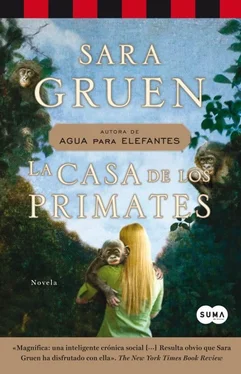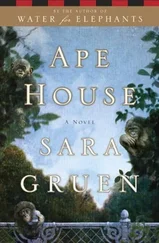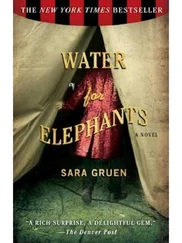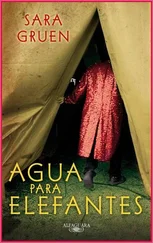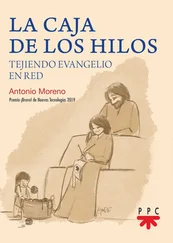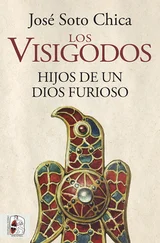Jelani y Makena estaban echados cabeza, con cabeza sobre las mantas, extendiendo las perezosas manos de largos dedos para examinarse las caras y pechos y librarse entre sí de parásitos imaginarios. Cuando John Clayton, séptimo conde de Greystoke, hizo resbalar el vaporoso camisón de los hombros de la señorita Jane Porter, alzaron la barbilla e intercambiaron un lánguido beso.
Sam se tumbó boca arriba con un brazo detrás de la nuca y una pierna cruzada sobre la otra. Balanceaba la cabeza mientras aprovechaba la corteza de una sandía, arañando los restos de la dulce carne con los dientes. Mbongo había hecho el nido al otro lado de la sala y había envuelto firmemente en una manta la mochila nueva para evitar que Sam se percatara de su sospechoso tamaño. Él había pinchado la pelota de goma casi instantáneamente, así que había «tomado prestada» la de Sam. Mbongo dejó entrever unos impresionantes caninos mientras dirigía miradas nerviosas alternativamente a Sam y al precioso bulto cubierto por la manta. Levantó una esquina del cobertor, atisbo por debajo y volvió a poner la manta alrededor apresuradamente. Estaba disfrutando de su secreto demasiado descaradamente: Sam no tardaría en darse cuenta.
Para no molestarles mientras veían la película, Isabel no abrió la boca cuando retiró los carritos vacíos. Se los llevó rodando uno por uno y se los fue pasando a Celia, una becaria de diecinueve años y cabello de color magenta. Cuando todos los carritos estuvieron en la cocina, ambas empezaron a limpiar los restos de la cena. Celia amontonó los boles de plástico de la sopa, mientras Isabel recogía las mondas y los tallos y tiraba los restos de fruta y verdura a la basura antes de lavarse las manos. Finalmente, Celia rompió el silencio:
– ¿Qué tal la visita de hoy?
– Bien -dijo Isabel-. Mucha conversación, muchas fotos maravillosas. La cámara del fotógrafo era digital, así que he podido ver unas cuantas.
– ¿Los conocíamos?
– Son del Philadelphia Inquirer. Cat Douglas y John Thigpen. Están escribiendo una serie de artículos sobre grandes primates.
Celia bufó.
– ¡Catwoman y Pigpen [1]! Me encanta. ¿Y qué les parecieron a los primates?
– Ella tenía un virus, así que no la dejé entrar. La mandé al Departamento de Lingüística.
– ¿David y Eric estaban allí? ¿El día de Año Nuevo? -Tienen un nuevo analizador de espectro último modelo. No hay quien los despegue de él.
– ¿Y cómo fue la cosa?
Isabel sonrió mirando hacia el plato que tenía en la mano.
– Digamos que les debo una. Esa mujer es una buena pieza.
– ¡Vaya! ¿Y Pigpen habla en la lengua de signos?
– Se llama John. Y no, le traduje las respuestas. -Tras una pausa, añadió-: Más o menos.
Celia arqueó una de las cejas llenas de piercings.
– Hubo un momento en que Mbongo le llamó «retrete asqueroso» -explicó Isabel-. Puede que eso lo parafraseara un poco.
Celia se rio.
– ¿Qué hizo para merecer que le llamara así?
– Jugar pésimamente a «La caza del monstruo».
Celia cogió un plato de plástico y lo miró desde diferentes ángulos, intentando deducir si estaba lavado o si lo habían lamido hasta dejarlo limpio.
– En defensa de Pigpen he de decir que jugar a «La caza del monstruo» a través de un cristal no es nada fácil, desde luego.
– El problema fue algo más que eso. Pero le enseñamos cómo se hacía -dijo Isabel-. Jugamos a «La caza del monstruo», a «Hacer cosquillas al monstruo», a «La caza de la manzana», a todos, para deleite del fotógrafo.
– ¿Ya ha llegado Peter?
Vaya, a eso se le llamaba cambiar bruscamente de tema, pensó Isabel mirando a hurtadillas a Celia. La chica tenía la vista clavada en el fregadero y las comisuras de los labios curvadas en una sonrisilla. Al parecer, en algún momento de las últimas veinticuatro horas, para la becaria, el doctor Benton se había convertido en Peter.
– No, aún no lo he visto -repuso Isabel con prudencia.
En la fiesta de Fin de Año de la noche anterior, Isabel había perdido inusitadamente los papeles por culpa de una cena atroz (cuatro pedazos diminutos de queso) y tres cócteles bien cargados. «¡Tómate un Glenda Bendah!», había exclamado el anfitrión y marido de Glenda mientras le ponía un vaso de aquel brebaje helado de color azul en la mano. Isabel no solía beber, de hecho acababa de comprar su primera botella de vodka para tener algo a mano que ofrecerles a los invitados, pero aquella era la primera reunión social de las personas relacionadas con el Laboratorio de Lenguaje de Grandes Primates desde que Richard Hughes había fallecido y todos se estaban esforzando al máximo para parecer felices y contentos. Era agotador. Isabel intentó seguir el ritmo, pero cuando entró zigzagueando en el baño y se topó con su propia cara ruborizada y ebria en el espejo, lo que vio la asustó aún más de lo que se suponía que tenía que hacerlo la máscara de gorila en «La caza del monstruo»: una versión precoz de su madre, tambaleante y pálida. Isabel no estaba acostumbrada a maquillarse y no sabía cómo había acabado en una de sus mejillas parte del carmín de los labios. Además tenía mechones de cabello, que se le habían soltado del pelo recogido, pegoteados como si fueran ramitas. Tiró lo que le quedaba del tercer Glenda Bendah por el lavabo, disolvió los cubitos de hielo teñidos de azul con agua corriente e intentó escabullirse antes de avergonzarse más de sí misma. Peter, que no solo era el sucesor del doctor Hughes sino también el prometido de Isabel, la encontró en el vestíbulo descalza, desplomada contra la pared y con los zapatos de tacón colgando del pulgar. Cuando levantó la vista y lo vio, rompió a llorar.
Él se agachó para estar a su altura y le puso una mano en la frente con una mirada preocupada. Desapareció escaleras arriba y volvió con un paño húmedo y frío que le apretó contra las mejillas.
– ¿Seguro que estás bien? -le preguntó instantes después, dejándola en un taxi-. Deja que te acompañe.
– Estoy bien -dijo ella, asomándose fuera del coche para vomitar. El taxista la miró alarmado por el espejo retrovisor. Peter se levantó el dobladillo de los pantalones para inspeccionar los zapatos y se inclinó hacia delante para examinar a Isabel más a conciencia. Bajo una serie de líneas onduladas, sus cejas dibujaron una uve asimétrica. Hizo una pausa y tomó una decisión.
– Me voy contigo -dijo-. Espera mientras voy a buscar el abrigo.
– No, de verdad, estoy bien -aseguró ella, buscando en el bolso un pañuelo de papel, muerta de vergüenza. No soportaba que la viera así-. Quédate -insistió, agitando una mano en dirección a la fiesta-. De verdad, estoy bien. Quédate y llámame en Año Nuevo.
– ¿Estás segura?
– Completamente. -Se sorbió la nariz, asintió e irguió los hombros.
– Bebe mucha agua. Y tómate un Tylenol -le dijo, tras observarla unos instantes más.
Ella asintió. Aun ebria, como estaba, se dio cuenta de que él estaba sopesando si besarla o no. Se apiadó de él, cerró la puerta sobre el vestido de tafetán y le hizo un gesto al taxista para que arrancara.
Isabel no tenía ni idea de lo que había sucedido después de que se marchara. La fiesta aún no había llegado a su punto culminante, pero estaba claro que avanzaba en esa dirección: el dolor encubierto, el suministro ilimitado de alcohol y el resentimiento por parte de unas cuantas personas hacia el nombramiento de Peter enrarecían el ambiente y lo hacían impredecible. Peter solo llevaba un año en el laboratorio y algunos pensaban que el puesto debería ocuparlo alguien que llevara más tiempo en el proyecto.
Casi veinte horas después, Isabel continuaba sintiéndose miserable. Apoyó la barriga contra el extremo de la encimera y volvió a mirar disimuladamente a Celia, que lucía los tatuajes que le cubrían los brazos desde la muñeca al hombro en todo su esplendor, porque llevaba puesta una camiseta naranja sin mangas que ponía «Paz» sobre un sujetador de un llamativo color violeta… en enero. A Isabel no le sorprendería que Celia hubiera aprovechado la fiesta para hacer unas cuantas maniobras políticas. Un baile por aquí, un discreto flirteo por allá, tal vez hasta un acercamiento sigiloso a Peter mientras daban las campanadas buscando un beso de medianoche.
Читать дальше