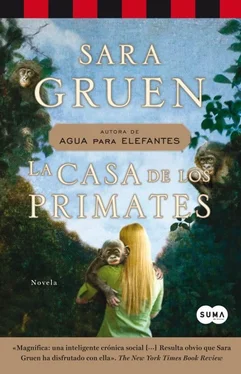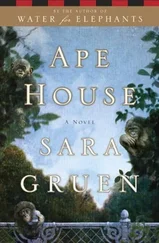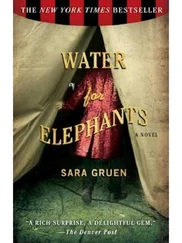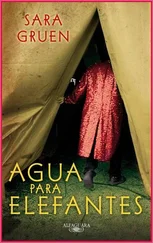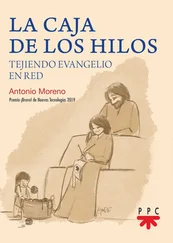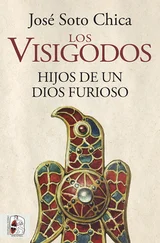Había pruebas por todas partes de que Fran había estado allí: tapetes de ganchillo, estanterías recubiertas de papel, cajones reorganizados, toallas y paños vueltos a doblar y todo estaba planchado. A John le hizo gracia que le hubiera planchado los vaqueros y las camisetas interiores. Cuando descubrió que también le había planchado los calzoncillos, ya no le hizo tanta gracia.
En la mesa había puesto un mantel bueno, así que John se llevó su cena congelada de Hungry-Man al sofá, encendió la televisión y puso los pies sobre la mesita. Mientras se llevaba cucharadas de patatas gomosas a la boca no pudo evitar pensar en la versión de Amanda, que las hacía trituradas con ríos de mantequilla. Entonces le vino a la cabeza toda aquella maravillosa comida que había preparado para él y que en aquel preciso instante se estaba pudriendo en un contenedor de Kansas City. Tirarla había sido un acto de traición -fue una sensación casi dolorosa-, pero ni loco se la hubiera regalado a Cat. Si se estuviera ahogando no le lanzaría ni una pajita, y eso que aún no había visto la foto. Lo que tenía que haber hecho era llevársela a Cecil, que probablemente hacía años que no comía nada hecho en casa, pero se le ocurrió cuando ya estaba en el avión.
Hizo zapping saltándose automáticamente los canales deportivos, hasta que recordó que Amanda no estaba en casa para protestar. Dios, cómo la echaba de menos. La casa estaba vacía y parecía enorme sin ella. Lo había compadecido por teléfono por la nueva misión que le habían asignado, pero le gustaría rodearla con los brazos, recibir consuelo de su presencia física.
Elizabeth le había pedido a John que se encargara de una columna semanal llamada La guerrera urbana. La verdadera guerrera urbana acababa de tener gemelos, que, al parecer, padecían cólicos, por lo que dormía poquísimo y, por consiguiente, había decidido coger vacaciones. Algo nada apropiado para una guerrera, desde el punto de vista de John: que se colgara a un niño de cada teta en uno de esos artilugios con pinta de bolsas marsupiales y se fuera a medir sus malditos baches. No era solo una forma de hablar fruto de la rabia, sino que era en eso en lo que consistía aquel encargo: en describir a un loco que había patentado un aparato para medir y comparar los baches de toda la ciudad; el tipo en cuestión había sido el primero de su promoción, en el instituto más problemático, el portero más adorado de Filadelfia. En otras ocasiones consistiría en contar el número de coches abandonados en la autopista o en ir a echar un vistazo a la calle más llena de basura de la ciudad. Además, se suponía que esa semana tenía que idear y poner en marcha una investigación secreta sobre los dueños de los perros que no recogían los excrementos de sus chuchos en Fairmount Park y Rittenhouse Square.
Y entonces vio la foto. John había entrado en la página web del Inky para consultar anteriores artículos de La guerrera urbana y se topó con el primer reportaje de Cat sobre Kansas City, bajo una fotografía de una Isabel Duncan catastróficamente herida. Se le revolvieron las tripas. Ni siquiera había reconocido a Isabel. Hasta que no leyó el titular no se dio cuenta de a quién estaba mirando. Analizó la foto de cerca, pero tenía poca resolución y había demasiados vendajes para poder apreciar realmente lo que le había ocurrido. Era imposible que hubiera aceptado que le hicieran aquella foto.
No sabía ni cómo ni cuándo, pero algún día el karma le pasaría factura a Cat.
– ¿Preparada? -Peter le dio un beso a Isabel en la frente y le pasó un montón de ropa.
Ella asintió y se quedó mirando el ecléctico montón. Encima de todo había un gorro de lana azul que no le sonaba de nada, todavía con la pegatina del precio puesta. Se la quitó, lo enrolló en un perfecto cilindro y lo puso en el borde de la mesa.
– Para la cabeza -dijo Peter. En otras circunstancias puede ser que la aclaración le hubiera resultado divertida, pero Isabel pensaba que quizá no volvería a reír nunca. Dieciséis días antes, Peter había entrado en la habitación del hospital y le había dicho que los bonobos habían desaparecido, que los habían vendido como si fueran tostadoras, máquinas quitanieves domésticas o cualquier otro artículo propio de una venta de poca monta. Se había quedado completamente destrozada, hasta el punto de que habían tenido que volver a sedarla y sospechaba que esta vez la sedación había continuado durante varios días. Estaba furiosa: con Peter, que le había prometido cuidar de los primates; con la universidad por traicionarlos al instante y sin pensárselo dos veces, y con el mundo por considerar a aquellas criaturas simples objetos. Peter aguantaba su rabia, consolándola cuando se lo permitía y jurándole que averiguaría lo que pudiera. Hasta el momento, el rastro se interrumpía estrellándose contra un muro de burocracia. Una de las condiciones del contrato era que el comprador permanecería en el anonimato y, para garantizar la seguridad del campus (y, sin duda, el cumplimiento del contrato), el asesor interno de la universidad estaba empeñado en respetarla.
– Compraremos algunos pañuelos bonitos -dijo Peter mientras Isabel continuaba señalando el gorro-. Ya estaba casi aquí cuando se me ha ocurrido que necesitarías algo que ponerte ahora para ir a casa, así que he parado en el primer sitio que he encontrado, y esto era lo que tenían.
Isabel se sentía perfectamente capaz de caminar, pero Beulah no quiso ni oír hablar de ello. La obligó a subirse a una silla de ruedas; al salir al pasillo pasaron por delante de una silla vacía, en la que hasta hacía una hora estaba sentado un policía. Se lo habían asignado tras el incidente de Cat Douglas, aunque, por lo que Isabel sabía, Celia era la única persona que había intentado verla, y se lo habían impedido por orden de Peter.
Esperó sentada en silencio en la acera mientras este iba a buscar el coche, consciente de que la gente la miraba. No podía culparlos. Estaba terriblemente delgada, llena de heridas y lucía una inverosímil escayola en la nariz. Llevaba el gorro de lana calado, pero eso no hacía más que acentuar el hecho de que no había pelo que cubrir.
Era un típico día de invierno en Kansas, con el cielo brillante, la tierra gris y el aire lo suficientemente frío como para perforar el interior de los orificios nasales. La rinoplastia había sido la peor de las operaciones, no por el dolor, sino porque el alivio que había sentido cuando al fin le habían quitado los hierros de la mandíbula se había visto eclipsado inmediatamente por el hecho de tener las ventanas de la nariz atiborradas de gasa. El cirujano se había tomado algunas libertades y estaba visiblemente satisfecho con el resultado: la ligera protuberancia que tenía en el puente había desaparecido y había perfeccionado la punta, que ahora era casi angular. Le había dicho con evidente orgullo que era una nariz digna de Hollywood. Isabel habría preferido que se hubiera limitado a arreglarle el tabique, pero no parecía tener mucho sentido quejarse de eso.
Peter se detuvo delante de la acera, dejó el coche en punto muerto y fue hasta la puerta del copiloto. Beulah se agachó y le levantó los pies de la silla de ruedas.
– Seguro que te alegras de volver a casa -dijo. -No sabes hasta qué punto. -Isabel agarró los brazos de la silla y se puso de pie.
– Creo que sí. Venga, vete. No quiero volver a verte por aquí. -Beulah le dijo adiós con la mano con fingida severidad.
Isabel intentó esbozar una sonrisa. Beulah se inclinó y la abrazó.
– Cuídate -le dijo. Y mientras se alejaba, le hizo un gesto de advertencia con el dedo a Peter-. Y tú cuídala bien.
– Por la cuenta que me trae -respondió él. Agarró a Isabel por el codo y la mantuvo sujeta hasta que se sentó en el Volvo. Beulah le pasó la bolsa de plástico que contenía sus pertenencias. No eran demasiadas: el bolso, algunas revistas y Las guerras del r í o, una novela que había cogido de la sala de espera del departamento de radiología. Se suponía que debería haberla dejado allí para otros pacientes, pero, no sabía por qué, no lo había hecho. Además de los calcetines del hospital, no había nada de ropa en la bolsa: todo lo que llevaba puesto cuando llegó se lo habían cortado y analizado para ver si había rastros de explosivos.
Читать дальше