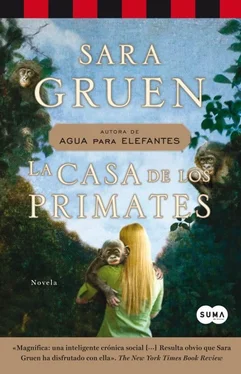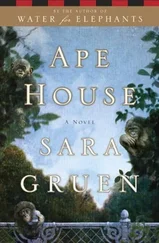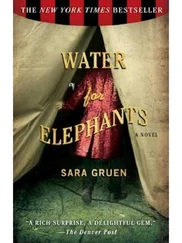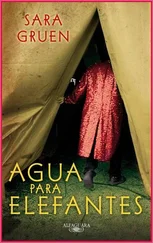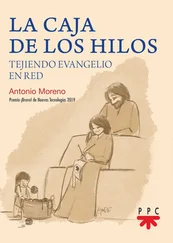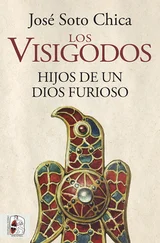– ¿Quieres hacer algo especial? -le preguntó Peter mientras se ponían en marcha-. Si te apetece, podemos ir de compras.
Isabel negó con la cabeza.
– ¿Una película de pago? Podemos pedir comida. Algo suave, por supuesto. ¿Curry de lentejas? ¿ Saag panir? ¿ Galub jamun? Podemos hacer un picnic en la cama…
– No te preocupes -respondió-, solo quiero ir a casa.
Peter la miró y le puso una mano sobre el muslo. Isabel giró la cara para mirar por la ventana.
En el ascensor, Peter la cogió de la mano, pero cuando la puerta se abrió la soltó para que pudiera recorrer el pasillo como siempre -siguiendo la línea central y pisando el mismo trozo de dibujo a cada paso-, con la esperanza de que aquel ritual familiar la consolara. Todo en el edificio parecía igual y olía de la misma manera, aunque todo era distinto. Era como si el mundo entero se hubiera inclinado unos cuantos grados.
Se apartó a un lado mientras Peter abría la puerta, la empujaba hacia dentro y la dejaba entrar.
Recorrió la habitación con la mirada. Las plantas, con aspecto de mechones secos, yacían derrumbadas colgando por fuera de los tiestos, como si en su agonía hubieran intentado reptar para salvarse. La caja de pizza que Isabel había dejado allí la mañana de la explosión -algo impropio de ella- seguía intacta, al igual que el trozo de papel de cocina cubierto de migas que había usado como mantel. Al lado había una taza de té cuyo contenido se había evaporado, pero que tenía una capa de residuos lechosos secos que recordaban al borde de la epidermis de un flan. Stuart, su pez luchador de Siam, era un bulto borroso y descolorido que había sido absorbido por la boca del filtro de agua, que escupía valientemente en un intento por mantenerse en funcionamiento.
Peter desapareció en el dormitorio con la bolsa de plástico. Cuando volvió, Isabel estaba sentada en el sofá.
– ¿Te traigo algo? -preguntó, sentándose en el extremo de la mesa de centro para quedarse frente a frente -. ¿Un vaso de agua?
– No -dijo ella, volviendo la cabeza.
– ¿Estás bien?
Se sentía tan cansada y tan vacía que ni siquiera le apetecía hablar. Entonces volvió a mirar los restos de Stuart y se volvió con un atisbo de rabia.
– No. No estoy bien. Me gustaba mucho ese pez, Peter. Sé que crees que es una estupidez, pero me gustaba mucho. Hacía dos años que lo tenía. Interactuaba conmigo. Se acercaba a la parte delantera de la pecera para ver qué sucedía cada vez que yo… -Se echó a llorar.
Peter miró rápidamente hacia el pez y se le quedaron los ojos como platos.
– Vamos -dijo ella, incrédula-, ¿no te habías dado cuenta de que estaba muerto?
– Le he dado de comer. Te lo juro.
– Pues has estado alimentando a un cadáver. Durante tres semanas.
– No han sido tres semanas. Estaba vivo hace… -Echó otro vistazo al diminuto cuerpo-. Hace poco.
– No tienes ni idea de cuándo murió, ¿verdad? Y mira mis plantas. ¿Sabes qué? También me gustaban. Me debes una oxalis. Y un pino de Norfolk. Y un lo que fuera eso -dijo, haciendo un gesto con la mano hacia una planta que estaba más tiesa que un fiambre.
– Por supuesto. Lo que quieras. -Intentó ponerle una mano en el hombro, pero ella la apartó.
– No lo entiendes, ¿verdad? -le dijo.
Peter no respondió. Se limitó a mirarla a los ojos. Ella podía imaginarse perfectamente las acrobacias mentales que estaba haciendo para no entrar al trapo. Se alegraba de saber que todos esos estudios de psicología habían servido para algo.
– Deja de mirarme -dijo ella.
– Estás destrozada. Es normal, has vivido un infierno.
– Venga ya, cállate.
– Isabel…
– Me lo prometiste, Peter. ¡Lo prometiste!
– Siento lo del pez…
– Estoy hablando de los primates, Peter. De los primates. Juraste que cuidarías de ellos.
Él le agarró las manos y bajó la voz:
– Escucha. Es un golpe terrible, lo sé. Todo nuestro trabajo, todos nuestros logros tirados por la borda. Pero podemos volver a empezar.
– ¿Qué? -dijo Isabel, tras haberse quedado muda de asombro.
La voz de él adquirió un tono desesperado:
– Juntos. Conseguiremos primates nuevos. Encontraremos financiación. No me alegro de ello. No será fácil, pero no digo que lo sea. Tengo cuarenta y ocho años, cuando consigamos llegar de nuevo al punto en el que estábamos hace un mes ya seré un anciano y sabe Dios de dónde podremos sacar crías de bonobos, pero tú… Para ti es diferente. Eres joven. Puedes ser la estrella, la portadora de la antorcha.
– No puedes estar hablando en serio -dijo Isabel, mirándolo boquiabierta.
– Claro que sí. No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo. Compartiremos los méritos. Qué diablos, que aparezca tu nombre antes que el mío en los periódicos.
– No podemos reemplazar a los bonobos y punto.
– ¿Por qué no?
– ¡Porque no son hámsteres! Estamos hablando de Lola, Sam, Mbongo, Bonzi… Peter, ¡son nuestra familia! Los conozco desde hace ocho años. ¿Es que no les tienes cariño? Makena está embarazada. ¡Embarazada! Y probablemente en estos momentos estén en un laboratorio biomédico siendo sometidos a sabe Dios qué.
– Claro que les tengo cariño. Estoy destrozado, pero tenemos que aceptar que ya no están. Sabes que también querremos a los nuevos, ¿cómo no íbamos a hacerlo?
Ella se levantó con brusquedad y se dirigió a la cocina.
– ¿Adónde vas? -preguntó Peter.
– A tomarme una puta copa -respondió ella-. A no ser que te las hayas arreglado para matar también mi botella de vodka.
Él se quedó de pie en la puerta, mirando mientras cogía el vodka de la alacena y se servía dos generosos dedos en un vaso.
– ¿Estás segura de que quieres hacer eso? -le preguntó.
– Por el amor de Dios, Peter, ¿ahora vas a juzgarme?
Él se quedó recostado contra el marco de la puerta, observando.
Cogió el vaso con la mano, pero lo volvió a dejar sobre la encimera.
– ¿Cómo has podido hacerlo, Peter? ¿Cómo pudiste dejar que se los llevaran?
– No lo hice -dijo en voz baja-. Yo no tuve nada que ver.
– Pero tampoco los detuviste, ¿verdad?
Cogió el vaso. Le temblaban las manos.
– Isabel… -dijo él. La miraba con tal preocupación que le daban ganas de pegarle con la sartén de hierro, que estaba alarmantemente a mano.
– Lárgate -le dijo.
– Estás cansada. Déjame ayudarte a meterte en la cama.
– No, quiero que te vayas. Y que me devuelvas la llave.
– Tu llave está en el…
– La tuya. La llave que tienes de mi casa. Quiero que me des tu llave.
– Isabel…
– Ya me has oído, Peter. Deja la llave y lárgate.
El se quedó mirándola unos instantes antes de alejarse. En cuanto desapareció de su vista, tiró el vodka por el fregadero. En el mismo momento en que golpeó la encimera al volver a poner en ella el vaso, oyó cómo la llave chocaba y resbalaba sobre una superficie en la otra habitación. Esperó para oír la puerta, pero no sonó ningún ruido.
– ¡Ya me has oído! -gritó.
Después de lo que le pareció una eternidad, la puerta se cerró con un claro y pequeño clic. Corrió inmediatamente hacia ella y echó el cerrojo y la cadena.
* * *
Había sido demasiado dura con él. Aun fuera de sus casillas como estaba, se daba cuenta de ello. Sabía que debería llamarlo inmediatamente y pedirle que volviera. Él también había vivido un infierno, había estado junto a su cama durante aquellos primeros días preguntándose si sobreviviría, y luego, mientras le ayudaba a recuperarse, se había enterado de la venta de los bonobos. Fue mala suerte que le tocara a él comunicárselo. Si lo pensaba bien, Peter tenía tantas razones como ella para estar traumatizado, o tal vez más: después de todo, él había estado consciente durante el tiempo que ella había estado felizmente desconectada de todo. Y aunque era cierto que a ella le importaba lo del pez, lo de las plantas le daba igual. La frustración y el dolor habían ido en aumento desde el momento en que había descubierto que se habían llevado a los bonobos y, cuando finalmente explotó, resultaba que Peter era el que estaba más cerca. Miró el teléfono, que se encontraba al otro lado de la habitación. Mentalmente estaba ya marcando su número, pero no lo hizo. Aunque hubiera focalizado mal su rabia, esta era real.
Читать дальше