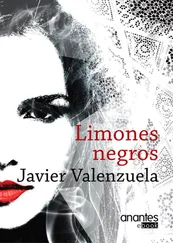– Helio -dijo con su cuidada entonación inglesa-. He traído algo para vosotros, ya que estáis tan solos y además sin puente. Mirad, aquí tenéis unos pasteles y también esta botella, que creo que os animará.
Siempre resultaba un placer ver a Antonia y tenía razón acerca de la ginebra holandesa, pero yo no entendía cómo había conseguido llegar hasta nuestra casa.
– ¿Cómo has cruzado el río? -le pregunté-. ¡No me digas que puedes utilizar el cable tú sola!
– Domingo me ha ayudado -respondió sencillamente-. Va a venir dentro de un rato, está reforzando el cable. Quiere pedirte prestado algo.
Efectivamente, Domingo pronto apareció subiendo sin prisa por el sendero y observando de manera crítica los muy insignificantes intentos que, demasiado tarde, había hecho yo de abrir unos canales de desagüe. Se sentó con nosotros y se tomó un té, algo que muy raramente hace, y hasta cogió uno de los pasteles de Antonia. Ni Ana ni yo le habíamos visto nunca comer pasteles en nuestra casa.
– Quiero que me prestes los alicates.
– Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo?
– Poniendo un poco de tela metálica para que las ovejas no se caguen en la terraza de Antonia -contestó como si se tratase de una tarea rutinaria del cortijo.
Aquel otoño Antonia se había ido a vivir a la casa de La Herradura, justo enfrente al otro lado del valle, para escapar del caos provocado por la construcción de una nueva granja de conejos y pollos en La Hoya. Al propietario de La Herradura le venía bien que Antonia viviera en la casa a cambio de un alquiler nominal, puesto que aquí las casas parecen mostrar su agradecimiento de que haya una presencia humana en su interior cayéndose más despacio. El rebaño de Domingo, al no poder cruzar el río, pastaba aquel invierno en La Herradura, y la totalidad de las doscientas ovejas solían ir a apretujarse en el patio de Antonia para protegerse de la lluvia: de ahí el problema de las cagarrutas de oveja.
Domingo aparentemente necesitaba pedir prestadas muchas herramientas para lo que quiera que fuese que estaba haciendo en La Herradura, porque acompañaba a Antonia en casi todas sus idas y venidas a nuestra casa. Nos acostumbramos a verles subir juntos hasta nuestra terraza, y si nos sorprendía el hecho de que Domingo parecía bastante más sociable que antes y Antonia por alguna razón más contenta y animada, ni Ana ni yo nos sentíamos muy dispuestos a hacer comentarios sobre ello.
Para mediados de abril el nivel de las aguas había descendido lo suficiente para poder construir un puente nuevo. Domingo y yo, con Bottom acarreando las pesadas vigas verdes, lo construimos en un solo día, lo que me pareció un logro considerable. Ya no me hacía más ilusiones sobre su perdurabilidad. Había aprendido mi lección en lo que a construir en el río se refería. A medida que la nieve de la sierra se fue derritiendo con el calor de principios de verano, el río creció de nuevo, golpeando duramente el nuevo puente aunque esta vez dejándolo donde estaba. Entonces el río se calmó y volvió a su nivel de estiaje, fluyendo apaciblemente por el valle. Después de habernos mostrado su cólera, una vez más volvía a ser un buen vecino.
El verano que sucedió a las lluvias fue una estación bastante más prometedora. La exuberante hierba que cubría las laderas del cerro le sentó de maravilla a las ovejas, que nos dieron un buen rendimiento de corderos. La casita de veraneo que llamábamos El Duque, el antiguo nombre del terreno a ese lado del río, estaba ocupada semana tras semana por huéspedes que se quedaban encantados con la belleza del campo exuberante y lleno de flores.
Nuestro amigo comerciante de semillas de Sussex vino a pasar unos días, trayendo un enorme pedido de muchísimas variedades diferentes, y las plantas que iban a dar las semillas respondieron al clima de optimismo floreciendo de un modo espectacular. Nos sentíamos dispuestos a lo que fuera.
En septiembre Chloë tenía que empezar a ir al colegio. Todavía no había cumplido los cuatro años, pero María había empezado el año anterior y Chloë se moría de ganas de unirse a ella. No sentía ninguna de la inquietud que sentíamos nosotros por la dura prueba que se le avecinaba. El día en que el primer hijo empieza el colegio marca un momento clave de la vida y constituye uno de los muchos saltos al vacío. Nos sentíamos terriblemente tristes de pensar que pronto nuestra única hija se alejaría de nosotros dando tumbos en el autobús escolar de Órgiva, pero procuramos aparentar en lo posible que compartíamos su excitación por convertirse en una auténtica colegiala española.
Las noches de agosto pueden ser calurosas. Te sientas fuera, ligero de ropa para estar fresco, pero sigues sudando a chorros mientras la cabeza te da vueltas con el chirriar frenético de las chicharras y de otros animales nocturnos del verano.
Aquel verano hubo una noche terriblemente sofocante. Conciliar el sueño habría resultado imposible, por lo que, tras una cena tardía, bajamos al Cádiar los tres -junto con los perros- para darnos un baño nocturno. Una luna llena iluminaba el camino, y nos llevamos unas velas para alumbrar la zona de sombras del río.
Había una poza en el río que habíamos construido tendiendo unos troncos entre dos rocas y rellenando el dique con piedras y broza. Colocamos las velas en el dique y nos sumergimos en el agua fresca. Nadamos un poco río arriba y regresamos dejándonos llevar por la suave corriente mientras mirábamos el reflejo de la luna y de las llamitas de las velas en las ondas de la oscura superficie del agua. Las cañas y los sauces de la ribera estaban inmóviles en la sofocante calma de la noche. Los perros se habían sentado pacientemente junto a la orilla y Chloë, sentada como una sirena en una roca, canturreaba sin parar una sucesión de canciones infantiles españolas que María le había enseñado.
De repente los perros se pusieron en pie de un salto y empezaron a gruñir mirando a lo lejos río arriba. La luna ya se había ocultado tras La Serreta y, aparte del foco de luz de nuestras velas, el río estaba a oscuras. Me estremecí algo inquieto preguntándome qué podía haber ahí. Por más que escudriñábamos las sombras no conseguíamos ver nada. Y entonces, poco a poco, el valle pareció llenarse de una pálida neblina que aumentaba y luego disminuía de tamaño. Sin embargo, a medida que se nos fue acercando, empezó a ir adquiriendo una forma más compacta. Nos quedamos mirando paralizados.
Bonka empezó a ladrar furiosamente y fue entonces cuando oí los cencerros. Eran las ovejas de Domingo bajando por el río a la luz de la luna. Distinguía la alta silueta de Bottom, a la cabeza del rebaño, con sus enormes orejas de punta. A medida que se acercaban empecé a distinguir a Domingo montado en la burra, y detrás de él, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la cabeza en su hombro, adormilada, iba Antonia.
Nos volvimos a sumergir en el río como si fuésemos caimanes y nos sonreímos el uno al otro mientras pasaban.

Amigo desde la juventud de Peter Gabriel, Chris Stewart fue batería del primer álbum del grupo Génesis, a finales de los años sesenta. De todos modos, nunca se lo tomó demasiado en serio; en 1968 dejó el grupo, y después de trabajar en una granja, se lanzó a viajar por todo el mundo realizando actividades tan diversas como tocar en la banda del circo de sir Robert Fossett, esquilar ovejas en Suecia, escribir guías de viajes sobre China, y conseguir la licencia de piloto en Los Ángeles, regresando de vez en cuando a su vida de granjero en Sussex. Finalmente, pudo realizar su sueño de toda la vida al convertirse en propietario, junto a su mujer Ana, de un cortijo en Las Alpujarras, peripecia vital que describe en Entre limones. Posteriormente ha publicado EÍ loro en el limonero y The Almond Blossom Appreciation Society, ambos con nuevos episodios sobre su vida en Las Alpujarras. Durante su nueva singladura andaluza ha tenido una hija, Chloë, y en las elecciones municipales del año 2007 se presentó por la lista de los Verdes en el municipio de Órgiva.
Читать дальше