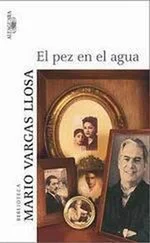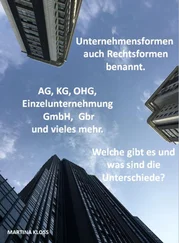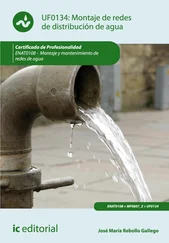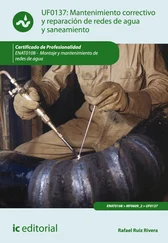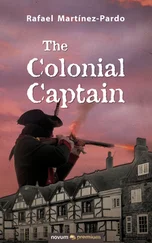Libres de mi presencia, a semejante pareja de ilusos no se les ocurrió mejor idea que meterse en una congregación juvenil, uno de esos inventos típicos de los años setenta (espero) de los que yo huía como un apestado sin tener una idea clara que me explicara mi desdén: tampoco de niño me gustaba la OJE, y eso que siempre he tenido piernas bonitas. Mis amigos los mundanos, los que no querían ni podían ser escritores, los que todo lo más llegaban al sonido Filadelfia y a Juan Bau, me dieron carpetazo un anochecer de agosto y en seguida, como dos almas perdidas que vagaran dando tumbos por la adolescencia, tan incapaces sin mí como conmigo de comerse una rosca, adoptaron la salida fácil de meter el cuello y la pata en una asociación juvenil patrocinada por la iglesia no porque de pronto descubrieran la llamada de la fe o la solidaridad cristiana, lo que habría sido muy loable, sino porque en aquel círculo cerrado de flores a María y cancioncillas ñoñas había, claro, un buen puñado de chavalas que no iban a poder darles el esquinazo.
Antonio, el guaperas rubio y delgado como un pajarito, casi un niño pijo de barrio obrero, aguantó poco allí. Lo tenía más fácil, tragó menos, se encaprichó de otros amigos y otras niñas más dispuestas, a su alcance. Consiguió su sueño de encontrarse la mitad y se perdió en el hiperespacio de los rostros apenas recordados y los saludos desde lejos. Casi diría que no he vuelto a verlo.
Manolo, más sencillo y más noble, chivo expiatorio para todo sin saberlo, aguantó como un bendito en la congregación cuando le tocó el turno de verse solo. No le quedaba otro remedio.
Manolo Chulián era machadiano sin saberlo, lento, atento, servicial, modoso. Me partió un diente de un pistoletazo cuando éramos niños y durante unos cuantos años no le dirigí la palabra más que para amenazarlo. Manolo tenía unos mofletes carnosos, sonrosados, unos mofletes hechos para darles pellizcos, dos culitos de bebé dodot junto a los labios, y supongo que ya con doce años descubrí que partirle la cara me iba a costar esfuerzos ímprobos, por lo que le perdoné su atentado a mi integridad dental (tampoco me quedaba más remedio).
Manolo era un alma sencilla que comía como un pollito aunque estaba gordo, tenía complejo de gordo, era un gordo mucho más gordo de lo que en realidad estaba. Manolo era un gordo por dentro. Andaba con rapidez, como queriendo no hacer sombra, colocando un pie delante del otro con una celeridad que desafiaba las leyes del equilibrio, sin separar los muslos más que lo justo para avanzar un metro o dos. Se desplazaba igual que un barco a vapor, con la premura de un trencito de cuerda o un tentetieso con piernas, como si no tuviera un rumbo fijo, aunque lo tenía. Manolo siempre usaba pantalones grises que le quedaban estrechos y hablaba de forma educada, casi en susurros, pronunciando todas las eses en su sitio, sin decir jamás una palabra altisonante y, lo que es peor, sin pensarla siquiera.
Manolo tenía una madre hiperprotectora y tan buena gente como él, y un padre silencioso que daba, eso sí, muy cordialmente los buenos días. Había dos hermanas por ahí, ambas casadas con sendos cojos, una delgadita y la otra más progre y apetecible, que jamás estaban en casa.
Manolo sufrió una depresión poco después de ingresar en la secta del convento, pero me temo que le vino más por odio al profesor de química de los Salesianos y al afán de que adelgazara con pastillas que a un posible lavado de cerebro por parte de los dominicos. Perdió un curso igual que yo perdí el cou y acabamos por vernos los dos en el instituto Columela, rebotados de un colegio casi bien y de pago, dos gaviotas en las montañas, yo repitiendo cou y él sexto. En aquella época, pasar de un colegio de curas a un instituto era como meterte de cabeza en el Bronx. Ahora debe ser como plantar una bandera en Sarajevo.
Pero sobrevivimos los dos a la huelga de penenes y a los vientos de cambio que nos emborracharon a todos. Y, sí, lo confieso, en el intermedio acabé visitando con Manolo la famosa congregación juvenil del convento de Santo Domingo.
No sé qué ancla, qué asidero podía encontrar Manolo en el coro de Santo Domingo, como no fuera cantar loas al cielo y dar rienda suelta a sus buenos sentimientos. El coro, dos habitaciones entrelargas que envolvían un patio bello, blanco y con pozo, me pareció en seguida lo que ya sospechaba: una lata, el mismo aburrimiento de costumbre pero sentado en un sofá rendido y marrón donde dos docenas de adolescentes dejaban pasar los fines de semana varados en sí mismos, a la espera de algo o alguien que los rescatase de su infortunio. Nadie podía sospechar que serían los partidos políticos los que apenas unos meses más tarde vendrían a ponerlo todo patas arriba y a dejar en cuadro una estabilidad conseguida a fuerza de años de estrategia.
En el coro un alma sencilla como la de Manolo Chulián tal vez se encontrase a sus anchas, pero yo no dejé, en las dos o tres ocasiones que accedí a acompañarle, de sentirme incómodo y fuera de lugar. Me sabía ya la lección que iba a encontrarme en ese sitio, y ni me interesaba ni era lo que entonces fingía estar buscando. Un montón de rostros desconocidos, saludos afables la mitad de las veces, mucho tránsito de misales y de guitarras, bufandas de lana y faldas de cuadros, no había más, no supe ver nada más, no me molesté en hacerlo. Las niñas monas que Manolo y Antonio habían ido a buscar, si existieron, habían encontrado la puerta de salida antes de que yo me dejara caer a intentar ver de qué iba aquello, por probar, por gastar en nada la pólvora de un penúltimo cartucho.
El coro me pareció tan vacío como la calle, un microcosmos asfixiado en sí mismo, endogámico y monjil, un mundo soso y sin vida, el espectro de un recuerdo incluso en su momento de mayor gloria.
Pero el coro tenía un órgano de comunicación interna, un panfleto, un boletín oficial, una revista fea hecha a multicopista y con dibujos horrendos. Tenía a Chorus, y eso lo cambiaba casi todo.
Pasamos del Dossier Negro a Cambio16, la revista de moda que ya entonces no entendíamos y que nos parecía un soberano coñazo. Había que leerla, claro, y no enterarse de nada porque todo estaba escrito a media voz, con guiños y referentes que nuestra curiosidad política recién despertada no era capaz de comprender. Había que ser muy inteligente para captar aquello o tener un bagaje a las espaldas que nosotros, por edad, aún no teníamos. En cualquier caso, Dossier Negro nos parecía más divertido, pero había que guardar las apariencias y procurar no perder comba, por si acaso.
Mientras tanto, Alexander Solchenizsn se asomaba en televisión para alertarnos del peligro comunista y llorar a moco tendido porque con diez años se manchó un pantalón de tinta y no pudo comprarse otro por culpa de Stalin, que era muy malo y no permitía el libre mercado ni las rebajas de fin de temporada. Unas semanas más tarde, en el mismo programa impresentable, Uri Geller se nos llevaba a todos de calle doblando cucharas baratas y arreglando por unos minutos el reloj del abuelo, anunciando así que los predicadores contra los pecados ajenos, por muy rusos que fueran, no tenían nada que hacer contra las ganas de resucitar del baúl de los recuerdos trapos descoloridos y cachivaches ocultos durante cuarenta años.
Serrat seguía en México y «Para Piel de Manzana» y sus demás discos estaban prohibidos en la radio (televisión nunca le había perdonado que fuera catalán y cantara raro). Yo me había hecho con ese álbum el primer día que salió a la venta, apenas veinticuatro horas antes de que sus declaraciones contra la pena de muerte lo obligaran a exiliarse, y lo escuchábamos con descaro juvenil, casi contestatario, sin ser conscientes de que nos jugáramos algo (creo que no), igual que cuando nos paseábamos con el doble disco de Jesucristo Superstar por delante de la cajera de Simago, que picaba siempre y sospechaba que lo habíamos robado mientras ella miraba hacia otra parte. Las cubiertas del disco estaban tan ajadas que ya eran ganas de buscarle tres pies al gato, pero en ese clima de desconfianza general vivíamos.
Читать дальше