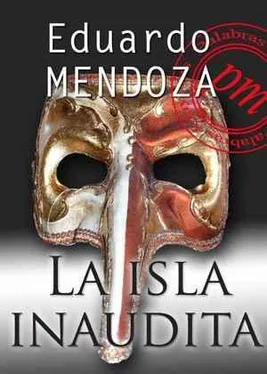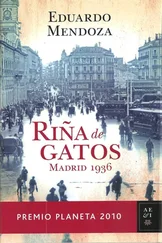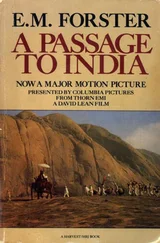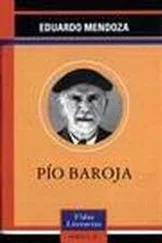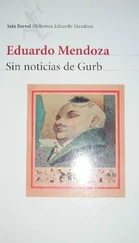– Oh -dijo él, incapaz de improvisar una explicación verosímil y decidido a no referirle a ella el incidente lamentable del Palacio ducal.
– Le confesaré una cosa -dijo ella-: cuando le conocí pensó que debía de dormir siempre con pijamas listados, de seda… No sé por qué, pensé que sería esa clase de hombre. Pero anteayer dormía usted vestido y hoy, con canesú. Presiento que lleva usted una vida nocturna muy interesante. Algún día me la contará.
En aquel momento Fábregas tuvo la sensación de que la alegría de ella era fingida. Se oyó otro trueno, más cercano. Del sueño sólo quedaba en su ánimo un poso de melancolía. Abrió el armario y se puso una bata de invierno que le hizo sudar copiosamente de inmediato.
– Tengo hambre -dijo-, ¿Ha desayunado? -y viendo que ella respondía negativamente, añadió-: ¿Qué le parecería si pidiese desayuno para dos en la habitación?
– Una gran idea -dijo ella sin aparente entusiasmo.
Fábregas descolgó el teléfono e hizo lo que acababa de sugerir. ¿Será posible que ella me haya perdonado sin reservas?, iba pensando mientras hablaba por teléfono; de otro modo, ¿qué está ocurriendo aquí?, si esta visita no preludia un giro radical en nuestras relaciones, ¿a qué obedece? Ah, se dijo, los mensajes, sigo empeñado en olvidar los mensajes.
– Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? -le preguntó.
La seriedad de su tono y el aspecto monacal que le daba la bata parecían amedrentarla. Antes de contestar vaciló un rato, como si la forma en que lo hiciera hubiera de condicionar decisivamente la reacción de su interlocutor. Finalmente abrió la boca, pero antes de pronunciar palabra la volvió a cerrar. Luego, viéndose observada con fijeza, exclamó:
– ¡Déjeme! ¿Por qué me mira de este modo? ¡No le entiendo y me da miedo!
A continuación se apoyó en el alféizar de la ventana y escondió la cara entre las manos. Sollozos o convulsiones le agitaban el cuerpo. Fábregas se quedó desconcertado. Qué simple, a pesar de todo, es la vivencia de los sueños, pensó; en cambio, en la realidad, todo son preguntas e in-certidumbres.
– ¿Le ocurre algo? -preguntó-. ¿En qué la he molestado?
Ella dejó de agitarse, pero no separó las manos del rostro.
– No me haga caso -dijo con voz ronca y entrecortada-. Estoy muy nerviosa. Yo también he tenido un sueño extraño esta noche. Un sueño que me ha puesto triste.
– ¿De veras?, ¿y qué ha soñado? ¿Algo que pasaba en un barco, en alta mar?
– No, en absoluto, ¿por qué lo pregunta?
– Por nada. Mi sueño transcurría en un barco y pensé que podía haber habido una coincidencia. ¿No va a contarme ese sueño que ahora le preocupa tanto?
– No -dijo ella descubriéndose la cara-. Cuénteme el suyo.
Aunque vio que ella tenía los ojos enrojecidos por el llanto y que dos lágrimas le surcaban las mejillas, no pudo dejar de sonreír al oír lo que ella le proponía.
– Eso es imposible por ahora -dijo-. ¿Por qué llora?
– ¿Puedo sentarme?
– ¡Qué pregunta! Claro que puede.
Ella se dejó caer en una butaca. La nueva postura le hizo llorar otra vez, pero ahora calmadamente.
– En todo el mundo sólo puedo contar con usted -dijo.
– Si es así, no me sorprende que le dé por llorar -dijo él.
– No se burle de mí ni me tome a broma.
– ¿A broma? -dijo él lentamente, deteniendo en ella un rato la mirada, como si quisiera eternizar la imagen que ella le ofrecía de sí misma: sola, triste, indefensa, con un vestido de verano sin mangas, estampado de flores, que le daba un aire infantil y sin malicia. Todo en ella era cambiante a sus ojos: el cabello castaño de otras veces se le antojaba ahora dorado; un momento antes, viéndola apoyada en el alféizar de la ventana, había pensado ¡qué alta es!, ¡qué esbelta!: ahora en cambio, hundida en la butaca, le parecía diminuta y compacta. Comprendió que nunca se cansaría de mirarla-. ¡Qué va! -exclamó.
La lluvia empezó a repicar en las persianas.
– Necesito que me preste usted dinero -dijo ella de sopetón, en el tono imperioso de quien por fin se ha resuelto a dar un paso arduo-. Por supuesto, se lo devolveré…
– De eso no me cabe la menor duda -atajó él-. ¿Cuánto quiere?
Ella lo miró sorprendida: seguramente había previsto varias respuestas alternativas á su solicitud, pero no el tono reservado y empresarial que Fábregas había adoptado de un modo automático. Él, a la vista de lo que sucedía, repitió la pregunta en un tono apacible y tranquilizador.
– ¿Cuánto dinero necesita? Dígamelo sin miedo. -Es mucho.
– Si verdaderamente lo necesita…
– Ah, eso sí.
– Pues venga esa cifra fatal.
– Dos… -tartamudeó ella-… dos millones.
– Suyos son -dijo él tan pronto ella hubo acabado de enunciar la cifra-. Pero dos millones ¿de qué? -De liras, claro está.
Fábregas descolgó el teléfono y ordenó a la gerencia del hotel que le subieran esa suma en un sobre a su habitación de inmediato. Cuando colgó el teléfono ella se había levantado y estaba otra vez en la ventana, viendo llover a través de los intersticios de la persiana. De esta forma ocultaba su rostro a Fábregas, quien comprendió en ese mismo instante que ella necesitaba aquel dinero para volverse a marchar de Venecia. Puesto que la cosa no tiene remedio, pensó apresuradamente, sería absurdo hacer una escena; no, es preciso que ella no note nada, que todo siga como hasta ahora; luego ya veré lo que termino haciendo, se dijo.
– ¿Ve qué fácil ha sido? -dijo en voz alta.
– Si en vez de pedirle dos millones de liras le hubiera pedido dos millones de dólares, ¿me los habría dado igual? -preguntó ella.
– Ni tan de prisa ni en efectivo, pero igualmente se los habría dado -respondió él, e inmediatamente pensó que esta respuesta era fatua y engañosa. Nunca le había revelado la naturaleza exacta de sus actividades ni la procedencia de un dinero que, sin embargo, derrochaba ante sus ojos sin la menor cautela. Era lógico que ella, viendo que podía pasar meses enteros sin ocuparse de sus negocios y gastando de aquel modo, le supusiera unas rentas inagotables o una forma turbia de obtener beneficios. Lo más probable, con todo, es que a ella este asunto le traiga sin cuidado, se dijo-. Sin embargo, no soy tan rico como usted debe de creer -añadió en voz alta.
– Ya le he dicho que se lo… -empezó a decir, pero él, adivinando lo que ella se proponía decirle, le impuso silencio con un ademán. Ella obedeció un rato; luego añadió-: No crea que por suponerle rico no valoro su amabilidad y su confianza. Me es violento agregar más, pero confío en que me entienda.
Ahora llovía torrencialmente. Ella se retiró de la ventana, caminó hasta el centro de la habitación y apoyó una mano en el buró. Él la observó impávido, con una curiosidad tranquila y sin expectación.
– Por Dios, no me mire así -dijo ella-. Sé muy bien lo que está pensando.
Con un gesto brusco se llevó la mano que no apoyaba en el buró al tirante del vestido y la dejó allí, inmóvil. Él sonrió. No había parado mientes en aquel gesto impulsivo, sino en las palabras que lo habían precedido: una frase hecha que había oído repetidamente a lo largo de su vida en situaciones análogas. Ahora recordaba otra vez el sueño de la noche anterior y pensaba hasta qué punto esa frase era errónea en la ocasión presente. Estaba pensando en esto cuando sonaron unos golpes en la puerta.
– Ya traen el dinero -dijo-. Se podrá ir en seguida.
Acudió a la llamada con parsimonia, pero se quedó atónito al ver entrar en la habitación un camarero que empujaba un carrito sobre el que había una bandeja con dos servicios de desayuno. Repuesto de su chasco, indicó al camarero dónde debía dejar el carrito. El camarero, después de remolonear un instante a la espera de una propina, se fue cerrando a sus espaldas la puerta de la habitación con suavidad. En el carrito había un jarro de cristal de Murano, alto y estrecho, con una rosa roja.
Читать дальше