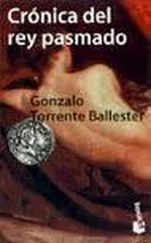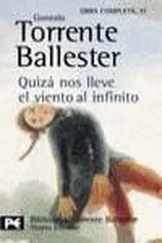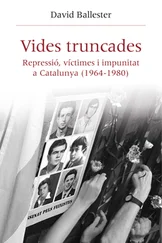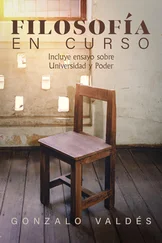Gonzalo Ballester - Filomeno, a mi pesar
Здесь есть возможность читать онлайн «Gonzalo Ballester - Filomeno, a mi pesar» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Filomeno, a mi pesar
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Filomeno, a mi pesar: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Filomeno, a mi pesar»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Esta novela obtuvo el Premio Planeta 1988, concedido por el siguiente jurado: Ricardo Fernández de la Reguera, José Manuel Lara, Antonio Prieto, Carlos Pujol y José María Valverde.
Filomeno, gallego de origen portugués por parte de madre, es un personaje de incierta y compleja personalidad, lo cual se refleja en un nombre de pila indeseado que suena a ridículo y en el uso habitual de sus diferentes apellidos según la situación y el país en que se encuentra. Tras estudiar Derecho en Madrid, se traslada a Londres para trabajar en un banco, es corresponsal de un periódico portugués en París y, después de residir en Portugal durante la guerra civil española, acaba volviendo a la Galicia donde nació. En el curso de estos viajes, y mientras la historia de Europa se va ensombreciendo progresivamente, Filomeno tiene experiencias de todo género que le hacen madurar y se enamora varias veces. Este itinerario personal forja la personalidad del protagonista, y constituye un hondísimo retrato que en la pluma de Gonzalo Torrente Ballester se enriquece con sugestivos matices de observación e ironía. Extraordinaria novela en la cual lo real y lo misterioso, la tragedia y el humor, el curso de una azarosa vida y la trama de la historia contemporánea se mezclan en una armoniosa síntesis de arte narrativo y verdad humana para darnos una de las grandes obras maestras de su autor. «El Filomeno Freijomil que se desdobla en Ademar de Alemcastre para disfrazar su desasosiego, no es sino expresión de ese juego de máscaras en el que el hombre moderno necesita refugiarse para afrontar el dolor de su propia inconsistencia» (Juan Manuel de Prada).
Filomeno, a mi pesar — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Filomeno, a mi pesar», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
A la peña nocturna de La rosa de té venía también don Agapito Baldomir con su vademécum. Don Agapito Baldomir había sido maestro nacional, pero lo dejaron cesante a causa de sus ideas republicanas. Por fortuna, la esposa de don Agapito tenía tierras por la parte del Ribeiro, y sacaba de ellas para ir tirando la pareja, que no tenía hijos. Don Agapito, además, daba clases clandestinas a algunos muchachos a los que se les ponía el latín de pie, y él, que lo sabía bien desde el seminario, y que tenía buenos métodos, conseguía que acabasen aprobando, de modo que nunca faltaba por este lado un ingreso de treinta o cuarenta duros, de los cuales su mujer le dejaba la mitad para sus gastos; porque un hombre necesita tener un duro en el bolsillo y no andar siempre pidiendo para tabaco o para tomar café. A don Agapito su mujer le permitía acudir a las tertulias nocturnas, a pesar de las cupleteras y sus excesos, gracias al buen cartel que tenía con ella y que ella se cuidaba de propalar. «Es un hombre que cumple, ¡vaya si cumple!, a pesar de sus cincuenta años.» Para cumplir en casa, como don Agapito cumplía, no se podían hacer dispendios con suripantas nocturnas, esto era obvio. Para la señora Baldomir, a quien alguna vez hallé en la calle en compañía de su marido, yo sería una especie de sabio si no fuese antes una especie de santo. ¡Lo que son las cosas! Por esta razón, y porque en la peña nocturna, según don Agapito, sólo se hablaba de temas intelectuales, la señora de Baldomir le permitía acudir todas las noches, a condición de que, después, en la cama, él le contase de qué se había hablado, y algo de lo que se había visto, y así poder amarse dulcemente. Don Agapito Baldomir llevaba dentro del vademécum su poema Patita, debajo de cuyo título, caligrafiado según el estilo más florido, rezaba entre paréntesis la traducción castellana: Todo. Patita era un poema cosmogónico escrito en aleluyas y mecanografiado en papeles de distintos colores, cada canto del suyo, de modo que, cerrado y encuadernado, mostraba un arco iris que invitaba a la lectura, como un helado o un caramelo multicolores invitan a comérselos. Don Agapito llevaba siempre consigo el texto del poema por la seguridad que tenía de que mucha gente estaba dispuesta a robárselo y plagiárselo, y también porque, en realidad, se trataba de un poema inestable y bastante confuso, cuyo primer capítulo parecía condenado a no encontrar jamás la forma definitiva. Don Agapito era un hombre escrupuloso, y, a pesar de las dificultades policiales que impedían la entrada en el país de las últimas ideas científicas, él conseguía averiguar qué pensaban los sabios acerca del origen del universo en dispersión, y como cada semestre, más o menos, llegaban ideas nuevas, él no tenía más remedio que reformar sus pareados e introducir en el poema las novedades, bien como afirmaciones definidas, bien como hipótesis. Si bien es cierto que se consolaba con la estabilidad del segundo capítulo, o canto, una parodia del Génesis de la que se sentía muy orgulloso, sobre todo al pensar que, después de aquellas aleluyas, nadie podría aducir en serio, como argumento científico, la historia de Adán y Eva y la insostenible tesis del pecado original. Don Agapito se puso de mi parte después de la escisión de los contertulios del Café Moderno, y me siguió también cuando la disputa entre Agamenón y Aquiles, a causa de Briseida, se decidió a favor de Agamenón y hubimos de emigrar de La rosa de té. Pero ésta es otra historia.
Mi crédito, en Villavieja, comenzó como un estallido, como un fulgor inesperado que, paulatinamente, se va apagando en virtud probablemente de la misma ley que rigió el incremento de su esplendor. Cuando llegué, nadie sabía a ciencia cierta de dónde venía, ni dónde había pasado los años de la guerra, ni mucho menos que hubiera sido corresponsal de guerra de un diario lisboeta, ni podían tampoco sospecharlo, porque mi libro de crónicas aún no fuera publicado. Esta incertidumbre, que yo no me molestaba en aclarar, me encasquetaba un resplandor de misterio, algo así como una aura que rodease mi cabeza y me confiriese una condición vecina a la sanidad, aunque de signo bastante ambiguo. Los que aseguraban saber de buena tinta que yo había pasado todos aquellos años en París, se dividían en dos bandos, no necesariamente enemigos, ya que una cosa no quitaba la otra y podían complementarse. Los unos me atribuían enredos de espionaje y de mujeres, acaso un único enredo, aunque complejo, y se preguntaban cómo me las había compuesto para no caer en manos de las SS. «Porque unas veces habla de París, otras de Londres, y durante la guerra no debía de ser muy fácil viajar de Francia a Inglaterra.» Los segundos se limitaban a imaginarme entregado a una vida intelectual y galante, digamos de escritor mujeriego, más o menos bohemio, aunque más mujeriego que escritor, sin inquirir demasiado a fondo en cómo había podido sortear los peligros de las policías políticas. «Porque una cosa está segura: no era de los nazis. De lo contrario, sería bien visto por los que mandan aquí, y todos sabemos que desconfían de él.» La verdad fue que ni los unos ni los otros andaban demasiado acertados, pero todos ellos me acuciaban para que le contase cosas, unas veces políticas; otras, pornográficas. Mi reputación, para los contertulios del Café Moderno y, gracias a ellos, para la gente en general, al lado de un matiz que no se atrevían a reconocer como heroico, situaban otro que tampoco se decidían a calificar de depravado, pero que se le aproximaba. «¡Parece mentira a lo que ha llegado el hijo de don Práxedes Freijomil, tan de derechas!» No faltaba quien se santiguase. Todavía conservaba París, para aquella gente, el prestigio diabólico de capital del mundo, que implica la capitalidad del vicio y quién sabe si la del crimen.
De todas maneras, el fundamento más sólido, y, aunque parezca raro, el más peligroso de mi fama local, era mi conocimiento de la literatura y de los movimientos artísticos anteriores y contemporáneos de la guerra: acerca de estas materias, cuando se suscitaban dudas, en última instancia se me consultaba. Los intelectuales de Villavieja habían presumido siempre de estar al día, y ahora padecían del aislamiento en que la censura los tenía confinados. Se sabía vagamente que en París acontecían cosas de las que sólo llegaban noticias insuficientes, las olas mansas de una tempestad lejana. «¿Qué es el existencialismo? ¿Quién era Sartre?» Y a estas interrogaciones, verdaderamente angustiosas, yo no podía responder porque eran fenómenos posteriores a mi salida de Francia. Si por medio de amigos y subrepticiamente lograba que desde Lisboa me enviasen un libro, después de leerlo, y, a veces antes, se lo pasaba a aquellos hambrientos de letra impresa, insaciables como los hambrientos de Dios: siempre en secreto y con precauciones, pero aunque ninguno de aquellos libros haya caído en manos policiacas, no dejaba de decirse que yo recibía del extranjero, bajo cuerda, literatura subversiva. ¿Por conductos masónicos? En ciertos medios no se hallaba otra explicación. Mi correspondencia era escrupulosamente examinada y más de una vez tuve que ir a una oficina y explicar a un funcionario de rectitud incomparable y escrupulosa ortodoxia el significado exacto de unas frases sospechosas. «Esa María de Fátima de que siempre le hablan, ¿no es una palabra clave? ¿No será la república?» «Descuide, señor. Sólo se trata de una mujer bonita y desgraciada.» No quedaba el chupatintas muy convencido.
Todo esto acontecía, digamos, en las catacumbas intelectuales de la ciudad, en aquellos restos de pasado que la fortuna o el desprecio de los vencedores habían dejado incólume, y que, por fidelidad a tiempos que ya empezaban a ser remotos, seguían reuniéndose en el mismo café al que antaño concurrían los Cuatro Grandes, aquellos definidores indiscutidos de la realidad que yo había conocido en mi niñez. «¡Ah! ¿Usted llegó a conocer a don Fulano?» Mi respuesta afirmativa me situaba en el grupo (cauteloso) de los que los habían tratado; gente toda ella mal mirada por el estamento oficial, gente de pésima recordación. Sin embargo existía en la ciudad otro mundo, el de la cultura visible y triunfal, en el que llevaba la voz cantante doña Eulalia Sobrado. ¡Ay, aquella doña Eulalia! Cuarentona de buen ver, famosa por la perfección de sus piernas y por la oportunidad de sus citas de Menéndez y Pelayo, desempeñaba una cátedra provisional de literatura en la que sustituía a un antiguo profesor titular, fusilado por sus ideas y, sobre todo, por su contumacia. ¡Hasta el final las había defendido el pobre, hecho todavía más heroico si se considera que ninguna de ellas era suya! Tampoco lo eran las de doña Eulalia, si bien, a causa de su coincidencia con la ideología oficial, no sólo se le permitía exponerlas, sino sobre todo defenderlas, y en la defensa de cualquier idea doña Eulalia era un espectáculo más que intelectual, erótico. Hasta los rojos más recalcitrantes se dejaban acariciar por la dulzura cachonda de su voz, y es de temer que la arrogancia y la movilidad de sus pechos (no se sabe por qué con fama de afrancesados) arrancase a muchos radicales disimulados gemidos de ilusión sin esperanza, porque, según uno de los pliegos poéticos de Emilio Roca, era muy mirada con el ideario político de sus supuestos amantes. Había publicado, durante la guerra, una novela patriótica de amor y sacrificio, muy discutida en su tiempo por cuanto los protagonistas, al despedirse, se besaban, y no con un beso casto en la frente, sino en la boca, largo y estremecido, un beso al que seguían unos puntos suspensivos. ¡La que se armó, Dios del cielo, por los puntos suspensivos! Su significación era indudable, y a nadie le cupieron dudas. Un rojo ruidosamente converso, que ejercía en el periódico local las recensiones literarias, después de elogiar las buenas intenciones patrióticas de doña Eulalia, se entretuvo en descifrar los puntos suspensivos, y lo que salió fue el pecado. ¡Aquellos puntos suspensivos, por increíble que fuera, destruían los efectos patrióticos y moralizantes de la novela! Ya estaba bien, como concesión al naturalismo, que se besasen en la boca; pero ¡con puntos suspensivos…! ¿Qué iba a ser de las buenas costumbres si las parejas daban en besarse en la boca con puntos suspensivos? Durante unas horas, doña Eulalia quedó en entredicho; pero se defendió de las acusaciones puritanas diciendo que los pecadores habían pagado su pecado; él, muriendo en el frente; ella, ingresando en una orden hospitalaria de la que no pensaba salir. También doña Eulalia tenía su mote, Defensora de Occidente, cuyos valores mentaba a troche y moche, y Emilio Roca le había escrito un romance en el que se decía que a la defensora de Occidente le habían metido varios goles. Acerca de este romance corría la leyenda de que doña Eulalia había mandado llamar al poeta, que lo había recibido ligera de ropa, y le había dicho que le metiera un gol, pero que Emilio Roca había salido pitando: pura calumnia, de la que el que peor quedaba era el poeta. «¡Pues claro que le hubiera metido un gol! Esto lo sabe hasta mi madre.» Como se ve, la gente es peor todavía que los poetas deslenguados. Esta doña Eulalia, no sé por qué, la tomó desde el principio conmigo, y no es que me nombrase en sus multitudinarias conferencias del Liceo, ni en sus artículos del periódico, imperiosos como códigos, sino que me aludía, y hasta me puso un mote. El Afrancesado, que fue para ella como el maniqueo con quien idealmente se discute y a quien verbalmente se vapulea. \El Afrancesado reunía en uno solo todos los pecados espirituales y bastantes de los otros! Aunque debo decir, en honor a la verdad, que con éstos no se metía excesivamente, no sé si por falta de información o por la castidad de su palabra, incapaz de referirse, ni siquiera por palabras oscuras, a ciertas inmundicias. Alguna de las cuales, por cierto, se le atribuía a ella en colaboración con un canónigo elegante que actuaba por lo menos como su consejero y director espiritual, en el más amplio sentido de la palabra; pero era un rumor para uso exclusivo de los medios republicanos: en ellos se había inventado y de ellos no salía. Oírla a ella era como oírlo a él, aunque en sordina. El tal canónigo disfrutaba de la más atractiva manera de mandar, la de mandar desde la sombra, un poder aureolado de llamas, pues había sido él no sólo el expurgador de las bibliotecas públicas, sino el que había puesto fuego, en medio de la plaza, a los montones de libros nefandos seleccionados por su certera opinión, mientras la charanga del ayuntamiento ejecutaba un arreglo para quinteto de viento de la marcha triunfal de Aida. Le llamaban don Braulio y todo el mundo sabía que tenía al obispo en un puño. Cuando yo regresé a Villavieja, y recordé la costumbre, necesariamente interrumpida, de invitar al obispo a tomar chocolate con churros al menos una vez por semana, le escribí al prelado una respetuosa carta recordándole los buenos tiempos de antaño y proponiéndole reanudar aquellas dulces, aunque indigentes, veladas. No me respondió personalmente, pero en su lugar apareció don Braulio. «Usted comprenderá que el señor obispo, antes de aceptar su invitación, necesita saber cómo es usted, y me mandó averiguarlo.» «¿Viene usted a examinarme?» «En cierto modo, pero no se ofenda. Lleva poco tiempo entre nosotros y ya goza de dudosa reputación. No le costará trabajo admitir, creo yo, que el señor obispo no quiera comprometer la suya.» Le dejé que hablase. Lo hizo con elocuencia rebuscada y un juego muy convincente de las manos, unas manos delicadas que quisieran para sí muchos manoseadores. Al terminar le dije: «Mire usted, padre: todo lo podemos reducir a una cuestión bastante sencilla. Entre esta casa y el palacio de enfrente hubo siempre relaciones, unas veces buenas, otras malas. Cuando las relaciones eran buenas, se abría el portón del zaguán, que cae frente al palacio; cuando eran malas, se cerraba, y se abría la puerta lateral, que es menos solemne. Y la gente sabía lo que quería decir este juego de puertas. Lo que yo necesito es que me diga claramente cuál de las dos debo mantener cerrada.» El preste se echó a reír. «¡Eran muy ingeniosos los antiguos! Pero, amigo mío, tiene usted que darse cuenta de que los tiempos han cambiado. Antes, el poder se lo repartían ustedes con el obispo. Hoy ustedes carecen de poder, y los términos de la relación tienen que ser otros: de obediencia por la parte de ustedes, de indulgencia por la nuestra. Ya no hay igualdad como antes, ustedes ya no nombran obispos. Y la sumisión hay muchas maneras de mostrarla. Por ejemplo, todo el mundo sabe que usted tiene libros, los antiguos de la casa y los que ha traído del extranjero. Entre ellos hay seguramente muchos que figuran en el Índice; su posesión pone al que los retiene en grave riesgo moral. Un obispo, como usted fácilmente comprenderá, no puede ser asiduo visitante de una casa en la que se guardan libros prohibidos. ¿Me deja que eche un vistazo a los suyos?» «¿Para qué?» «Para decirle cuáles ha de quemar si quiere que el obispo le visite en su casa.» No esperaba aquella proposición, no pude (o no supe) responderle, al menos de momento. Quiero decir que vacilé. «Se me ocurre decirle, señor canónigo, que si el señor obispo ignora los libros que hay en esta casa, no hay razón para esos escrúpulos de conciencia.» «Señor Freijomil, en este momento soy la conciencia del obispo, y no puedo engañarme.» «Entonces venga conmigo.» Le llevé al cuarto de los libros, donde parte de ellos estaban ya en sus anaqueles, y otra parte yacía en el suelo, en montones. «Ahí los tiene. Véalos.» Leyó unos cuantos títulos. Quedó perplejo. «Se trata de literatura desconocida. Tendría que leerlos uno a uno.» «¿Cuánto tiempo cree que tardaría?» Los libros eran muchos. El canónigo volvió a repasarlos. Yo acudí en su ayuda. «Señor canónigo, si usted conoce medianamente el francés y el inglés, pues doy por descontado que sabe el portugués, podemos calcular en tres o cuatro años el tiempo de lectura. ¿Le parece que aplacemos para entonces la visita del obispo? Pero hay además una cuestión de conciencia, no de usted, sino mía, que se me ocurre ahora. ¿Está usted suficientemente preparado para la lectura de alguno de estos libros? ¿No le perturbarán gravemente?» «¡Esa duda de usted me demuestra que son libros peligrosos!» «Para usted, por supuesto, señor canónigo. Para mí no lo son, porque estoy de vuelta de muchas cosas, y le excedo en experiencias mundanas. O, si quiere que se lo diga de otra manera, por razones profesionales mi conciencia es más correosa que la suya.» «No lo dudo, señor Freijomil, no lo dudo.» Parecía disimular alguna especie de humillación que yo, involuntariamente, le hubiera causado. Le ofrecí un cigarrillo y le invité a una copa. También le llevé al mejor salón, y le indiqué para sentarse el más honorable sofá. En el salón había buenos cuadros de santos, y, en un lugar preeminente, un precioso crucifijo de marfil. «Sus antepasados, señor Freijomil, eran más respetuosos que usted con las leyes de la Iglesia.» «No lo dudo, señor canónigo; pero debo revelarle que, entre mis libros heredados, figuran las obras de Voltaire y la segunda edición de la Enciclopedia. Tengo entendido que los encargados de repartir estos libros por las casas nobles de Galicia eran ciertos eclesiásticos compostelanos. En cualquier caso, esos libros estaban ahí y los obispos venían a esta casa al menos una vez por semana. Quizá la calidad del chocolate los hiciera olvidar la existencia de semejantes herejías.» «La conciencia de los obispos de antaño, señor Freijomil, queda muy lejos de mi esfera de acción.» «Lo comprendo, pero usted comprenderá también que, a causa de sus tiquismiquis, yo no voy a quemar mi biblioteca. De modo que usted dirá: ¿Cierro o dejo abierto el portón del zaguán?» Le costó trabajo responder. «Será mejor que lo cierre.» «Sin embargo, señor canónigo, si la puerta lateral no es digna de un obispo, tal vez usted no se sienta humillado al entrar por ella. Pues en esta casa, siempre que quiera, hallará dispuestos una taza de café importado de Portugal y una copa de coñac.» «Prefiero el aguardiente del país.»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Filomeno, a mi pesar»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Filomeno, a mi pesar» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Filomeno, a mi pesar» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.