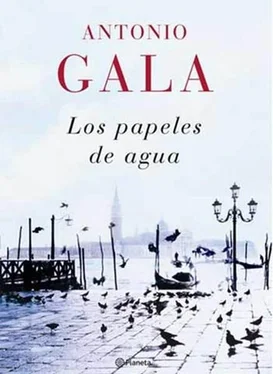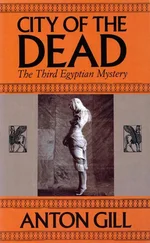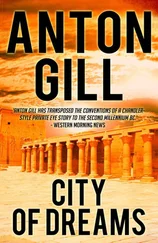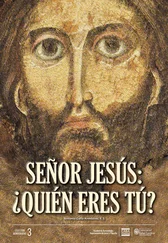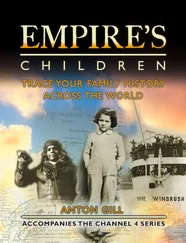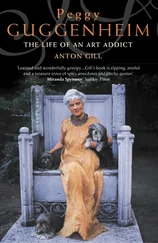Y el escritor sabe que, como tal, no recibió otro don ni otro hijo ni otro amor ni otra riqueza que la palabra. Y la palabra, también lo sabe, es flatus vocis : aire, no más que aire; pero él es su palabra y nada más: vox et praeterea nihil . En latín es más claro. Ha de decirla. Ha de ser imparcial: decirla y romperse después. ¿Puede extrañar que lo atribulen sus deformaciones profesionales? ¿Puede extrañar que se apoye, quien no encuentra otro apoyo, lo mismo que hago yo, pesadamente en sus palabras? Aquí estoy, sentada. O de pie, paseando. ¿Fumo, bebo, me drogo o me drogué? No sé, todo. ¿Y qué iba a escribir entonces, cuando aún escribía? Y, si estaba ya segura de lo que tenía que decir, ¿cómo escribirlo? ¿De qué forma más directa, más lúcida, más breve, más intensa? De eso sí que el escritor nunca estará seguro. Ni tampoco de para quién escribe. ¿Para los que aún se empeñan en seguir escrutando el mensaje cifrado en que se han convertido las palabras? No sabe para quién, ni por qué, ni qué espera, ni si espera. Alguien lo leerá acaso, alguien lo escuchará; pero él lo ignora: ni quién, ni en qué estado de ánimo. Y además no le importan. Como a Brecht. Él lo que debe hacer es escribir: un sino, como la belleza o la muerte, añoradas sin cesar y perseguidas, memoria y profecía de sí mismas. Solo, solo. Hay muchos oficios que se ejercen a solas; pero la soledad interior del oficio de escribir es la mayor de todas… Por eso estoy aquí, en Venecia: el peor sitio para encontrarme sola. Y escribo a tontas y a locas. Como en un álbum de agua.
Y lo más terrible no es que el escritor verdadero siempre haya de ser víctima, como lo he sido yo, siempre haya de ser mártir o héroe, siempre una especie de chivo expiatorio, como lo he sido yo. Eso es ya un fenómeno social, no solitario; eso es ya posterior, o previo si se quiere… Estoy refiriéndome a la soledad del acto de escribir. Lo terrible no es el hecho de exhibirse en los folios, de desangrarse en ellos: eso es un masoquismo consolador a veces. Ni es lo terrible la misión, inventada o no, de remediador de la realidad o devorador de ella; ni la búsqueda del conocimiento de las causas más hondas, de la verdadera voz de la justicia, que a mí me costó cara. Lo terrible no es su labor de denuncia, de desenmascaramiento, de guerra a muerte a la inhumanidad. Todo eso es anterior o posterior, y se da por supuesto… Hablo de la infinita soledad del que levanta unos segundos los ojos del papel, mira al frente y no ve nada. O no mira al frente, sino dentro de sí, y está temblando, extraviado en una selva no amiga, casi siempre hostil, llena de ruidos, de rumores, de recovecos, de sugestiones, y tiene que llegar adonde nadie lo está esperando, ni él; adonde ni siquiera sabe, sin lazarillo ni huellas ni precedentes ni olfato; perdido, solo y perdido… De eso hablo. De ese animal no doméstico ni domesticable; de ese animal indómito, en apresurado anhelo no de un posible amo sino de su propio ladrido, de su gañido, de su aullido, de una voz propia… Yo, por lo menos, sí que la busqué. Por lo visto, sin éxito. Quizá ahora escribo para vengarme.
De ahí que el auténtico escritor no haya de justificarse. Todo le servirá, etiam peccata . Hasta sus pecados. San Agustín lo dijo. Qué gracioso ese norteafricano que tenía una madre tan pesada rezando día y noche por él. Hasta que lo convirtió. Y él dijo entonces: «Hazme casto, Señor, pero no ahora…» Quizá sus pecados sobre todo. Qué estricto y qué útil el latín. El auténtico escritor -o la señora escritora, señor Canetti- debe hacer sólo lo que le salga de las narices. Pero al escribir es conveniente que le salga de las narices hacer literatura si es que tal cosa existe. Porque es como el pianista de una sala de fiestas: los demás bailan lo que les pide el cuerpo, y él toca a ciegas o a tientas con la música. De tarde en tarde, alguien coincide con su ritmo, y lo mira a los ojos y lo entiende; pero con eso no hay que ilusionarse. Lo que cuenta es la música; no se tiene otra cosa…
¿No voy a saber yo que el escritor es siempre un marginado? ¿No me he marginado yo? Los otros corren tras metas previsibles, encaran dificultades superables, se recompensan con resultados más o menos próximos. El escritor no sabe dónde va ni qué busca: eso lo he aprendido a trancas y barrancas. Lo marginan o se margina él (y ella, señor Canetti): no le gusta la clase en que nació, ni su mundo, ni su época, a veces ni su nombre como es mi caso, ni la triste profesión que lo alimenta. Lo cambiaría todo si pudiera. Si pudiera, se cambiaría él. Pero la literatura es para él como el aire: contaminado o no, precisa respirarlo. Ésa es la prueba definitiva de que uno es escritor: moriría -en cierta forma, pero moriría- si escribir no le fuese posible. Yo he tenido la prueba cuando ya me era inútil. Y ni siquiera he muerto: estoy en ello.
Me he equivocado, sí, me he equivocado. La literatura fue mi forma de amar, de conocer, de acariciar, de aprender, de aprender. No fue un refugio frente a nada. Ver la vida literariamente no es cegarse a la vida, sino verla más clara. El que escribe no vive para contar: cuenta para vivir más y, de paso, contagiar más vida a los que leen. Escribir no consuela de nada; no, no cura, sino que reabre las heridas: es una llaga nueva por la que, como por un ojo, se ha de ver todo de nuevo; por la que, como por una boca, se ha de contar todo de nuevo; revivir lo que de veras no se ha sabido vivir…
Y si alguien hubiese aprendido a escribir a la perfección, todo estaría aún por empezar: que nadie se ilusione. Entonces debería aprender qué decir. «Ya tienes el envase, llénalo.» Se trata de un oficio que, por sí mismo, salvo para el que lo ejerce, es inútil; pero que es previo a todo. Una literatura que no sirva para la vida ni siquiera será literatura: no será nada, nada. Porque la vida, o lo que así llamamos, tiene siempre razón. No es sagrado lo que separa a los hombres ni lo que destruye el fervoroso goce de vivir: en mi último libro yo lo supe y lo dije. Porque, para algunos seres, literatura y vida son dos nombres de la misma ansiedad y el mismo júbilo. Aunque los dos le duelan sin remedio en el mismísimo centro de los huesos…
Todas las cicatrices tienen un deber que realizar, que significan a la vez su razón de existir y su destino. Yo estaba convencida, hasta el tuétano de esos huesos, de que el mío era escribir. Como el de ser bellas, perfumar, tener espinas y morirse deprisa es el deber de las rosas.
Sin embargo, todo eso se ha ido a tomar viento ya. Qué coñazo me he puesto. Esas tres páginas no las leería otra vez ni yo misma. ¿Es que no sé otra cosa que mirar hacia atrás? Me voy a convertir en estatua de sal. Más me valdría: así podrían exponerme en ARCO, donde, como en todas esas componendas, tan aficionados son a las novedosas antiguallas y otras mamarrachadas.
¿Me he vuelto loca o qué? La loca veneciana. Dentro de poco me perseguirán los niños por las callejas escupiéndome… Han pasado dos días y medio desde que escribí los párrafos que acabo de releer (o mejor, de leer por vez primera) con una gran sorpresa. Y me pregunto con sinceridad plena, con la misma supongo que los escribí, para qué lo hice. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué escribir más con el alma, si existe lo que así llamamos, tan abierta? No hay destino, no hay vocación: todo eso puede ser contradicho. ¿O es que no soy yo la mejor prueba? Un simple fracaso puede apartarnos de lo que, antes de él, nos pareció esencial para nosotros… Escribir no sirve para nada. Dejándolo no se traiciona a nadie, ni el que lo deja se traiciona a sí mismo. ¿Qué es, en este mundo, necesario? Nada. Quizá vivir. Pero porque estamos ya aquí, y la inercia nos mueve; si no, tampoco lo sería. Como no lo es sobrevivir… Qué tía tan aburrida eres, tontita. Vete a la puta calle.
Читать дальше