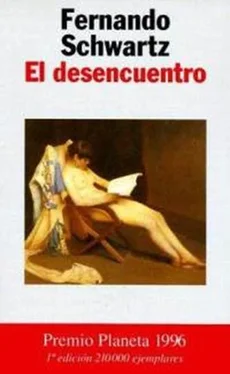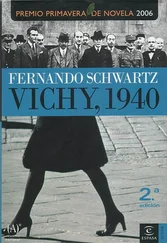¿Y a mí qué más me daba? ¿Qué más me daba? ¡Si me acababa de morir y sólo me quedaba esperar a que dejara de latirme el corazón!
Carlos preguntaba insistentemente por mí y le contaban que me había dado una depresión y que estaba recluida descansando. En cuanto me repusiera, le visitaría.
Escribí una larga carta a Carlos y se lo expliqué todo, hasta la pérdida del hijo que yo había querido tener más que otra cosa en el mundo. No es que fuera supersticiosa. Oh, no, Carlos: no es que crea en magias y males de ojo. Como dice el tío Armando, esas cosas solamente hacen daño si te dejas influenciar por ellas. Pero sé, lo sé, Carlos: si sigo en Méjico y a ti te pasa algo, yo tendría que matarme, me vería obligada a morir. Y prefiero privarme de ti y saber que estás vivo allá lejos a disfrutar un minuto más de tus ojos, de tus caricias, de tus besos sabiendo que mis labios y mi corazón son un peligro de muerte para ti. No sé si esto que te digo son tonterías. Sólo sé que me toca pagar. Me vuelvo a Madrid, de donde nunca debí salir. No. Te miento, Carlos: hice bien en salir porque si no lo hubiera hecho, ahora no sabría lo que es estar viva, lo que es estar llena de ti.
Antes de marchar, llamé a María.
– Me juras que no le pasará nada a Carlos -le dije a modo de saludo.
– Si no vuelves, no le pasará nada.
– Porque si le pasa, maldita María, volveré y te mataré con mis propias manos.
Y al final, Carlos se mató en un accidente de coche y yo no pude volver a Méjico a matar a María porque ella ya había muerto de vieja. Ya ves.
Cuando me enteré de que Carlos había muerto, había dejado de tener capacidad de reacción. Habíamos muerto los dos años antes. ¿Y sabes lo peor de todo, chamaco? Que hubiera preferido infinitamente morir juntos hace veinticinco años que vivir (¿vivir?) separados desde entonces por el miedo a una maldita superstición. Y ahora ya no me quiero morir.
Carlos me escribió, me llamó, me buscó, me imploró a través de Luis Portazgo, que hizo un viaje a España para decírmelo. Pero cada vez que tenía noticias suyas me volvía a asaltar el olor a yerbazo y corría a esconderme en la iglesia y a rezar aquellos rosarios ridículos e interminables que tú me veías rezar, mirándome como si fuera una beata enloquecida. ¡Si hubieras sabido!
Una vez más, la última, vino a España a torear. La noche antes de la corrida me llamó. Hablé con él, chamaco, no pude resistir la tentación de oír su voz y de imaginar su cara.
– África, África, no me voy a ir sin verte. -Se rió-. Es más, no me voy a ir sin ti.
El primer toro de la tarde, en el primer quite, le enganchó y le pegó un puntazo en el muslo. Mala suerte, dijeron los entendidos, era un buen toro y el maestro parecía venir con ganas de armar la de Troya.
Carlos llamó al día siguiente, pero ya no me puse al teléfono. Me escondí en casa de tus padres para que no me encontrara y di como excusa que Carlos estaba empeñado en hacerme la corte y que todo aquello era una tontería sin cuento.
Ya ves qué historia más anodina, Javier. Una historia sin historia que termina de forma vulgar. Así ha sido mi vida: una vida cualquiera, en la que sólo ha habido unos meses de excitación y el resto ha sido todo monotonía.
¿Y ahora vienes tú, veinticinco años después, a inquietarme nuevamente el corazón?
Carlos nunca volvió a dirigirle la palabra a su madre. Se casó, sí, con la muchachita mejicana de buena familia, pero si le conozco, lo hizo porque ya nada le importaba, salvo, quizás, tener el hijo que yo no le di. Así de retorcidas son las cosas de la vida. Los hombres sois así: un clavo saca otro. Cuando me enteré de que se había casado, me entristecí aun más. Había creído que siempre guardaría luto por mí, como yo por él. Pero no. De verdad que creo que nada le importaba ya nada. Y después comprendí que la culpa era mía, no suya. Era yo la que le había abandonado de aquella forma tan cobarde.
Fue otra culpa que echarme encima. Qué más daba: tenía todo el tiempo del mundo para expiar mis culpas. Y así acabó mi vida de Méjico.
Amanece. La noche ha sido larga y he estado escribiendo casi sin parar desde ayer, desde que tuvimos nuestra conversación en el jardín, allá abajo, mientras yo le daba con el pie a una rosa medio marchita y tú hacías dibujos en el albero del camino con tu zapato. Si no hubiera escrito de un tirón, creo que no habría tenido fuerzas para contarte todos mis secretos.
Ha llegado el momento de hablar contigo, chamaco, y de decirte adiós.
¿Sabes?, cuando te hablaba ayer por la tarde de cómo me violó Rafael en la noche de bodas, hale, como quien se come una manzana, me dio la risa de ver la cara de sorpresa que ponías al oírme decir esas barbaridades. Luego te dije que las pobres mujeres a las que en mis tiempos de juventud les pasaban esas cosas como a mí, si tenían suerte, acababan encontrando un buen amante que les enseñaba todo lo que el miserable que se había casado con ellas se guardaba para sus putas. Y luego te dije: «Yo no, ya ves.» Ahora sabes que te he mentido.
Y después, de pronto, se me hizo insoportable tenerte a mi lado y no cogerte la mano y ponértela encima de uno de mis pechos y no apoyar mi cabeza sobre tu hombro y no agarrarte por los brazos y subirte corriendo a mi cuarto y, aprovechando que todos se habían ido al cine, desvestirte y besarte y hacer el amor contigo con todas las locuras que se me ocurrieran. De golpe, no me sentía nada madura, ni seca, ni dolorida. Oh, no: me sentía como si volviera a tener veinte años. Y, en vez de amarte, te pedí en voz baja que subieras a la casa y me trajeras una coca-cola. Como sustitutivo es bastante pobre, la verdad, pero no podía seguir adelante, no podía seguir poniéndome al borde de hacer una locura que me habría cubierto de ridículo.
Y lo comprendí todo una vez más: habían pasado los años, se me habían curado las heridas, estaba nuevamente al borde de conseguir la felicidad, pero me volvían a pasar la cuenta. Quien fuere, la vida, los hados, el destino, qué más da, me volvía a recordar que yo no había nacido para ser feliz. Y con una crueldad horrible, me volvía a hacer la jugarreta mientras yo envejecía sin remedio y tú llegas esplendoroso al mejor momento de la vida.
A lo mejor, si hubiera tenido más suerte antes a lo largo de toda mi existencia, ayer me habría arriesgado al ridículo de declararte mi amor y de sentir tu rechazo. La confianza en mí misma me habría dado valor y a lo mejor me habría importado poco. O nada. Pero ¿yo, África Anglés?
Y, justo en ese momento, me preguntaste si no recordaba un solo instante de dicha, ni uno solo, así dijiste: «Un solo instante de dicha, ni uno solo.» Y te dije que no con la cabeza. Y fuiste cruel y me preguntaste si tampoco Martita me lo había dado y no pude mentirte. Sólo me callé mi viejo amor por Carlos porque si te llego a decir que había amado apasionadamente, no habría sido capaz de callarme que seguía teniendo vida para amar apasionadamente y tendría que haberte confesado que ya te amaba apasionadamente. Y… ¿qué quieres, chamaquito? No me dio el corazón. No más.
¿Y de ti qué hubiera sido mi pobre amor?
Adiós, adiós. Te veré cada vez que vengas a Madrid y, con un poco de suerte si quieres, hasta bajaremos a nuestro banco y charlaremos como dos viejos amigos mientras yo acallo mi corazón. Así podré vivir a trocitos, de visita a visita tuya. Y me llevarás a los toros.
E iré trampeando, ¿no?
Tengo cincuenta años y África se ha muerto. He terminado de leer su carta y su diario ahora, hace un momento. He abierto la ventana de mi habitación del hotel Palace y me he asomado a mirar el edificio de las Cortes y, a mi derecha, allá encima de la colina que corona al museo del Prado, la iglesia de los Jerónimos. Allí iba ella a rezar misas y rosarios, a confesarse de nimiedades.
Читать дальше